Por: Claudio Katz
La gigantesca expansión de China es el mayor ejemplo contemporáneo del desarrollo desigual y combinado. Una economía retrasada convenientemente enlazada con el mercado mundial escaló en el ranking global, dejando atrás su status subdesarrollado. Capturó tecnologías e inversiones de las potencias más avanzadas y utilizó la baratura de sus recursos, para motorizar un inédito crecimiento con rentabilidades superiores al promedio global.
Con ese asombroso despegue se ubicó en el podio de las economías centrales, luego de aunar transformaciones internas con ventajosas inserciones en la globalización. Copió innovaciones, lucró con los costos inferiores que imperan en los países relegados y consumó una expansión sin parangón. Otras economías asiáticas también crecieron, pero sin esa intensidad y con poblaciones o territorios incomparablemente menores.
El principio del desarrollo desigual y combinado operó en un nuevo contexto de globalización. Ningún precedente histórico de la expansión china actual -Estados Unidos, Japón, Alemania o la Unión Soviética- presentó una conexión tan peculiar con el capitalismo mundial.
China retomó el lugar preeminente que ya tuvo en su milenaria trayectoria. Pero los vínculos de ese remoto pasado con el renacimiento actual no son nítidos. El despunte de la nueva potencia asiática obedece a varias especificidades contemporáneas.
Pilares, etapas y singularidades
La expansión china fue posible por la existencia de un pilar socialista previo, que permitió articular los modelos planificados y mercantiles en una sorprendente dinámica de crecimiento. Ese cimiento facilitó el salto productivo desde un piso muy bajo de subdesarrollo.
La conformación socialista inicial explica la acelerada industrialización de un país devastado por la guerra, que en 1949 tenía un PBI per cápita inferior a muchos países africanos. En tres décadas remontó ese atraso con espectaculares avances en materia sanitaria (erradicación de las epidemias y aumento de la esperanza de vida de 44 a 68 años entre 1950 y 1980). Lo mismo ocurrió en el plano educativo (reducción del analfabetismo del 80 % al 16% entre 1950 y 1980) o familiar (eliminación del patriarcado ancestral) (Guigue, 2018). Las grandes mejoras en la agricultura apuntalaron el despegue posterior.
La reversión del subdesarrollo con políticas económicas no capitalistas emparenta a China con la Unión Soviética y distingue su trayectoria del curso seguido por las grandes potencias de Occidente. Las estrategias socialistas demostraron una incuestionable efectividad, frente a un retraso extremo que tiene correlatos hasta la actualidad. La segunda potencia del mundo todavía ostenta la posición 90 en el índice de Desarrollo Humano (Ríos, 2017). Es el principal proveedor comercial y acreedor financiero de Estados Unidos, pero tiene un PIB per cápita inferior a la séptima parte de su competidor (Watkins, 2019).
El pilar socialista aportó un gran sostén a los dos períodos de desenvolvimiento posterior. Entre 1978 y 1992 predominó una etapa de generalización de las relaciones mercantiles, con estrictos límites a la privatización y a la acumulación privada de capital. El agro fue protagonista de un modelo centrado en el mercado interno. Los dirigentes chinos comprendieron con anticipación el suicidio que implicaba socializar la pobreza. Captaron que la renuncia abrupta y total al mercado conducía al dramático rumbo transitado por Camboya (Prashad, 2020). Por eso retomaron las políticas de introducción del mercado en la gestión planificada, que primero experimentaron Hungría y Yugoslavia.
A mitad de los 90 se optó por otro curso de signo pro-capitalista. Se incentivó la privatización de las grandes empresas, la gestación de una clase burguesa y la integración a la globalización. Ese giro introdujo un cambio cualitativo en la economía, que comenzó a registrar los típicos desequilibrios del capitalismo (Lin Chun, 2009a).
El correlato social de esa segunda fase se verifica en los índices de inequidad. El coeficiente Gini retrata un aumento de la desigualdad superior al registrado en cualquier otra economía asiática (Roberts, 2017). Una nueva elite de millonarios ostenta su riqueza, exalta el lujo y estrecha vínculos con sus pares del exterior. Son los protagonistas de todos los escándalos de corrupción de los últimos años. Los grupos enriquecidos propagan la cultura de la mercantilización y del consumismo que asimila gran parte de la ascendente clase media. En el polo opuesto un enorme segmento de emigrantes rurales nutre la masa de trabajadores precarizados, que sostiene el crecimiento industrial.
El principal secreto de la altísima expansión china ha sido la retención local del excedente. Esa captura explica la ininterrumpida continuidad del proceso de acumulación. Una economía con niveles de apertura externa muy bajos forjó sólidos mecanismos para asegurar la reinversión local de las ganancias.
En el debut de esa capitalización la diáspora china fue cooptada para facilitar el desenvolvimiento interno. Por esa razón entre 1985 y 2005 fue artífice de las inversiones llegadas al país (Guigue, 2018). Su gravitación inicial perdió incidencia frente al despunte posterior de una clase capitalista en el propio país, que preservó la norma de reciclar los excedentes en el ámbito local.
El despegue chino obedeció, además, a una compleja mixtura de ingredientes internos y externos. La intensa acumulación local quedó enlazada con la mundialización, en circuitos de reinversión facilitados por el gran control a la salida de capitales. Los sucesivos modelos de transición socialista, expansión mercantil y parámetros capitalistas mantuvieron una elevada tasa de crecimiento. La diáspora brindó el puntapié inicial a un modelo productivo posteriormente enlazado con la globalización.
Ese esquema incluyó el pasaje de la fabricación inicial de manufacturas básicas a la elaboración de mercancías de nivel medio en la cadena de valor. Este avance se asentó en una absorción de tecnologías muy diferente a la pauta prevaleciente en el mundo.
Desequilibrios sin neoliberalismo, ni financiarización
China introdujo un modelo con regulaciones estatales muy alejadas del patrón neoliberal. Se integró a la globalización con una elevada presencia del sector público y con gran incidencia gubernamental en las normas de inversión. Impuso limitaciones al nivel de las ganancias, a la distribución de los dividendos y a la transferencia de los beneficios al exterior (Andreani; Herrera, 2013). La nueva potencia se asoció al capitalismo mundializado con reglas muy distintas a las imperantes en ese sistema.
La gravitación de las empresas estatales es ilustrativa de esa estrategia. Luego de un intenso proceso de privatizaciones, las compañías del sector público conforman un núcleo minoritario, pero con dimensiones 14 veces mayores al promedio de la economía. Están localizadas, además, en las ramas estratégicas del petróleo, el gas, el acero, los seguros, las telecomunicaciones y la banca (Treacy, 2020).
China tiene un stock de activos del sector público equivalente al 150% del PIB anual, lo que triplica el acervo del sector privado. Sólo Japón cuenta con un stock semejante, mientras que en las principales economías ese porcentual no supera el 50%. Las mismas diferencias se observan en la gravitación de la inversión pública y en el peso de las empresas estatales con activos gigantescos (Roberts, 2020, 2018, 2017).
Es importante registrar, además, el elevado grado de centralización de esas compañías, que operan bajo la supervisión directa del Partido Comunista. Esas empresas garantizan el suministro de insumos baratos a toda la estructura productiva.
El grado de privatización actual de la economía china es muy controvertido. Algunas estimaciones destacan la nítida preeminencia de ese sector (Hart-Landsberg, 2011) y otras restringen su incidencia dominante al 30% de PBI (Merino, 2020). Pero todos los analistas coinciden en resaltar el continuado papel protagónico de las firmas estatales.
Otro rasgo distintivo del modelo ha sido la conservación de la tierra como propiedad pública. Esa condición está determinada por las exigencias de soberanía alimentaria, en un país que concentra el 22% de la población mundial con tan sólo el 6% de la tierra cultivable. La relación per cápita de utilización del suelo para la nutrición es 10 veces inferior al nivel imperante en Francia (Andreani, Herrera, 2013).
Las modalidades de la propiedad agraria común han sido muy diversas. La pequeña producción ha persistido, las formas comunales perdieron peso frente al ámbito privado y el despegue de los años 80 se basó en el crecimiento exponencial de todo el sector. Allí se generaron los primeros excedentes para la industrialización posterior. Como el volumen de la población urbana saltó del 20 al 50% del total, la expansión del agro fue indispensable para asegurar el abastecimiento alimentario de las ciudades. La propiedad pública garantizó ese equilibrio (Amin, 2013).
El derecho a utilizar pequeños terrenos cumple, además, una función protectora de los trabajadores migrantes, cuando el incremento del desempleo los expulsa de las ciudades. Cuentan con una especie de seguro social agrario frente a los vaivenes del mercado laboral (Au Loong, 2016). Las tensiones que generaría la implementación en el agro de las privatizaciones introducidas en el suelo urbano han disuadido esa extensión. El patrón del agrobusiness que el neoliberalismo impuso en el grueso del planeta no rige en China.
En ese país tampoco prevalece la financiarización vigente en el grueso de las economías occidentales. Las regulaciones acotan especialmente el ingreso y egreso de los capitales. Ese flujo está controlado por distintos mecanismos cambiarios, que protegen a la economía de los temblores financieros internacionales (Amin, 2018).
Ese control de las divisas no sólo otorga a China grandesventajas en la gestión de cualquier crisis. Ha permitido la conversión de los ingresos de la exportación en créditos bancarios orientados a la industrialización. Con esos mismos dispositivos se limita también la fuga de capital y la expatriación de las ganancias. La nueva clase adinerada ha sido inducida a reciclar internamente sus beneficios y a tolerar la intermediación del Banco Central en la gestión de sus fondos.
El principal instrumento de esa regulación financiera son los bancos de propiedad estatal. Una veintena de entidades controlan el 98% de las operaciones y manejan los monumentales depósitos que orientan el crédito. Un corolario de esa supervisión es la ausencia de financiarización en los tres terrenos de ese dispositivo. El auto-financiamiento de empresas, la titularización de los bancos y el endeudamiento de los hogares son muy secundarios en comparación a cualquier economía occidental (Lapavitsas, 2016: 227).
Con su prescindencia del neoliberalismo y la financiarización, China se ahorró muchos desequilibrios que afectan a sus competidores. Pero no ha podido soslayar las contradicciones que introduce el capitalismo. Esas tensiones irrumpieron con la sustitución de modelo mercantil-planificado por el esquema de privatización de las grandes empresas.
China es el principal epicentro mundial de la superproducción y esos sobrantes empujan a redoblar la búsqueda de mercados externos. Esa compulsión deriva en picos de sobre-inversión interna, que su vez alimentan la especulación inmobiliaria, el endeudamiento creciente y las operaciones financieras en las sombras.
Neoliberales y heterodoxos
La impresionante irrupción de China suscita admiración, temor e incomprensión. La elite occidental no logra hilvanar una interpretación coherente de lo ocurrido. Oscila entre el reproche a la continuidad del comunismo y la alegría por el giro pro-capitalista. Algunos sospechan que la nueva potencia mantiene con disfraces su viejo régimen y otros celebran su conversión al ideario de mercado.
Estas incoherencias repiten las reacciones de la guerra fría frente al apogeo económico de la URSS. Esa expansión generaba en 1950-60 tanto odio como envidia, entre los intelectuales orgánicos del imperialismo occidental. Pero la tónica finalmente dominante frente a China es la confrontación, con todo tipo de fábulas sobre el peligro rojo o amarillo.
Lo neoliberales suelen explicar el crecimiento chino por su meritoria adopción del capitalismo. Omiten el antecedente socialista y presuponen una falsa identidad entre la vigencia del mercado y la preeminencia de las privatizaciones. La primera norma operó durante un largo tiempo en estrecha combinación con la planificación y la segunda ha quedado acotada por los límites al neoliberalismo y la financiarización.
El desarrollo chino refuta todos los mitos del capitalismo desregulado. Ese modelo no prevaleció en ninguna de las tres fases del desenvolvimiento económico del país. El impulso inicial se consumó bajo estrictas reglas de planificación centralizada, el período siguiente incorporó mecanismos de gestión mercantil y el curso actual contiene formas capitalistas acotadas por la regulación estatal. La simplificada creencia que las reglas del beneficio rescataron a esa economía de su “estancamiento socialista” es una fantasía de los derechistas, que no logran digerir la extraordinaria expansión de un modelo ajeno a sus recetas.
Ese desconcierto se traduce en esquizofrénicas loas y repudios al “orden”, la “jerarquía” o la “disciplina”, que observan en el funcionamiento del sistema económico chino. Esas características son elogiadas como sinónimo de “progreso capitalista” o denigradas como evidencias de la “dictadura comunista”. La coherencia brilla por su ausencia entre los neoliberales, a la hora de evaluar la irrupción de la nueva potencia asiática.
La heterodoxia convencional presenta a China como el principal ejemplo del capitalismo regulado. En general rehúye el debate conceptual sobre el significado de esa categoría. Simplemente refuta las ensoñaciones neoliberales de un crecimiento, guiado por la mágica presencia de la mano invisible del mercado. Esa crítica subraya la constante preeminencia de la regulación estatal en cada avance consumado por el país. Describe correctamente la decisiva ausencia del neoliberalismo y la financiarización, pero supone que la simple continuidad de esa estrategia garantiza el sendero del progreso.
Esa mirada reduce todos los secretos del desarrollo a la presencia dominante del estado. Omite que muchos países contaron con largos períodos de primacía estatal, sin superar el atraso ante la continuada primacía del capitalismo dependiente. Al desconocer que el logro de China se cimentó inicialmente, en mayúsculas transformaciones de tono anticapitalista, se transmite un diagnóstico incompleto y sesgado.
Los teóricos del capitalismo regulado olvidan que sus principios estuvieron totalmente ausentes en el debut de proceso y no cumplieron ningún rol importante durante la combinación del plan con el mercado. Han aparecido finalmente con formas muy singulares en la actualidad. La historia de los últimos dos siglos contiene incontables ensayos de regulación capitalista fallida que China no imitó.
Justificaciones milenaristas
Otra explicación de la expansión del país relativiza los determinantes económicos y subraya la preeminencia de condicionamientos histórico-sociológicos. Observa el despegue como un retorno al antiguo equilibrio destruido por la primacía de Occidente. Recuerda que China es una civilización milenaria, con derecho a ocupar un lugar hegemónico en el concierto de las naciones. Por eso interpreta su protagonismo actual, como una compensación a los desvíos creados por la dominación occidental en los últimos dos siglos. Concluido ese paréntesis, la historia tendería a recuperar una trayectoria previa asentada en la centralidad de China.
Esta teoría de la venganza milenaria supone que el país recobra su legítimo predominio. Recuerda que, en el año 1800, las economías localizadas en los territorios asiáticos proveían el 49% de la producción mundial (Fornillo, 2018). Estima que China actualmente reequilibra la historia y recupera el lugar de una vieja economía de mercado, que siempre superó a otras formaciones asentadas en la preeminencia militar (Nolan, 2019). Estas miradas recuerdan que, en el pasado, la distribución del poder económico era proporcional a un patrón de peso demográfico que tiende a reaparecer (Ríos, 2017).
Pero de su interpretación de la historia, algunos enfoques deducen la validez de una resurrección hegemónica de China en el escenario actual. Aportan importantes observaciones que mejoran nuestro conocimiento de una sociedad milenaria, pero deducen de ese pasado un controvertido derecho de China a recuperar centralidad en el mundo.
Esa nación no es portadora de ningún destino (a la dominación o a la subordinación) por la simple inexistencia de ese atributo. China no encarna ningún devenir superior al resto de la humanidad, por la misma razón Estados Unidos carece de un “destino manifiesto” como custodio de la seguridad mundial. Ese mismo faltante se extiende a Europa, que no es transmisora de ninguna “civilización” de excelencia a los pueblos de la periferia.
Las justificaciones milenaristas retoman las mitologías de la excepcionalidad nacional, como una virtud de ciertas poblaciones frente a otras. En el caso de China, las tesis sinocéntricas han irrumpido como reacción al eurocentrismo previo. Luego de un siglo de humillación occidental suponen la validez de una retribución. Pero ese razonamiento participa de todos los mitos gestados en torno a la “invención de las naciones”, para enaltecer ciertos territorios, destinos, culturas o idiomas.
La tradición marxista siempre ha confrontado con ese tipo de creencias, que agudizan las rivalidades nacionales y afectan los intereses compartidos de todos los pueblos del mundo. El comunismo chino propagó activamente un ideario nítidamente internacionalista durante décadas. Enarboló especialmente una variante antiimperialista de ese proyecto asentado en el protagonismo revolucionario del Tercer Mundo.
Ese legado ha quedado ahora erosionado por el nuevo patriotismo sinocéntrico, que presenta el desarrollo de China, como una revancha frente a la opresión impuesta por Occidente (Guigue, 2018). El mismo argumento patriótico es utilizado para interpretar el enriquecimiento de los capitalistas locales, como una retribución al empobrecimiento sufrido en el pasado. La incorporación de potentados al Partido Comunista es presentada con ese fundamento como una expresión de ponderables comportamientos nacionales (Ding, 2009). Pero en los hechos ocurre todo lo contrario. Los sectores adinerados de la nueva elite china son afines a Occidente, propician el estrechamiento de la asociación transnacional y propagan el credo neoliberal.
Algunas justificaciones nacionalistas del renacimiento de China se sustentan en la revalorización del confucionismo, como fundamento del estado, la sociedad, la ética y la armonía familiar. Otras reemplazan el análisis concreto del desarrollo desigual y combinado contemporáneo por vagos preceptos de auge y declive secular de sistemas sociales indiferenciados. Con ese enfoque, el devenir de China es despegado de su cimiento en modos de producción tributarios, capitalistas o socialistas, para ser evaluado con el dudoso patrón valorativo de las civilizaciones.
Esa mirada diluye las singularidades de las últimas décadas en nebulosas tramas meta-históricas. El propio pasado de China se pierde en esas vaguedades. Olvida que la oleada nacionalista que sucedió a la guerra de Opio (1840) alimentó la moderna identidad china y apuntaló la conciencia nacional de la revolución republicana (1911). El posterior triunfo socialista (1949) combinó proyectos agrarios, democráticos y antiimperialistas que definieron el curso posterior del país. Los críticos del milenarismo subrayan la centralidad de estas trasformaciones (Lin Chun, 2013:197-211).
El mismo debate se extiende a la evaluación del papel internacional de China. Algunos análisis dan cuenta de la frecuente identificación de ese rol, como el cimiento de una nueva civilización, forjada con criterios de comunidad, destino compartido, desarrollo pacífico y armonía global (Margueliche, 2020). Esa imagen idealizada de universalismo es propagada con un lenguaje despolitizado de consenso universal, que simplemente omite las tendencias destructivas del capitalismo (Lin Chun, 2019). Para superar esa evasión conviene aplicar al análisis de China, los mismos parámetros de materialismo histórico, que se utilizan para indagar la trayectoria de cualquier otra nación.
Capitalismo, socialismo, formas intermedias
Los principales interrogantes sobre China no radican en las peculiaridades de su modelo, sino en la naturaleza social de su sistema ¿Es capitalista, socialista o intermedio?
Para dilucidar ese problema hay que reconocer primero la validez de esos conceptos, en contraposición a los pensadores que los omiten o impugnan. Habitualmente descartan la relevancia actual del socialismo, considerando que el capitalismo es el único sistema válido. Esa visión convalida implícitamente la óptica neoliberal, que asoció el derrumbe de la Unión Soviética con el “fin de la historia” y la consiguiente eternidad del capitalismo. Con esa postura resulta imposible comprender la trayectoria seguida por China y caracterizar a un régimen que proclama su identidad con la perspectiva socialista.
Si se considera que esa definición es intrascendente o constituye un simple disfraz habría que extender la misma objeción a otras evaluaciones. ¿Por qué aceptar por ejemplo la consistencia de los conceptos capitalismo regulado y desregulado? ¿O de liberales y antiliberales? ¿No ocultan otra realidad subyacente que invalida esas caracterizaciones?
El análisis se torna más sensato si se reconoce que capitalismo y socialismo son las dos nociones organizadoras de la interpretación de China. Aportan reglas antagónicas de funcionamiento de la sociedad y el estado, que permiten indagar dónde se ubica ese país.
Ciertamente son conceptos insuficientes para caracterizar el modelo vigente en un país, pero aportan un punto de partida insoslayable. Antes de dilucidar las especificidades del capitalismo o del socialismo chino hay que esclarecer el significado básico de ambos términos.
La vigencia de capitalismo está dada en el terreno económico por la propiedad privada de los medios de producción y la preeminencia de normas de beneficio, competencia y explotación, junto al desequilibrio de la sobreproducción. Ninguna variedad de capitalismo se desenvuelve sin la presencia de estas condiciones.
Esos tres pilares no sólo distinguen al capitalismo de su antónimo socialista. También lo diferencian de formas incompletas o primitivas de gestión mercantil. El mercado precedió y sucederá al capitalismo. Es un dispositivo complementario de distintos sistemas y su presencia no define la naturaleza social de un país. La presentación de China como “una economía de mercado” -que conceptualizó un influyente estudioso de esa sociedad (Arrighi, 2007: cap 3 y 8)- evade la caracterización efectiva del régimen.
El pasaje de normas mercantiles acotadas y compatibles con la planificación a los tres pilares de la economía capitalista, marcó el debut potencial en China de ese sistema a principios de los años 90. La pequeña y mediana propiedad privada en el agro dio paso a grandes empresas industriales pertenecientes a la nueva burguesía. La fijación de precios por normas competitivas se amplió al grueso de las cotizaciones, se extendieron las modalidades de explotación y la acumulación de beneficios enriqueció a una influyente minoría. Además, los viejos cuellos de botella generados por la sub-producción fueron sustituidos por tensiones de sobre-inversión. Estos cambios retratan la gravitación de modalidades capitalistas en la economía china.
De esa canasta de elementos lo más significativo es el surgimiento de una clase propietarias de los medios de producción que busca transmitir privilegios a sus herederos. ¿Pero la indiscutible incidencia de este sector define la vigencia del capitalismo en China?
La respuesta sería probablemente afirmativa en otras circunstancias históricas. El país comenzó a incorporarse a ese sistema en un escenario global de neoliberalismo y financiarización, sin adoptar esas dos características. Esa limitación tornó muy incompleta desde el inicio la restauración del capitalismo. Las modalidades de alta regulación, restricción de ganancias, propiedad pública de la tierra y manejo estatal de los bancos, la moneda y el comercio exterior obstruyen la vigencia plena de ese sistema.
A diferencia de otras experiencias -como el neo-desarrollismo o el distribucionismo latinoamericano de la última década- el distanciamiento chino del neoliberalismo y la financiarización no ha sido un episodio de pocos años. Impera en un país, que forjó su economía contemporánea con pilares de socialismo.
El carácter acotado del predominio capitalista en China se verifica más nítidamente en el plano político. Esa esfera es decisiva puesto que la preeminencia de ese sistema no se define exclusivamente en el ámbito de la economía o la sociedad. Presupone también el manejo del estado por parte de la gran burguesía. La simple existencia de este sector o su elevada gravitación en el control de los recursos no determina el status capitalista de un país. Los principales resortes del poder estatal deben quedar sometidos al manejo directo o delegado de los apropiadores. Y ese control no se verifica en la actualidad en China.
El estado funciona con las normas e instituciones forjadas a partir de la revolución socialista de 1949. La continuada preeminencia del Partido Comunista -y de toda la estructura de organismos nacionales y regionales conectados a esa primacía- ilustra una modalidad de gobierno muy distinta a las formas habituales del poder político burgués.
En China no se produjo la implosión que desintegró a la URSS, ni el abrupto colapso de los regímenes del Este Europeo. La repetición de esa trayectoria que esperaban los líderes de Occidente no se verificó. La ruptura del sistema que impuso Yeltsin contrastó con la continuidad que reafirma Xi Jinping. Esa diferencia indica que la clase capitalista ya forjada en China actúa bajo un sistema político que no domina.
Esa estructura institucional mantiene, además, ideologías, símbolos y próceres muy chocantes para los preceptos básicos del capitalismo. Reivindica el heroísmo en lugar el lucro y las metas colectivas en vez del enriquecimiento personal. Ciertamente esos principios divergen de una realidad económica sujeta en gran medida a la lógica del beneficio. Pero esa tensión también expresa los límites que afronta el reingreso pleno del capitalismo.
El legado socialista no sólo aflora lateralmente en los formalismos de los funcionarios, sino que conserva vigencia en el gran espectro de la izquierda y recobra importancia en las coyunturas de crítica a la desigualdad. ¿Pero esos límites a la restauración capitalista indican, entonces, la continuidad de su contracara socialista?
En los términos concebidos por los clásicos del marxismo, China siempre se ubicó a una gran distancia de esa meta. Nunca alcanzo el bienestar colectivo, la abundancia material o la democracia genuina, que permitirían inaugurar la disolución de las formas opresivas del estado. Mucho más alejado de ese ideal estuvo siempre la utopía positiva del comunismo.
Durante las primeras décadas que sucedieron a la revolución rigió una transición al socialismo asentada en dos principios de esa evolución: la expansión de la propiedad pública y la intervención popular en la transformación de la sociedad. Posteriormente se incluyeron en la misma plataforma numerosos mecanismos comerciales para renovar el crecimiento. Esa etapa quedó cerrada con la conformación de una nueva clase propietaria de grandes empresas. El avance inicial al socialismo se transformó en un proceso opuesto de involución hacia el capitalismo. Esa regresión no se ha consumado, pero revirtió la tendencia precedente.
En China no rige el capitalismo, ni el socialismo. Prevalece una modalidad histórica intermedia e irresuelta de sociedad, junto a una formación burocrática en el manejo del estado. El funcionariado que controla el poder estatal no actúa por simple delegación de la nueva clase propietaria. Busca sostener -mediante un elevado ritmo de crecimiento- un equilibrio de todos los sectores sociales del país.
Antecedentes, modelos y afinidades
Nuestra interpretación retoma ideas expuestas en un libro sobre el socialismo. Transcurridos 16 años desde la edición de ese texto, las principales definiciones conceptuales sobre China propuesto por nuestro análisis mantienen su validez (Katz, 2004:77-83). Esa continuidad ilustra cómo puede prolongarse en el tiempo, la indefinición del carácter capitalista o socialista de un sistema. Lo que parecía coyunturalmente irresuelto persiste como un proceso que será zanjado en períodos más extensos.
El principal señalamiento de ese análisis -la restauración capitalista no ha concluido- persiste hasta la actualidad. También la mencionada existencia de tres períodos diferenciados (debut socialista, gestión mercantil, introducción del capitalismo) se mantiene como eje clarificador del problema.
Nuestro enfoque actualizado en otro texto (Katz, 2016) fue bien recibido por algunos comentaristas, que lo contrapusieron a las miradas simplistas de la realidad china (Restivo, 2020). Pero han interpretado erróneamente que postulamos el carácter irreversible de un viraje hacia el capitalismo, que a nuestro entender permanece inconcluso.
Para dirimir el grado de reintroducción del capitalismo utilizamos los criterios aportados por un analista de los “procesos pos-comunistas” de Europa Oriental. Esos parámetros son el alcance de la propiedad privada, las normas de funcionamiento de la economía y el modelo político imperante (Kornai, 1999: 317-348).
Con esos indicadores destacamos que China avanzó hacia el capitalismo en el primer terreno, no definió un perfil definitivo en el segundo y afrontó un severo dique en el tercero. Su estadio intermedio es muy visible en comparación a lo ocurrido en Rusia o Europa Oriental.
Nuestra mirada sintoniza con muchas caracterizaciones de la Nueva Izquierda de China. Esta afinidad se verifica ante todo en la distinción cualitativa entre el período de las reformas mercantiles (1978) y la etapa de las privatizaciones (1992). Lejos de constituir dos momentos de una misma trayectoria, involucraron rumbos contrapuestos de compatibilidad con el socialismo y alineamiento con el capitalismo (Lin Chun, 2009a).
También compartimos la crítica frontal a un proceso de restauración, que socava las conquistas sociales logradas con la revolución, ampliando en forma dramática la desigualdad (Lin Chun, 2019). Resaltamos por igual que el tránsito de China hacia el capitalismo no es un devenir conveniente, ni inexorable para desarrollar las fuerzas productivas y que ese desenvolvimiento no exige la integración a la globalización (Lin Chun, 2009b).
La coincidencia se extiende, además, al diagnóstico de un proceso de restauración sólo parcial del capitalismo. Ese curso puede ser revertido en la lucha por igualdad, en una sociedad con principios muy arraigados de justicia. La recuperación de la trayectoria socialista dependerá de una acción emprendida por los sujetos populares (Lin Chun, 2013:197-211).
Tres variantes de restauración
El carácter limitado de la reintroducción capitalista en China ha sido recientemente evaluado por un importante estudio, que traza comparaciones conceptuales con lo ocurrido en Europa del Este y Rusia. Diferencia los tres procesos distinguiendo la incorporación del capitalismo desde abajo, desde el exterior o desde arriba (Szelényi, 2016).
Señala que la conformación del capitalismo en Europa del Este se procesó con gran antelación y monitoreo externo, mediante un intenso estrechamiento de lazos entre los grupos dominantes locales y sus socios de Occidente. La intelectualidad asimiló con gran fanatismo el credo neoliberal y cumplió un rol determinante en la creación del clima de entusiasmo que rodeo a la recepción del capitalismo.
Las privatizaciones quedaron en manos de los sectores que ya habían acumulado en las sombras los acervos requeridos para capturar el botín. La terapia de shock en Polonia, el transito gradual en Eslovenia, las reparaciones a los antiguos propietarios en la República Checa y la subastas de Hungría constituyeron modalidades peculiares de un curso compartido de vertiginosa restauración del capitalismo.
Las clases dominantes ya prefiguradas en la etapa previa se consolidaron con la misma velocidad, que se desmoronó la vieja conducción de los regímenes precedentes. La preeminencia de consejeros externos y la instalación de formas brutales de neoliberalismo fueron los datos más significativos de esa transformación.
En China no se ha verificado ninguno de esos procesos. La acumulación de capital comenzó en el campo y se desenvolvió con gran lentitud hasta el inicio de las privatizaciones en las ciudades. Ese proceso se mantuvo a lo largo de varias décadas, sin extenderse a las actividades estratégicas que permanecen en manos del estado. Tampoco hubo dirección externa de la reconversión. Las empresas transnacionales fueron asociadas a un programa de crecimiento elaborado localmente y los gobiernos occidentales tuvieron poca influencia en el rumbo seguido. Las propias elites seleccionaron a la diáspora china como su contraparte privilegiada y establecieron severas limitaciones al papel del capital foráneo.
Ciertamente la ideología neoliberal penetró en el país, pero en permanente disputa con otras concepciones y nunca logró primacía. El viejo sistema político estructurado en torno al Partido Comunista persistió y afianzó su predominio de la gestión económica. Los contrastes con lo ocurrido en Europa del Este son tan categóricos, que el autor de la comparación pone seriamente en duda la vigencia actual del capitalismo en China.
También en Rusia la restauración fue un fenómeno fulminante y alejado de las ambigüedades que se verifican en el escenario asiático. La introducción del capitalismo se consumó a la misma velocidad que en Europa del Este por medio de virulentas privatizaciones. Yeltsin decidió construir el nuevo sistema en 500 días y repartió el grueso de propiedad pública entre sus allegados.
La nueva burguesía se gestó de la noche a la mañana y cinco años después del colapso de la URSS, los siete mayores empresarios rusos poseían la mitad de los activos del país. Los desequilibrios precipitados por la codicia se hicieron tan presentes como las turbulencias financieras.
En esa reconversión fue visible la enorme influencia occidental, pero a diferencia de Europa Oriental el comando final quedó en manos de la nueva plutocracia moscovita. El capitalismo no reingresó desde afuera, sino desde arriba. Los protagonistas del viraje fueron los mismos actores de la cúpula política precedente. La alta burocracia de la URSS se transformó en la nueva oligarquía de Rusia. El mismo personal cambió de vestimenta y mantuvo la conducción del estado para otros fines. Esa mutación de abanderados del comunismo a exaltadores del capitalismo se verificó también en Ucrania, Bielorrusia, las antiguas repúblicas de Asia Central y algunos países de los Balcanes.
China no atravesó por esos senderos. La reimplantación del capitalismo ha sido es un proceso tortuoso e inacabado, ante la ausencia de un mandatario dispuesto a emular a Yeltsin. El desmoronamiento de la URSS acentuó el conservadurismo de los dirigentes chinos. En lugar de sepultar la estructura política del Partido Comunista decidieron consolidarla y en vez de fusionar a la nueva clase capitalista con el poder político, sólo aceptaron su existencia como una fuerza paralela a su propia dirección.
Por esa razón en China no ha imperado el modelo de reparto patrimonial de propiedades que introdujo Yeltsin, al rematar los activos del país entre la nueva elite. Tampoco se verificó el esquema prebendario de retribuciones en función de la lealtad que instauró Putin. Con ese mecanismo el presidente ruso acotó el poder de los codiciosos oligarcas. Expropió, criminalizó y disciplinó a esos acaudalados, con la misma virulencia que utilizaban los zares contra los boyardos. Pero ninguna de sus acciones modificó el status capitalista del país.
También en China hay tensiones de gran porte y el férreo comando que ejerce Xi Jinping apunta a impedir el desmadre de esas disputas. Algunos analistas estiman que gobierna utilizando un conjunto de reglas ocultas y no escritas, que reproducen la antigua autoridad del emperador sobre las capas subordinadas. Equilibra especialmente los choques entre el funcionariado que asciende con las reglas de la meritocracia y los ahijados del viejo liderazgo comunista (Au Loong, 2016).
Pero incluso con esas modalidades de gestión, el poder político mantiene las denominaciones, estatutos e ideologías del proceso inaugurado en 1949. Aquí radica la gran diferencia con Rusia que sepultó todos los vínculos con la revolución de 1917. La disímil penetración del capitalismo en ambos países está muy conectada con esa divergencia de actitudes hacia el pasado.
Comparaciones con el origen del capitalismo
Una revisión de los debates sobre el origen del capitalismo contribuye a clarificar la naturaleza actual de China. Al indagar cómo nació ese sistema se puede discernir de qué forma ha resurgido dónde había sido erradicado.
La controversia entre los historiadores marxistas sobre el nacimiento del capitalismo contrapuso a los intérpretes de su debut en el agro (Dobb, 1974), con los teóricos de su consolidación primigenia en el comercio (Sweezy, 1974). La primera visión atribuía la transición a la erosión en Europa de las estructuras feudales, como consecuencia de las rebeliones campesinas. La segunda resaltaba el auge urbano que deterioró a la nobleza, acentuó la huida de los siervos y transformó la renta de productos en dinero.
Esa discusión buscaba dirimir si el capitalismo emergió en un largo proceso de acumulación primitiva en el agro y generalización del trabajo asalariado en las ciudades, o si por el contrario despuntó cuando se afianzaron las relaciones comerciales.
La ventaja del primer enfoque radicó en su acertada identificación del capitalismo con un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación. Esa generación de ganancias requiere propiedad privada de los medios de producción y normas de lucro asentadas en la extracción de plusvalía. El simple predominio de los parámetros mercantiles no consagra el predominio del capitalismo.
Retomando esa diferenciación, China debería reunir actualmente las condiciones señaladas por la tesis del origen agrario para presentar un status capitalista. No alcanza con la universalización de las reglas comerciales para constatar esa vigencia. Justamente en la trayectoria contemporánea del país, la etapa de expansión del mercado sin privatizaciones no implicó el inicio del capitalismo. Sólo en el periodo posterior emergió la restauración. La acumulación por abajo en el agro constituyó, a lo sumo, un presupuesto de ese cambio y no un indicio de su consumación.
Otra discusión sobre el nacimiento del capitalismo opuso a los historiadores que subrayaban su origen nacional (Wood, 2002:103-121), con los estudiosos que remarcaban su génesis internacional (Wallerstein, 1988: 33-35). Esa controversia contraponía la existencia de múltiples trayectorias de un sistema forjado en el siglo XIX, con visiones de un régimen que irrumpió como totalidad mundial en el siglo XVI.
En este caso, el acierto de la primera mirada radica en los criterios que aportó para estudiar cada capitalismo nacional, en función de sus diferencias con los sistemas previos. El inconveniente de la segunda óptica estriba en la disolución de esas singularidades. Remonta la existencia del capitalismo a un lejano pasado y supone que ya operaba como entramado global.
Esa divergencia de criterios internos o externos para definir la presencia del capitalismo cobra actualidad, para evaluar las trayectorias nacionales divergentes seguidas por Rusia o Europa del Este frente a China. Esos procesos se desenvolvieron en un mismo escenario de globalización neoliberal, pero transitaron por cursos nacionales muy distintos.
La expansión mundial del capitalismo que sucedió al fin de la guerra fría, no implicó la implantación del mismo sistema en todos los rincones del planeta. China (o Cuba y Vietnam) ha seguido un rumbo distinto en un contexto común. Por las mismas razones que la existencia de un sistema-mundo no equivalía a la automática adscripción de la URSS a esa totalidad, la preeminencia actual de la globalización no presupone el capitalismo en China.
Este señalamiento es importante para evitar los equívocos inversos, que asignan a la nueva potencia asiática una misión civilizatoria mundial. Si la globalización no define el status capitalista de China, la expansión internacional de ese país tampoco alumbra otro funcionamiento del resto del mundo.
Revolución y contrarrevolución burguesa
Las discusiones sobre el origen del capitalismo afianzaron la percepción de una larga transición de varios siglos, con diversas modalidades de coexistencia de clases dominantes (Vitale, 1984). Esta misma conclusión podría aplicarse en la actualidad a China, Su eventual pasaje al capitalismo, no debería necesariamente presentar el abrupto desenlace que imperó en Rusia o Europa del Este. Podría efectivizarse a lo largo de varias décadas y en ese caso correspondería caracterizar al régimen vigente durante ese período intermedio.
En los debates historiográficos de esa transición surgió la noción de formación económico-social, para conceptualizar la existencia de variadas articulaciones entre modos de producción, con predominio desigual del capitalismo (Cueva, 1988). Esa noción fue utilizada para caracterizar, por ejemplo, las mixturas imperantes en América Latina entre los siglos XV y XIX. Hubo diversas combinaciones del capitalismo con el esclavismo (plantaciones) o con el feudalismo (haciendas). La misma mirada podría aplicarse en la actualidad a China, para considerar su formación económico-social en términos de un eventual “social-capitalismo”.
Pero estas categorías económicas no alcanzan para definir cuándo rige el capitalismo. En las mixturas de la transición la burguesía conquistó su dominio de la sociedad, pero sólo ejerció efectivamente esa primacía cuando capturó el poder del estado. El imperio de la competencia, la ganancia y la explotación no consagró el status capitalista, mientras el estado permaneció en manos de otros grupos dominantes. Fue lo ocurrido por ejemplo con el estado absolutista durante la era feudal. Sólo cuando la burguesía controló ese resorte quedaron despejados todos los escollos para la acumulación.
Esta conclusión del debate historiográfico tiene especial aplicación para el escenario actual de China. Tal como ocurrió en el pasado, una nueva clase dominante ya monitorea gran parte de la economía sin manejar el poder político, lo que a su vez impide el pleno despegue del capitalismo.
El punto de giro en el pasado fue clarificado en la evaluación de las revoluciones burguesas, que constituyeron la modalidad clásica de conquista del poder por parte de la clase capitalista. La caída de monarquía (Francia) o la guerra de secesión (Estados Unidos) fueron ejemplos típicos de ese viraje (Piqueras, 2000).
Pero estas contundentes mutaciones no fueron el único curso de la historia y esa indefinición reaparece en la actualidad. Las fechas exactas del cambio de régimen que se observaron en Rusia, Polonia, Alemania del Este o Hungría, no se han extendido a China.
En la comparación corresponde igualmente subrayar que las revoluciones burguesas del pasado no constituyeron el simple antecedente de las contrarrevoluciones del presente. Un monumental abismo separa al surgimiento del capitalismo de su retorno. La principal diferencia estriba en la total carencia de complementos progresistas en el plano democrático, nacional o agrario (Anderson, 1983). El resurgimiento actual más bien profundiza los ingredientes regresivos de la instauración del capitalismo, que predominó en los países centrales desde la segunda mitad del siglo XIX (Callinicos, 1989). Esa misma tónica ha prevalecido en la restauración del sistema al cabo de una centuria en Rusia y Europa del Este.
Conviene recordar también que en numerosos lugares del mundo el capitalismo emergió sin revolución burguesa, mediante transformaciones pasivas o auto-conversiones de los estados. El paulatino aburguesamiento de la antigua nobleza en Japón y Alemania fueron los típicos modelos de esa gestación por arriba (Takahashi, 1974). Se podría argumentar que China está transitando por una reconversión semejante, mediante el pausado padrinazgo del capitalismo por los mismos sectores que dominaron el sistema precedente.
Pero esa transición de largo plazo sería muy distinta a los precedentes del siglo XIX. Implicaría en China el triunfo del proyecto neoliberal y el estrechamiento de lazos con los socios occidentales. Esa eventualidad constituye por ahora sólo una de las opciones en juego. Las alternativas en disputa requieren un análisis más específico que abordaremos en el tercer artículo de esta serie.
18-9-2020
RESUMEN
La irrupción de China ilustra la dinámica contemporánea del desarrollo desigual y combinado. El cimiento socialista, el complemento mercantil y los parámetros capitalistas apuntalaron un modelo enlazado a la globalización, pero centrado en la retención local del excedente. La ausencia de neoliberalismo y financiarización ahorraron al país los desequilibrios afrontados por sus competidores. Pero la penetración del capitalismo genera sobreinversión y excedentes a descargar en el exterior.
La ortodoxia explica la expansión china por un imaginario predominio de la desregulación y la heterodoxia por la simple aplicación de controles que han fallado en otros lugares. Ambos omiten el cimiento socialista. La óptica milenarista enaltece un destino imaginario y supone raíces remotas para procesos muy recientes.
El capitalismo está presente pero no domina aún en la economía. La nueva clase burguesa tampoco logró el control del estado, pero la transición socialista se revirtió y prevalece un status intermedio. La acotada restauración contrasta con las trayectorias de Europa Oriental y Rusia. Una comparación con el origen del capitalismo sugiere la posibilidad de largas transiciones y mixturas de sistemas.
Claudio Katz[1]
REFERENCIAS
-Amin, Samir (2013). China 2013 https://monthlyreview.org/2013/03/01/china
-Amin, Samir (2018). China and global financiarization, 11 jun samiramin1931 blogspot.com
-Anderson, Perry (1983). La noción de revolución burguesa en Marx, San Marino, www.buenastareas.com/
-Andreani, Tony; Herrera Rémy (2013). ¿Un modelo socialdemócrata para China? Comentarios críticos sobre el libro La Vía China, https://www.jaimelago.org/node/91,
-Arrighi Giovanni (2007). Adam Smith en Pekín, Akal, Madrid.
-Au Loong Yu China (2016). ¿Final de un modelo o nacimiento? Adónde va China, Editorial Metrópolis, Buenos Aires.
-Callinicos Alex (1989), Bourgeois revolutions and Historical Materialism, summer, International Socialism.
-Cueva, Agustín (1988). Prólogo a la edición ecuatoriana, Teoría social y procesos políticos en América Latina, Línea Crítica.
-Ding, Xiaoqin, (2009), The socialist market world economy, china and the world, Science and Society, vol 73, April.
-Dobb, Maurice (1974). Prefacio, Respuesta, Nuevo Comentario, La transición del feudalismo al capitalismo, Ediciones La Cruz del Sur, Buenos Aires.
-Fornillo, Bruno (2018). La China de Xi Jinping y el EEUU de Trump: Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, Año 4, N° 7. Córdoba, Diciembre 2017-Mayo.
-Guigue, Bruno (2018). El socialismo chino y el mito del fin de la historia, 29-11, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249582
-Hart-Landsberg, Martin, (2011), The Chinese Reform experience: A critical assessment, Review of Radical Political Economics, vol 43, n 1.
-Katz, Claudio (2016). China, un socio para no imitar,Adónde va China, Editorial Metrópolis, Buenos Aires.
-Katz Claudio. (2004). El porvenir del socialismo, Herramienta, Buenos Aires.
-Kornai, Janos (1999). Du socialism au capitalism. La signification du changement de systeme.Capitalisme et socialisme en perspective. Editiones La decouverte, Paris.
-Lapavitsas, Costas (2016). Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas, Traficantes de Sueños, Madrid.
-Lin Chun (2009a), The socialist market economy, Step forward or bakward, Science and Society, vol 73, April.
-Lin Chun (2009b) Lecciones de China: reflexiones tentativas sobre los treinta años de reformas económicas, octubre, http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-2
-Lin Chun (2013). China and Global Capitalism Reflections on Marxism, History, and Contemporary Politics, Palgrave Macmillan.
-Lin Chun (2019). China’s new globalization, Vol 55, Socialist Register A World turned upside down? https: /socialistregister.com/index.php/srv/article/view/30939
-Margueliche, Juan Cruz (2020). La irrupción del Covid-19, los medios de comunicación y un nuevo escenario geopolítico 30 jun https / /dangdai.com.ar//06/30/boletin-de-clacso/
-Merino, Gabriel E (2020). China y el nuevo momento geopolítico mundial. Boletín del Grupo de Trabajo China y el mapa del poder mundial, CLACSO, n 1, mayo,
-Nolan, Peter (2019). El PCCH y el ancien régime, New Left Review, 115 marzo- abril.
-Piqueras, José (200). “¿Hubo una revolución burguesa?”, Historia Social n 6, otoño.
-Prashad, Vijay (2020). Entrevista sobre el socialismo chino y el internacionalismo hoy, 21-5, https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/05/25/
-Restivo, Néstor (2020). China: cómo entender si diagnosticamos mal https://adsina.wordpress.com//05/10/ /
-Ríos, Xulio (2017). China en la nueva coyuntura mundial, Viento Sur, 12 mayo, https://vientosur.info/china-en-la-nueva-coyuntura-mundial/
-Roberts, Michael (2017). Xi toma el control total del futuro de China 05/11.sinpermiso.info
-Roberts Michael (2018). Trading economics the Chinese way, 2 feb. https://thenextrecession.wordpress.com
-Roberts Michael (2020). China: la encrucijada tras la pandemia, 27/05 https://www.sinpermiso.info/texto
-Sweezy, Paul (1974). Comentario crítico, Contra-réplica. La transición del feudalismo al capitalismo. Ediciones La Cruz del Sur, Buenos Aires.
-Szelényi, Iván (2016). Capitalismos después del comunismo. New Left Review, 96, enero.
-Takahashi H, K (1974), Contribución al debate, La transición del feudalismo al capitalismo. Ediciones La Cruz del Sur, Buenos Aires.
-Treacy, Mariano (2020). El pasado puede ser discutido en el futuro: de la modernización de Deng Xiaoping a las tensiones que despierta China como potencia mundial, Izquierdas, 49, enero.
-Vitale Luis (1984), Modos de producción y formaciones sociales en América Latina, www.mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio
-Wallerstein, Immanuel (1988). El capitalismo histórico, Siglo XXI, México.
-Watkins, Susan (2019). Estados Unidos vs. China New Left Review 115 marzo-abril.
-Wood, Ellen Meiksins (2002). The origin of capitalism, Verso, London.
[1] Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/seccion/secciones/debates_estrategicos/
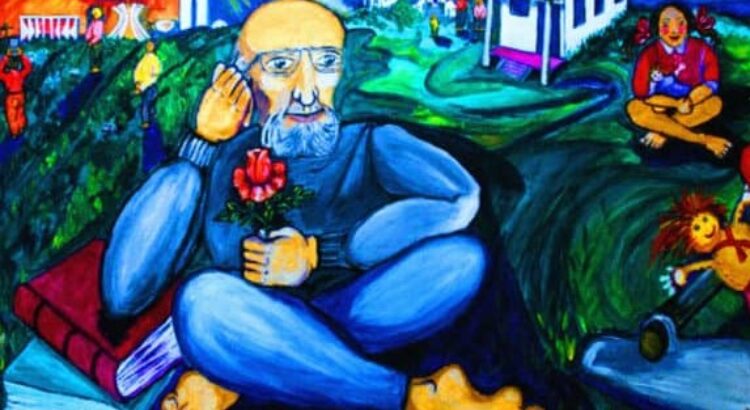












 Users Today : 39
Users Today : 39 Total Users : 35416016
Total Users : 35416016 Views Today : 52
Views Today : 52 Total views : 3349282
Total views : 3349282