Por: Andrés García Barrios
2020 y 2021 no son años perdidos, son años salvados. Salvados por y para las escuelas. Más que nunca somos una comunidad en busca de un equilibrio entre lo que deseamos y lo que en realidad podemos y debemos.
¿Bomberazo mundial?
En México llamamos “bomberazo” a las tareas que nos caen de forma inesperada y que hay que atender de manera urgente. Para todo equipo de trabajo, los primeros bomberazos suelen responder a reales imprevistos. Sin embargo, esta forma de resolver problemas tiende a instalarse como modus operandi entre nosotros: fácilmente nos acostumbramos a posponer las cosas importantes hasta que se vuelven urgentes; quizás es porque, dado que los bienes no abundan, preferimos esperar a que la tarea en cuestión demuestre que de verdad es necesaria. Sí, tal vez todo se reduce a una economía de recursos.
El mundo en general ha vivido la pandemia como si de la noche a la mañana nos hubiera caído encima un virus de alto contagio y alta letalidad, al cual la humanidad hubiera tenido que apresurarse a hacer frente. Manguera en mano, sin previo aviso aprendimos a estar en casa las 24 horas, a lavarnos las manos con inusual frecuencia, a usar cubrebocas, a mantenernos alejados de los demás y a realizar nuestras actividades de forma remota (por desgracia muchos tuvieron que aprender también a perder a sus seres queridos, su empleo, su modo de vida).
Sin embargo, la llegada de la pandemia en realidad no era una novedad; se oía hablar de ella desde hacía muchos años, por todo el mundo. Para referirme sólo a la evidencia que he encontrado en mi biblioteca personal, en 2009 el Dr. Octavio Gómez Dantés advertía sobre el tema en un artículo publicado en una revista de gran circulación y prestigio; ese mismo año otra revista universitaria de ciencia titulaba una de sus portadas “La epidemia anunciada”. Asimismo, el título de un libro de 2015 prácticamente demuestra lo que estoy diciendo: La influenza mexicana y la pandemia que nos viene. En él, seis autores anuncian que se avecina una catástrofe sanitaria mundial como la que estamos viviendo.
Entonces, ¿por qué no se hizo nada para prevenirnos? En ensoñaciones podemos remontarnos unos cuantos años atrás e imaginar reuniones mundiales de líderes para resolver sobre futuras pandemias: congresos tipo la ONU donde se dictarían medidas para reducir el impacto esperado; acuerdos económicos, disposiciones legales, campañas de información, de prevención hospitalaria, de desarrollo de tecnología virtual.
A partir de ese imaginario congreso, las organizaciones internacionales en materia de educación, como la UNESCO, convocarían a los sistemas escolares de todo el mundo a desarrollar contenidos y prácticas de prevención, y a aprovechar el imparable influjo de los medios electrónicos para organizar de forma preventiva, tanto logística como tecnológicamente, el despliegue de la educación remota de emergencia (así nos ha enseñado a llamarle Fernanda Ibáñez en un artículo publicado en este mismo espacio). Entonces se habrían tenido años para ejecutar simulacros de entrenamiento con los estudiantes y docentes, y desarrollar estrategias de enseñanza, prevención de la salud, uso de cubrebocas, sana distancia, etcétera.
Naufragio
¿Por qué entonces no se hizo nada?
Víctor Briones, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, nos lo explica en dos palabras: toda esa preparación “es cara”. Con sólo escuchar esto, se apodera de nosotros una profunda indignación: ¿qué tan cara podía ser para que resultara mejor sacrificar a la población mundial y para ―hablando ya de nuestro campo― obligar a toda la comunidad educativa a volverse experta en enseñanza remota de un momento a otro? La maestra Maya Niro atina al llamar a todo esto un naufragio: “… a partir de ese momento me subí a un barco en medio de una tempestad, donde me dieron un timón diferente al que yo sabía maniobrar”.
Con rabia e impotencia imagina uno a los gobiernos de todo el mundo pasando en silencio la estafeta a sus sucesores… o más que la estafeta, la pistola de una ruleta rusa que llevaba dentro un virus que pondría a toda la humanidad contra las cuerdas.
*
Sin embargo, la rabia merma cuando la respuesta de Briones empieza a dejar ver su realismo. Vuelve la calma. Comprendemos entonces que al decir “cara” el analista está hablando de un “caro” impensable, no sólo en dinero, tiempo y esfuerzo, sino también en riesgo: riesgo para los más grandes intereses económicos y políticos, sí, pero también riesgo emocional y mental para la población mundial ante la noticia. El anuncio de que, quién sabe cuándo, va a ocurrir una catástrofe, puede generar inmensa angustia, para algunos más que el evento mismo. En esas circunstancias, prevenirnos y prepararnos podría ser un desastre: ya se ve venir una ola de grandes desacuerdos, enfrentamientos, conflictos: un posible caos social, a final de cuentas.
Tal vez, a pesar de la supuesta racionalidad humana, coordinarnos para un evento así sería tan difícil como lograr que las abejas del mundo se organizaran ante la amenaza del cambio climático.
*
Nuevo golpe de timón. ¿Y si los líderes mundiales decidieron entonces dejar que llegara la pandemia y que funcionara un poco como “simulacro” para otras crisis sanitarias que se espera que vengan pronto?
Con sólo pensarlo, vuelven la rabia y el espanto: mil teorías conspiratorias vienen a la mente, crece la desconfianza hacia las autoridades (incluyendo las científicas), y por todas partes bullen propuestas pseudocientíficas, rechazo al sistema médico/hospitalario, a las vacunas… Se habla con gran esperanza de tratamientos alternativos.
Finalmente, sobre este fondo de indignación, resignación y dolorosas dudas, queda la imagen de un grupo de líderes esperando año tras año la aparición del paciente cero para dar la alarma mundial y convocarnos a todos (¡ahora sí!) a apagar el incendio.
¿Somos víctimas?
Si en estas dos décadas se hubiera actuado, si los líderes mundiales hubieran decidido prevenir y preparar a la población frente a una posible pandemia, si hubieran organizado reuniones internacionales y simulacros de educación remota de emergencia, todos en el mundo habríamos acabado haciéndonos la crucial pregunta: ¿por qué es inevitable una pandemia? Entonces habríamos volteado con alarma angustiante hacia rincones del planeta que por el momento prefieren mantenerse ocultos, ahí se concentran millares de industrias que literalmente desgarran los ecosistemas planetarios, pervirtiendo entre otras cosas la convivencia animal e impulsando la proliferación y diversificación de virus.
El Dr. Julio Frenk, exsecretario de salud de México y actual rector de la Universidad de Miami, no se ha cansado de repetir que la pandemia de COVID-19 es un fenómeno que tiene su origen en la actividad humana. En una entrevista con la revista CONECTA del Tec de Monterrey, resume enérgicamente: “Las pandemias no son eventos naturales, son antropogénicas, reflejo de prácticas inhumanas”.
Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, confirma: “No hay un gran misterio sobre la causa de la pandemia de COVID-19 —o de cualquier pandemia moderna—. Las actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también generan riesgos de pandemia a través de sus impactos en nuestro medio ambiente”.
El problema es más o menos así: mientras más animales con enfermedades contagiosas hay y más se reproducen y conviven, más variantes de virus surgen y más probable es que uno de éstos resulte altamente contagioso y letal para los humanos. Lo mismo pasa cuando se destruye un ecosistema y los animales migran y se concentran en hábitats donde la sana distancia es imposible y el contagio viral aumenta. Históricamente, el asunto se reduce a que mientras la cría de animales se mantenía en pequeños jacales atendidos por unas cuantas personas, las probabilidades de que surgiera una enfermedad mortal eran pocas. Pero cuando hablamos de virus mutando y esparciéndose entre una inmensa piara de cerdos en una granja industrial de “producción” de carne atendida por cientos de personas (como hoy ocurre en tantas partes del mundo), o cuando se trata de miles de murciélagos en una cueva en China, arrinconados ahí por haber perdido sus bosques, entonces es más probable que surja una mutación viral homicida.
*
A lo anterior añadamos una población humana que vive en espacios estrechos dentro de una localidad superpoblada, a la que acuden todo tipo de roedores, aves y primates buscando mejores condiciones de vida; digamos que además esas personas acostumbran comer carne, muchas veces de animales silvestres, y asisten a corridas de toros o peleas de gallos; que frecuentan mercados con animales vivos, cazan o trafican fauna, fabrican abrigos de piel y realizan rituales o practican medicina tradicional con animales; algunas tienen sistemas inmunes débiles por mala nutrición, viven en condiciones de poca higiene, trabajan en labores de limpieza y saneamiento, y no tienen acceso a servicios de salud adecuados; además, para colmo, muchos de ellos (ricos y pobres) viajan por su país o atraviesan fronteras en redes de transporte terrestre y aéreo supercongestionadas… Cuando estas cosas ocurren, mayor es la creación de virus letales y menor el tiempo en que se expanden por el mundo entero.
Todos estos factores son lo que los epidemiólogos se han dedicado a estudiar desde el siglo pasado, y han llegado a realizar pronósticos bastante confiables.
Y es en todo lo anterior en lo que se basa el Dr. Julio Frenk para asegurar que la pandemia de COVID-19 es de origen humano. En efecto, no somos víctimas. Cuando se alude a la posibilidad de que el virus SARS-CoV-2 haya sido creado en un laboratorio, no podemos sino pensar que es cierto, que los seres humanos hemos convertido a la naturaleza en un inmenso laboratorio donde la creación de virus letales es ya una probabilidad inmensa.
¿Comunidad desecha?
Y a todo esto, ¿qué puede hacer la escuela con tanta y tan cruda información? Cierto que lo primero que dan ganas es dejar hecha la pregunta y salir corriendo. ¿No basta con lo que hemos vivido? Porque en la desafiante y terrible actualidad, la escuela parece estar desbaratada, deshecha. Nos hemos tenido que adaptar a un modelo sin convivencia física, a un encuentro con caras sin cuerpo en aulas virtuales sin aire común; a escuchar voces sin aliento y a verter nuestra presencia en cables electrónicos, resintiendo por todas partes la falta de recursos. Las tres dimensiones del espacio has sido remplazadas por dos, por una, por cero (muchos estudiantes no han podido recibir ningún tipo de clase y sólo esperan a que llegue el día de volver al colegio).
La tensión que generan las clases por Zoom crea un tipo de socialización al cual no estamos acostumbrados; maestras y maestros lamentan tener que comunicarse con sus alumnos a través de una pantalla; niñas y niños han dejado de tocarse y correr juntos, y esa ausencia de tacto, esa falta de simultaneidad física, parece haber restado tridimensionalidad al mundo y provocado una especie de desecación del entorno y hasta una dolorosa costumbre al aislamiento.
En el monitor, lo que conocemos como “grupo” se vuelve un mosaico, un muro. Es casi imposible establecer complicidades y el manejo por parte del maestro se entorpece. “Ahora los docentes ―nos recuerda Paulette Delgado― están lejos de sus estudiantes, lo que puede desatar ansiedad al no saber cómo están e impotencia al no poder ayudarlos”. Las tecnologías aún no están suficientemente avanzadas como para permitir ese caos de voces que da vida al aula presencial cuando todos hablan al mismo tiempo. No hay percepción sensorial completa, y todo se limita a lo visual y auditivo. Solo tenemos una apreciación bidimensional de los otros. En resumen, impera la pérdida de los espacios colectivos y privados que son parte de la socialización escolar.
Utopía
Sin embargo, a pesar de todo esto, somos valientes y nos detenemos a pensar un poco. ¿De verdad la socialización presencial es la única posible? ¿No hay otra que de alguna forma habíamos descuidado? Entonces, una primera respuesta llega a la mente. Tiene que ver con el ritual escolar.
Recordemos, para empezar, la idea del filósofo Emil Wittgenstein de que toda una mitología está contenida en nuestro lenguaje. A mi parecer, eso significa, por ejemplo, que ya el hecho de saber “soy parte de una escuela” (aunque sea en línea o a distancia) me enrola en una comunidad de aprendizaje donde se juegan múltiples papeles sociales y en la que se compromete y ejercita la personalidad entera. En esa comunidad mitológica todos somos a veces héroes, a veces sabios, a veces villanos, y bullimos del orden al desorden atraídos por un objetivo común que da sentido a nuestro encuentro.
Hoy, cuando es difícil ver de frente la realidad y comprender qué podemos hacer con ella, la escuela aún palpita en ese juego de roles, quizás más movilizada que nunca para dar su muy particular respuesta. Ahí, el lenguaje y su mitología se encuentran en un estado de libertad y frescura que permite tramitar la cruda realidad con espontaneidad incomparable.
Cuando al inicio de la pandemia se vio la posibilidad de no volver a la escuela ni siquiera de forma virtual y de abandonar todo hasta nuevo aviso, todos los miembros de esta comunidad clamaron con valor de héroes que querían continuar e hicieron lo necesario para conseguirlo. Descubrieron entonces una nueva y poderosa forma de socialización: confirmaron como nunca que pertenecen a ese mundo convulsionado, no como víctimas sino como seres de los que el planeta necesita y espera algo. Están activos, participan, resisten, reaccionan indignados y conmovidos como héroes de una mitología compartida que avanzan hacia un diálogo conjunto y profundo.
Un diálogo no sólo entre ellos y con el resto de la humanidad, sino con la naturaleza, a la cual creíamos haber impuesto nuestro discurso y que ha reaccionado. La naturaleza, que nos hizo inteligentes y ante la cual nos hemos pasado de listos. Hoy los chavos se debaten interiormente contra la perdurable creencia de que somos dueños de todo entorno y empiezan a asumirse como seres biológicos sensibles e inmersos en una existencialidad dolorosa pero empática y en busca de sentido. Están juntos; aprendiendo y temblando juntos. Y evitando el triunfalismo, mantienen la utopía, cumpliendo aquello que enseña el escritor Eduardo Galeano de que ésta no es algo que se alcanza sino algo que está ahí para orientarnos en el avance.
Hoy los jóvenes se ven, se tocan al menos imaginariamente, sintiendo que existe algo común. Sueñan con hazañas en las que se arriesgan, peligran e incluso mueren y resucitan varias veces. Toda su mitología interior bulle. De muchas maneras intuyen que eso que está pasando afuera también ocurre dentro de ellos, y finalmente toman la verdad de su tiempo en las manos, porque por triste que resulte, sigue siendo su verdad.
Verdad
En la escuela, el llamado a la verdad pone a conversar todas nuestras ideas, supersticiones y creencias en una sola dirección, atrayéndolas hacia un sitio en el que caben todas, incluyendo las conspiratorias y las pseudocientíficas. Ya en ese sitio, al que llamamos “diálogo”, los docentes pueden conducirlas poco a poco hasta empezar a entrever una verdad común.
Así es como los estudiantes han ido tomando conciencia de que es prácticamente seguro que vuelva a ocurrir algo como lo que estamos viviendo (el magnate Bill Gates, con toda la información a la que tiene acceso, ha declarado que una nueva pandemia puede tardar entre 3 y 20 años). Hoy, apurados por impulsar cambios que reduzcan entre otras cosas el riesgo de pandemias, los estudiantes se informan y dialogan sobre cómo convencer a los gobiernos a invertir recursos en prevención de enfermedades, aunque no se sepa si éstas van a llegar ni cuándo (finalmente, dejarlas venir puede resultar muchísimo más caro que prevenirlas); indagan y discuten sobre cómo fortalecer el sistema global de salud y nuestra higiene básica; sobre cómo crear e impulsar formas de producción que no impliquen sobrepoblación de espacios ni acaparamiento de recursos en manos de unos cuantos; cómo evitar que el aumento de bienestar familiar siga siendo sinónimo de sobre-consumo de carne (tal como ocurre en todo el mundo), y cómo disminuir paralelamente la ganadería industrial, que además de cruel exige grandes deforestaciones (como las recientes del Amazonas) y provoca una emisión catastrófica de gases de efecto invernadero.
2020 y 2021 no son años perdidos, son años salvados; salvados por y para las escuelas. Más que nunca somos una comunidad (mundial, por si fuera poco) en busca de un equilibrio entre lo que deseamos y lo que en realidad podemos y debemos, comprendiendo ―como nos explica el filósofo español Fernando Savater― que el destino de los demás es el nuestro propio.
Razón y espiritualidad
En la escuela, la Verdad más que una conclusión es un llamado; a ella nos convoca el timbre escolar.
Pero ¿cómo será esa verdad? Sólo por curiosidad nos hacemos esta pregunta, pues sabemos lo difícil que será responder. Pero queremos al menos imaginar un poco, juntos, el tipo de verdad que podemos concebir desde esta actualidad amenazada pero esperanzada que hemos descrito.
El primer indicio de respuesta lo encontramos en la presencia cada vez más visible de las llamadas “ciencias falsas” o pseudociencias. Es un hecho que, con la pandemia, esa presencia evidenció sus dimensiones globales, explotando en una especie de boom que muchos científicos empiezan a temer seriamente. Todos hemos visto brotar teorías astrológicas o conspiratorias sobre el origen del SARS-CoV-2 y tratamientos al COVID-19 que según la ciencia no han sido estudiados con suficiente rigor o son de plano supercherías.
Mi opinión que es que, por descabelladas que resulten, estas posturas llegan para ocupar un espacio que la razón, y sobre todo el pensamiento científico, tienden a abandonar: me refiero a ese delicado terreno en que la objetividad y algo que podemos llamar “espiritualidad”, se dan la mano.
Mucha gente de ciencia afirma que sus certezas son la única forma de conocimiento confiable. Argumentan que, al haber sido comprobadas, sólo en ellas debemos basarnos si queremos tomar buenas decisiones (esto incluye las ciencias no exactas, como la psicología y la pedagogía). ¿Cómo no escucharlos si, con metódico idealismo, aseguran que existe una verdad última no sólo asequible sino comprobable? El prestigioso divulgador Brian Greene, por ejemplo, afirma que es posible que la llamada Teoría de Cuerdas pronto resuelva el principal enigma del universo. Cierto que afirmar que se es capaz de alcanzar la Verdad parece una postura engreída, de sabelotodos, pero hay que reconocer que en un mundo donde la mayoría nos sentimos portadores de la verdad, parecen humildes quienes se limitan a lo que pueden comprobar.
Claro que tampoco deja de ser cierto que ―como dice con fina ironía el escritor G. K. Chesterton― algunos de esos científicos se muestran “muy orgullosos de su humildad”. Muchos de ellos, y sus partidarios, en ocasiones se extralimitan y afirman que, aparte del suyo, no existe ningún otro conocimiento verdadero. Daniel C. Dennet, famoso filósofo racionalista, afirma que “nada que queramos abordar puede situarse más allá de los límites de la ciencia”. Dios, la espiritualidad y esas cosas, deben ser abordados como fenómenos culturales que pueden explicarse con estudios científicos sobre la evolución y el cerebro (Dennet es conocido mundialmente como uno de los Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo).
Es el antiguo problema filosófico ―uno de los primeros― entre dos tendencias: la de “obligar a la vida, a la vida toda, (a seguir) el destino del conocimiento”, como señala la filósofa María Zambrano, y la de aceptar que existe algo más allá de la razón a lo que tenemos acceso por otros medios: a la razón, a lo razonable ―nos explica Erich Fromm―, le compete admitir sus limitaciones y saber que “nunca captaremos el secreto del hombre y del universo, pero que podemos conocerlos, sin embargo”, de otras formas.
Sorprende saber que algunas de las más importantes teorías que niegan que se pueda alcanzar una total certidumbre vienen de la ciencia misma. Sin necesidad de creer en “un más allá”, expertos como Niels Bohr (ese cuyo modelo atómico estudiábamos en la secundaria) han demostrado que el más acá tampoco es tan “cierto” como se creía. Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, de plano afirma que no es posible explicarnos la realidad sin referirnos a una conciencia cósmica infinita.
Lo anterior nos pone de frente a la pregunta sobre la manera en que el ámbito educativo debe abordar el asunto de la verdad científica y de su no siempre humilde oposición a lo llamado “espiritual”. Para resumir, opino que la verdad escolar, conservando su inclinación científica, debe volver a formas de conocimiento como las que Fromm describe (en uno de sus libros más famosos se refiere específicamente al conocimiento a través del Amor). Y es que si los partidarios de la ciencia no abordamos con actitud razonable ―para empezar en la escuela misma― el ámbito donde se enlazan lo explicable y lo inexplicable, estaremos dando cabida a que todo tipo de ideas inconsistentes se apoderen de ese territorio. Sí, mientras el conocimiento racional siga pretendiendo que tiene la última palabra sin admitir sus límites ni honrar con verdadera humildad el sitio que le corresponde a lo espiritual; si la razón se niega a tender la mano “más allá” de sí misma, vislumbrando una especie de continuidad entre razón y misterio, estará dejando ese rincón vacante y prácticamente alentando a que lo ocupen posturas oportunistas, algunas de ellas quizás sólo ingenuas al querer resguardar con supersticiones el delicado vínculo.
En la discusión entre ciencia y creencia (mejor deberíamos decir “pleito abierto”), la escuela se ha mantenido al margen, respetando sin duda el criterio científico, pero presentándose al mismo tiempo como neutral en lo que compete al otro frente. Sin embargo, confiemos en que sus aulas se conviertan cada vez más en el sitio de la reconciliación, elevando su búsqueda de la verdad a otras realidades en las que, estando bien plantados en la tierra, podamos florecer.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/






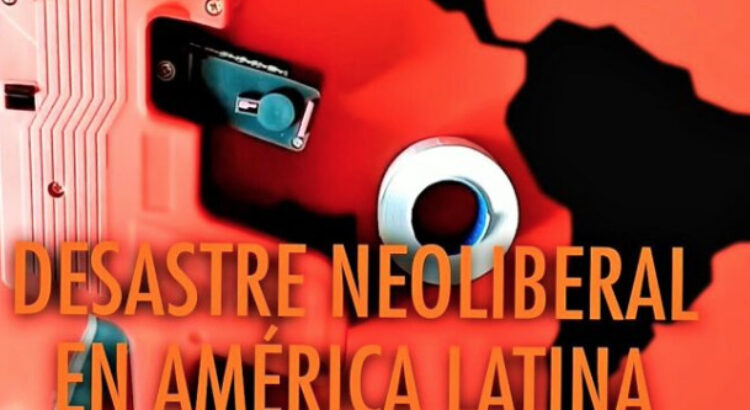







 Users Today : 4
Users Today : 4 Total Users : 35460589
Total Users : 35460589 Views Today : 5
Views Today : 5 Total views : 3419554
Total views : 3419554