Por Pablo Imen*
El siglo XIX fue un siglo de grandes sueños y realizaciones. También el prólogo de derrotas -algunas trágicas- así como el anuncio de otros futuros deseables y posibles. En Europa, Marx informaba que un fantasma –el del comunismo- advertía, sin medias tintas, que el sistema capitalista estaba históricamente condenado.
américa-libre
La entonces denominada América española emprendía sin desmayo una gesta emancipadora. Precisemos: en nuestra lectura de la historia ha sido la Revolución de Haití la que inauguró la gran empresa de nuestra independencia originaria como proyecto colectivo1. En 1791 la más próspera colonia francesa iniciaba un movimiento de significación y alcance tan profundos que jamás serían perdonados por los poderes imperiales. En el marco de la naciente Revolución Francesa, en que la metrópolis agitaba las banderas de libertad, igualdad y fraternidad, se libraba una inédita e impensable insurrección en su seno que culminó en 1804 con una Constitución que proclamaba en su artículo 14° que todos los ciudadanos de Haití serían denominados negros. Los afrodescendientes que regaron con su sangre el proceso libertador en la isla, pusieron el nombre de Haití a la naciente república en homenaje a los originarios que fueron exterminados en el “proceso civilizatorio” de la España realista primero y de la Francia monárquica más tarde. Esos mismos insurgentes haitianos apoyaron a Bolívar en la campaña emancipadora ofreciendo hombres, armas y dinero con la condición de que donde triunfara la revolución se declarara el fin de la esclavitud. Esa es la marca de origen de Nuestra América, toda una lección histórica, una verdadera pedagogía de la emancipación.
Nuestro camino, en aquel contexto, transitó lejos de la independencia de EE.UU. y, con ella, nos alejamos y denunciamos las posteriores evoluciones de ese país –autoproclamado como Pueblo Elegido- en dirección a una suerte de “anexionismo panamericanista”. Muy tempranamente, en 1823, Estados Unidos declaró a través de Monroe la célebre sentencia: “América para los (norte) americanos”, que Bolívar denunció de modo clarividente poco después cuando le afirmó en una misiva a Patricio Campbell, encargado de Negocios de EE.UU., que «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». El texto está fechado en agosto de 1829. También Simón Rodríguez advirtió que “la sabiduría de Europa y la prosperidad de Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América.”
Esos llamados a la independencia, a la autonomía, a sociedades plenas de justicia fueron desoídos durante doscientos años por la mayoría de los gobiernos –dictatoriales o electos democráticamente- de la región. Casi dos siglos después se retoma el proyecto interrumpido de Patria Grande.
Hoy los pueblos y sus gobiernos cuestionan y revisan, para superar definitivamente, aquel proyecto de pequeñas repúblicas confrontadas entre sí y sometidas a los poderes imperiales metropolitanos. Y visto a doscientos años, el siglo XXI resulta un escenario donde circulan otros espectros –parecidos y diferentes- a los que vislumbró Marx en Europa hace 166 en su Manifiesto Comunista.
En la región resurgen hoy, en promisorios inicios de este siglo XXI, las apuestas de Bolívar, San Martín, Artigas, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, Manuelita Sáenz. Y detrás de ellas y ellos Pueblos y Repúblicas que reavivan el gran sueño nacional que adquiere, hoy, nuevas perspectivas. Este momento del proceso histórico largo2 fue abierto con el triunfo de Hugo Rafael Chávez Frías en 1998. Cierto es que esta etapa “institucional” de la lucha por la segunda emancipación nuestroamericana se asienta en la acción rebelde y resistente de los movimientos sociales que en muchos países encontraron un cauce político e institucional. Pero nada de esto puede comprenderse sin la persistente práctica de oposición y proposición que fueron desplegando las mayorías sociales frente a la predominancia de la entonces denominada Nueva Derecha. Así, la región vivió bajo la hegemonía neoliberal-conservadora desde mediados de los setenta hasta fines de los noventa, coyuntura que, como advertimos, abrió un nuevo tiempo latinoamericano y caribeño. Por vía electoral se fueron instalando gobiernos que, como nunca antes, se parecieron a sus pueblos. Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, se convirtieron en actores de una nueva realidad en proceso: la renovada reconstrucción por la unidad de Nuestra América.
La unidad tiene expresiones concretas y también desarrollos complejos. La sepultura del ALCA en 2005 (Mar del Plata); la reformulación y ampliación del MERCOSUR; la creación de UNASUR, CELAC, ALBA; el ensayo del Banco del Sur, constituyen marcas de una construcción inconclusa que ha permitido a nuestra región sostener posiciones de autonomía desde una posición de soberanía colectiva.
Frente a estas novedades, la derecha continental siempre estimulada por EE.UU. y sus fracciones monroístas más acendradas, de sus grupos más conservadores3, dentro y fuera del Estado, impulsaron la creación de la Alianza del Pacífico como contrapeso de las demás iniciativas progresistas y transformadoras a favor de los intereses de los pueblos.
La construcción de este proyecto de unidad tiene sus rasgos contradictorios: el hecho de que haya diversidad de proyectos nacionales en curso –que van desde los que sostienen políticas neoliberal-conservadoras a los que asumen el desafío de construir el socialismo del siglo XXI- convierten en un verdadero de-safío el proceso de integración.
Si el primer punto del programa emancipador del siglo XXI es la construcción de la Patria Grande, el segundo es la superación definitiva del neoliberal-conservadurismo y el avance, hasta donde sea posible, de nuevas formas de organización social que establezcan sociedades igualitarias, profundamente democráticas, formadoras de hombres y mujeres libres, solidarios, capaces de construir un proyecto común de presente y de futuro. En este marco cobra sentido la discusión (y la creación) de una pedagogía emancipadora nuestroamericana. Si las apuestas colectivas avanzan a un orden social fundado en la justicia, dicha organización requerirá un proyecto político educativo congruente, descolonizador, emancipatorio, diverso.
¿Dónde iremos –se preguntaba Simón Rodríguez- a buscar modelos? El “inventamos o erramos” que proponía en el siglo XIX tiene plena validez. Pero esa invención no parte de cero, reconoce un acervo de pedagogías y pedagogos que han sentado las bases de una pedagogía nuestroamericana.
Simón Rodríguez, José Martí, Pedro Figari, la Escuela Rural Mexicana y José Vasconcelos, Florencia Fossatti, Luis Iglesias, Jesualdo Sosa, las hermanas Olga y Leticia Cossetini, Paulo Freire, constituyen fuentes en las que abrevar para construir una pedagogía propia, sin negar los valiosos aportes que puedan incorporarse desde otras latitudes. 4
Llegados a este punto nos planteamos dos interrogantes. En primer lugar, ¿para qué educación debiéramos consultar a nuestros antecesores? En segundo término, ¿en qué fuentes abrevar para construir esa pedagogía adecuada a los desafíos de Nuestra América en este esperanzado siglo XXI?
Este planteo y estas preguntas no son abstractas sino que responden a muy concretas condiciones históricas heredadas del último cuarto del siglo XX. El neoliberal-conservadurismo ha sido un proyecto civilizatorio integral que tuvo su propuesta de política pública y de política educativa. Estas propuestas fueron aplicadas con tenacidad durante décadas con sus efectos devastadores. Nunca hubo tanta injusticia, tanta exclusión y tanta desigualdad (tras la ruptura colonial y el inicio de las realidades neocoloniales), como en la transición del siglo XX al XXI. Es desde esta realidad histórico-política concreta que resulta imperioso pensar una respuesta.
¿Qué Educación Emancipadora?
El neoliberalismo ha exacerbado un proyecto político educativo que, hasta hoy, goza de enorme consenso no solo en el mundo capitalista desarrollado sino inclusive entre muchos de nuestros gobiernos populares. Ocurre la paradoja de que mientras la ortodoxia de los economistas ha sido desalojada de las casas de gobierno, muchos tecnócratas educativos gozan de prestigio y escucha entre presidentes y ministros de indudable compromiso igualitario y democrático. Paradojas del momento histórico -y desafío esencial de la batalla de ideas en el campo educativo- prima la idea de que la “calidad educativa” es equivalente a buenos resultados de operativos estandarizados de evaluación de conocimientos elaborados por tecnoexpertos, traducidos por manuales, operativizados por docentes (aplicadores de esos paquetes pedagógicos) absorbidos por “alumnos” (traducido como “sin luz” del griego a-luminis) y medidos por el Ministerio de Educación que se convierte en un Tribunal cuya función es esencialmente la vigilancia y la adecuada rotulación de ganadores y perdedores a partir del rendimiento en dichos exámenes.
Ese modelo pedagógico supone un tipo de relación pedagógica enajenada: conocimientos que son vividos por los estudiantes como lejanos, sin anclaje en sus propias necesidades y demandas y, para peor, amenazantes de su continuidad escolar. Para los trabajadores de la educación se convierten en verdaderos yugos que no solo dicen lo que los “alumnos” deben aprender sino lo que los docentes deben enseñar, y cómo hacerlo. Esta idea de evaluación como sinónimo de examen y acreditación supone al mismo tiempo una escisión entre la educación y la vida, entre teoría y práctica, una subordinación de lo pedagógico a lo burocrático, un estímulo a la idea de aprendizaje como mera repetición, la aceptación de un tipo de vínculo y regla basada en la competencia y el rendimiento sin atender a los procesos. En suma: una combinación trágica de autoritarismo, mercantilismo y tecnocracia.5 Una recorrida por la política educativa de Chile o de la propia Ciudad de Buenos Aires puede dar acabada cuenta de estos proyectos que existen no como promesas sino como duras realidades. Las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes –PISA por su denominación en inglés- constituyen un dispositivo ejemplar del modelo que se está proponiendo como parámetro universal de esta pedagogía de la opresión, la desigualdad, la enajenación y la injusticia.
Frente a este modelo es preciso entonces oponer una alternativa pedagógica contrahegemónica. Formar para la soberanía cognitiva (entendida como capacidad de pensar con cabeza propia); desplegar todos los aspectos de la personalidad (saber pensar, saber decir, saber sentir, saber hacer, saber convivir); educar gobernantes y productores libres son elementos que, muy resumidamente, deben aportar a una pedagogía emancipadora latinoamericana. Estas definiciones no son invenciones de escritorio, sino, más bien, la conclusión que se desprende de un análisis que mira la perspectiva histórica nuestroamericana y las necesidades de formación para un proyecto colectivo de dignidad, soberanía y justicia.
escuela
Una primera dimensión política de la educación es su aporte a la construcción de un cierto modelo de ciudadanía, de democracia, de lo público. Los procesos nacionales más transformadores apuntan a una expansión sostenida de la democracia a todos los resquicios de la vida social. La esfera institucional pero también la de la producción y distribución de riquezas llegando al ámbito más íntimo de las relaciones familiares. Una democracia integral que haga de cada sujeto un gobernante de sí mismo y un activo constructor de una sociedad emancipada e igualitaria.
Una segunda dimensión política es el vínculo de la educación con el trabajo. Las alternativas de la educación neoliberal aspiran a la formación de sujetos ideológicamente dóciles y con competencias prácticas para elevar su productividad como fuerza creadora de riqueza. O, como alternativa funcional a un orden competitivo e injusto, variantes orientadas a la formación de “emprendedores” a través de programas como Junior Achievement6, u otras puestas de manifiesto en la voz de funcionarios de la educación que impulsaron proyectos neoliberales, como el caso de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.7
Frente a esta propuesta hay otras concepciones que cuestionan lo que la perspectiva neoliberal naturaliza (y aquello que oculta): que la producción, distribución y apropiación de riqueza no es un proceso “naturalmente” fundado en relaciones de explotación, dominio y desigualdad sino que es materia de debate y de combate. Qué se produce, para qué y cómo constituyen8 aspectos que ameritan esclarecerse. No es lo mismo transformar la naturaleza a través del esfuerzo humano para satisfacer necesidades que promover una explotación sin límites del medio ambiente para asegurar la acumulación capitalista. No es similar organizar democráticamente la producción de la riqueza que someterla a la tiranía del capital sobre los trabajadores; ni es igual todo modelo de desarrollo económico y social.
Las dimensiones de la formación del ser humano como productores libres y ciudadanos-gobernantes es una opción política. Y también lo es su alternativa antagónica: la formación de ciudadanos conformistas, trabajadores enajenados y consumistas seriales.
También hay una dimensión en torno a la cultura y los conocimientos que deben tener lugar en la institución escolar. Mientras la escuela tradicional reduce la actividad cognitiva legítima a una versión lineal y reduccionista del conocimiento científico, una educación distinta contempla, primero, una visión crítica del conocimiento científico, promueve su comprensión situada y ensaya modos de imbricación de dicho conocimiento con el interés, necesidades y demandas de educandos y educadores. Segundo, amplía el campo de los saberes legítimos, incorporando otras perspectivas, saberes que integran el acervo de la vida comunitaria. Tercero, se amplía el campo de cosas que deben aprenderse, se involucran las dimensiones éticas, expresivas, productivas subvirtiendo la perspectiva unilateral, teoricista, jerárquica de la educación capitalista y proponiendo una nueva educación, fundada en una lógica distinta: formar hombres y mujeres libres, íntegros e integrales, para un proyecto colectivo fundado en la justicia.
Ahora, estas palabras dibujan un modelo deseable y plausible de educación (emancipadora) que reconoce las marcas del pasado y la existencia de elementos fragmentarios disueltos hoy en muchas prácticas pedagógicas y dinámicas institucionales. Es preciso reconocer un largo período de investigación-acción, sistematización, formación; comunicación y organización que oriente el esfuerzo individual y colectivo hacia ese proyecto pedagógico que reivindicamos. Se trata de un arduo proceso creador, que podríamos denominar “pedagogía de la transición”. La tozuda decisión de sostener el paso asume los tiempos, los errores, los límites a expandir en el trabajo de parto. Si hacia aquí marchamos, la pregunta que sigue nos conduce a las fuentes en las que abrevar para avanzar en este proceso creador.
¿De dónde surgirá esta pedagogía emancipadora?
La creación de esta pedagogía reconoce diversas fuentes, que deben complementarse y articularse. En primer lugar, el rescate crítico y actualizado del acumulado pedagógico emergente de nuestra propia historia y la de todos los pueblos del mundo. El inventario, necesariamente, debe comenzar por nuestras propias experiencias. No se espera, claro está, que Simón Rodríguez tenga todas las respuestas para la educación que necesitamos en este contexto de segunda emancipación americana. Pero resulta imperioso conocer su visión, su práctica, sus sueños porque constituyen asignaturas pendientes y porque muchos de sus aportes tienen una indudable vigencia.9
Un segundo e imprescindible elemento es la sistematización de la práctica de los actuales docentes: no hay posibilidad de construir ningún proyecto pedagógico – y menos de inspiración emancipadora- si no es con la activa intervención consciente de los colectivos laborales docentes en diálogo con las comunidades donde las instituciones educativas hacen vida.
Se trata de construir una práctica pedagógica reflexiva, con docentes investigadores que construyan conocimiento sobre su práctica y que produzcan nuevas conceptualizaciones que profundicen la imbricación de teoría y práctica. Docentes que pongan en diálogo múltiples culturas, que generen nuevo conocimiento y que en ese proceso se produzcan nuevas propuestas pedagógicas. Con ello resulta fundamental desplegar tanto estrategias comunicacionales10 como organizativas. La reciente creación del Movimiento Pedagógico Latinoamericano va en esa dirección.
Resulta claro que estas características que proponemos para los y las docentes son hoy realidades parciales: la “pedagogía de la transición” que mencionamos arriba lo es en varios sentidos. Primero, ya vimos, porque ese proyecto pedagógico (pendiente y en construcción) solo existe hoy de manera difusa, fragmenataria. Segundo, porque el propio colectivo laboral docente es un verdadero territorio de disputa. Muchos trabajadores y trabajadores de la educación generan prácticas democráticas, solidarias, de inspiración emancipadoras. Muchos otros y otras, por el contrario, reproducen relaciones fundadas en la lógica excluyente de la escuela liberal o de la educación neoliberal. Lo cierto es que los dispositivos sistémicos tanto habilitan prácticas fundadas en la justicia como en la injusticia y ese hecho revela la complejidad de la batalla y la construcción. Se trata, así, de trabajar con la subjetividad de los y las docentes, pero también de operar sobre las políticas educativas subvirtiendo aquellos dispositivos, estructuras, dinámicas, vínculos, procesos y resultados reproductores de la desigualdad educativa. Tercero, el involucramiento de las mayorías populares, sus organizaciones y las comunidades territoriales donde las instituciones hacen vida resulta un apoyo insustituible para avanzar en el cambio profundo de la educación pública. Se verá, entonces, la magnitud de un desafío complejo, prolongado y sin ningún éxito asegurado de antemano.
Herencias y porvenires
Nuestros pedagogos han dejado una marca indeleble en las tradiciones democráticas y emancipadoras de la América, al menos desde Simón Rodríguez en adelante. No es posible resumir en breves líneas todo ese acervo con los que de manera imperiosa hay que contar como punto de partida de esta construcción colectiva: una educación emancipadora, un Movimiento Pedagógico Latinoamericano en una Patria Grande que construye un orden social, económico, cultural y pedagógico descolonializado y de plena justicia.
pedagogia-emancipadora
Simón Rodríguez defendía una educación pública y popular: “El único medio de establecer la buena inteligencia es que TODOS PIENSEN en el bien común y que este bien común es la REPÚBLICA. Sin Conocimientos el hombre no sale de la esfera de los BRUTOS y sin conocimientos sociales es ESCLAVO. El que manda pueblos en este estado se embrutece con ellos. En creer que Gobierna porque Manda prueba ya que piensa POCO. En sostener que solo por la ciega obediencia subsiste el Gobierno prueba que YA NO PIENSA. (…) Los Conocimientos son PROPIEDAD PÚBLICA”11
El Estado debía asumir una responsabilidad indelegable: “Asuma el GOBIERNO las funciones de PADRE COMÚN en la educación, GENERALICE la instrucción y el arte social progresará, como progresan todas las artes que se cultivan con esmero.”12 Y esa definición se acompañaba con una aguda crítica a la noción de educación como mercancía: “Hacer NEGOCIO con la EDUCACIÓN es… diga cada Lector todo lo malo que pueda, todavía le quedará mucho por decir.”13
Su idea era una educación omnilateral: “Piénsese en las cualidades que constituyen la Sociabilidad, y se verá que, los hombres deben prepararse al goce de la ciudadanía con cuatro especies de conocimiento: por consiguiente, que han de recibir cuatro especies de instrucción en la primera y segunda edad. Instrucción social, para hacer una nación prudente. Instrucción corporal, para hacerla fuerte. Instrucción técnica, para hacerla experta. Instrucción científica, para hacerla pensadora…”14
La soberanía cognitiva y la descolonialización de la educación nuesetroamericana aparecía en estas notables definiciones: “No será ciudadano el que para el año de tantos no sepa leer y escribir (han dicho los Congresos de América), está bueno; pero no es bastante: ¡Ideas! ¡Ideas! Primero que Letras. La Sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados-Unidos son dos enemigos de la Libertad de pensar, en América. Enseñen, enseñen: repítaseles mil veces: enseñen.”15
¿Para qué educar? Diría José Martí: “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida.”16
Estos maestros y maestras, sus ideas, sus apuestas, sus sueños, han trascendido en el tiempo. Hoy perviven y se prolongan en prácticas que, de manera colectiva o individual, florecen aquí y allá en nuestras escuelas públicas. Son retomadas, recreadas y se van organizando alrededor del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en construcción.
Queremos cerrar con el testimonio de un maestro que se reconoce discípulo de Luis Iglesias, y que escribió un texto de enorme profundidad y belleza: “Diario de Ruta”.
Cuando se pregunta para qué hay que educar asumiendo la injusticia del actual orden de cosas, responde con el derecho de enseñar a soñar y a luchar. Horacio Cárdenas cuenta que en el pizarrón dibuja cada día un gatito que va reflejando el día. Se lo dibuja con paraguas cuando llueve, con anteojos para el sol, con bufanda cuando hace frío. “Hoy se nos ocurre pintarle una almohada, porque reina un silencio parecido al sopor. De ese letargo surge la voz de Melisa que comenta:
¡Ah, ese gatito es remillonario!
¿Por qué?- le pregunto perplejo
Porque tiene almohada
Y sentimos el puñal despiadado de la injusticia, sin anestesia. Las almohadas son lujo en la vida de Melisa, joyas añoradas para Ivana, bienes preciados en los que tal vez algún día descansará Agustín. Si estos pibes sueñan mucho, aunque sea sin almohadas, puede ser que algún día la consigan.” 17
Horacio –como tantos otros- construye y disputa, cuestiona y se pregunta, y ensaya y crea: “Como nos preocupa la enseñanza, pensamos el aprendizaje. Si consideramos que aprender es atajar pelotazos que manda el mundo, entonces practicamos penales. Si pensamos que es jugar al ‘cerebro mágico’ hasta que suene la luz roja, entonces regalamos pescaditos por el triunfo. En cambio, si sabemos que aprender es construir creando, entonces procuramos que la escuela sea un taller de trabajo e intercambio, una comunidad alegre donde nos encontramos con la realidad para conocerla y transformarla.”18
En esa gigantesca batalla cultural, política y pedagógica nos encuentra la actual coyuntura histórica mundial y nuestroamericana. Educar para la libertad, educar para la igualdad y educar para la justicia son los horizontes que orientan nuestros pasos, desde el fondo de la historia a las esperanzas de un porvenir que venimos construyendo hace al menos 500 años.
REFERENCIAS
1 Podríamos señalar que hubo, desde luego, acciones anticipatorias como la fuerte resistencia de los Caribes en el siglo XVI o Tupac Amaru y Tupac Katari en 1781.
2 El inicio se plantea en términos institucionales, pues reconoce antecedentes mediatos (citados en nota al pie anterior) e inmediatos (como el Caracazo ocurrido en 1989 o la insurrección cívico-militar en 1992).
3 Nos referimos a aquellas fuerzas que promovieron las sucesivas oleadas de golpes de Estado que asolaron a la región a lo largo de todo el siglo XX. Los ejemplos abundan.
4 No contamos con el espacio para abordar el delicado tema de lo propio y lo ajeno… Nuestra América se reconoce como parte de la Humanidad, y quienes asumimos la identidad propia leemos con atención los innumerables aportes construidos en otras geografías con la misma pasión liberadora: la apuesta del anarquista Ferrer y Guardia con su Escuela Moderna; Makarenko, Lunacharsky y los ensayos de la pedagogía soviética o el cooperativismo en la escuela de Freinet constituyen valiosas fuentes en las que abrevar para pensar y hacer una pedagogía propia. El propio Simón Rodríguez vivió veinte años en su exilio europeo, de donde extrajo indudables influencias para pensar y hacer su pedagogía. En suma, con la misma apertura con la que aprendemos de y compartimos con otras corrientes del mundo la búsqueda de esa educación liberadora, defendemos con todo derecho, tras siglos de colonialismo y neocolonialismo a ser nosotros mismos, a pensar un mundo más justo desde nuestra identidad latinoamericana y caribeña. La tensión queda por tanto informada y requiere una “vigilancia epistemológica permanente” para superar las viejas perspectivas neocoloniales o un nacionalismo miope y estrecho que nos empobrece.
5 Autoritario porque se aplica, como vimos, sin atender y aún en contra de las necesidades e intereses de docentes y estudiantes. Mercantilista porque se basa en una relación de competencia entre alumnos y entre docentes. Más aún, a su sombra crecen oportunidades de negocios como agencias de evaluación educativa y otras opciones rentables. Tecnocrática en cuanto reduce el acto educativo a la incorporación y medición de un conocimiento “científico” o “cientificoide” cuya rigurosidad es materia de controversia.
6 Ver Imen, Pablo, “Junior Achievement o la pedagogía del capital”, publicado en Revista Realidad Económica N° 271, 1° de Octubre-15 de Noviembre de 2012. Disponible en Internet.
7 La directora de Planeamiento Educativo Porteño, Mercedes Miguel afirmó en INFOBAE, en edición del 29 de mayo de 2014, que “Estamos frente a un desafío muy grande que consiste en el emprendizaje; de generar tanto en docentes como en estudiantes, la capacidad de ser emprendedores”.
8 Parecidos y distintos debates y disputas ocurren en las esferas de la distribución/apropiación de la riqueza socialmente producida y privadamente apropiada.
9 En 1793 esto proponía Simón Rodríguez sobre el trabajo colectivo: “El día último de todos los meses deberán los maestros (…) presidiendo el director juntarse en la escuela principal, a tratar sobre lo que cada uno haya observado así en el método como en la economía de las escuelas; y según lo que resulte, y se determine, quedarán de acuerdo para lo que deban practicar al mes siguiente. A este efecto, se hará un libro foliado y rubricado por el director, y en él se escribirán todas las consultas y providencias que se dieran autorizándose con las firmas de todos. El encabezamiento de este libro debe ser La Nueva Construcción, régimen y método en las Escuelas, para tener un principio seguro en qué fundarse, y una noticia de las materias que deben tratarse.” (En Imen, P. “Educación Rodrigueana para el Siglo XXI, p. 51).
10 En el marco de contextos de fuerte ofensiva de la derecha neoliberal en su prédica contra la escuela pública resulta imprescindible – al paso de la creación de esa pedagogía emancipadora- dar a conocer las novedades que hacen a los avances de ese proyecto político educativo en proceso de creación.
11 Rodríguez, S. “O inventamos o erramos”, pgs. 91-92. En “1840. Luces y Virtudes Sociales”.
12 Rodríguez, S. “O inventamos o erramos”, p. 60 En “1840. Luces y Virtudes Sociales”.
13 Rodríguez, S. “O inventamos o erramos”, pgs. 75. En “1840. Luces y Virtudes Sociales”.
14 Rodríguez, S. “O inventamos o erramos”, pgs. 68-69. En “1840. Luces y Virtudes Sociales”.
15 Rodríguez, S. “O inventamos o erramos”, p. 63 En “1840. Luces y Virtudes Sociales”.
16 Martí, J. Ideario Pedagógico. En Escuela de Electricidad- “La América”, Nueva York, noviembre de 1883, OC.,T.8, pp. 281-284; p. 68.
17 Cárdenas, Horacio. Diario de Ruta. Enseñar y Aprender en Tiempos del Renacer Indoamericano, Ediciones Colihue, Colección Nuevos Caminos, Buenos Aires, 2013, p. 19.
18 Cárdenas, Horacio, Ob. Cit., p. 173.
Este articulo fue originalmente publicado en Anduma Revista.






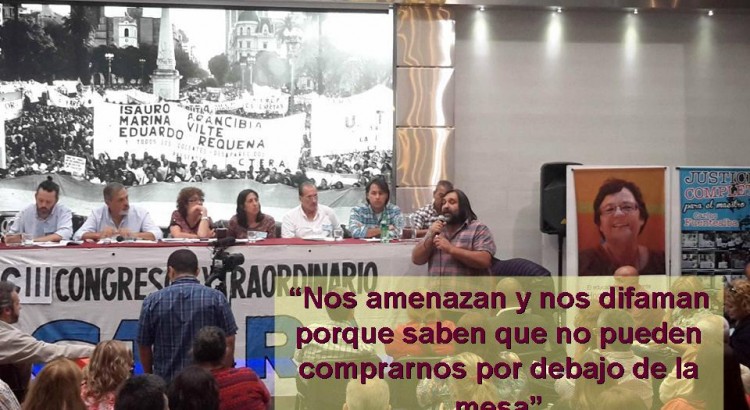
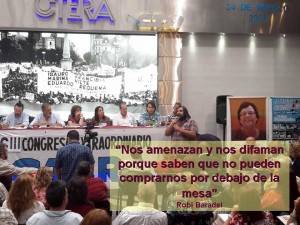










 Users Today : 84
Users Today : 84 Total Users : 35415927
Total Users : 35415927 Views Today : 111
Views Today : 111 Total views : 3349147
Total views : 3349147