Jorge Riechmann
“El desarrollo de la tecnología y el avance en armamento han originado algo parecido a una reducción del tamaño de nuestro planeta. La unión económica ha llevado el destino de las naciones a un grado de dependencia muy diferente al de años anteriores. El armamento de destrucción disponible es de tal magnitud que ningún lugar de la tierra se ve a salvo de una destrucción total y repentina. La única esperanza de protección es asegurar la paz de una manera supranacional.”
Albert Einstein[1]
“Hasta hace poco, era posible ver como prácticamente infinito, casi inagotable, el patrimonio que nos es accesible. Los mapas del planeta incluían grandes manchas blancas designadas como Terra incognita; los bienes que nos prodigaba eran renovables indefinidamente; si nos expulsaban de un territorio podíamos encontrar otro en otra parte. Ahora ya no tenemos otra parte.”
Albert Jacquard[2]
“Los problemas medioambientales causados por las actividades humanas están empezando a amenazar la sostenibilidad de los sistemas de soporte de la vida en el planeta Tierra…”
Ecological Society of America[3]
“Si no podemos estabilizar la población y el clima, no habrá un solo ecosistema del planeta que podamos salvar.”
Lester R. Brown[4]
Cinco rasgos básicos de nuestra situación
Llevo algún tiempo[5] intentado desarrollar un análisis de la cuestión sostenibilidad/ desarrollo sostenible, en el contexto de la crisis ecológica global, que parte de las siguientes cuatro premisas (o rasgos básicos de nuestra situación actual):
- Hemos “llenado” el mundo, saturándolo en términos de espacio ecológico (como nos ha hecho ver el economista ecológico Herman E. Daly desde hace más de dos decenios). A esto me referiré, en el curso de este libro, como el problema de escala.
- Nuestra tecnosfera está mal diseñada, y por eso –como nos enseñó el biólogo Barry Commoner hace cuatro decenios— se halla “en guerra” con la biosfera. A esto lo llamaré el problema de diseño.
- Además, somos terriblemente ineficientes en nuestro uso de las materias primas y la energía (como han mostrado, entre otros, los esposos Lovins y Ernst Ulrich von Weizsäcker en Factor 4). Denominaré a esto el problema de eficiencia.
- Por último, nuestro poderoso sistema ciencia/ técnica (que ahora podemos cabalmente llamar tecnociencia, tal y como insiste Javier Echeverría) anda demasiado descontrolado. Cabe referirnos a ello como el problema fáustico.
De cada uno de esos rasgos problemáticos puede deducirse –en un sentido muy laxo del término deducción— un importante principio para la reconstrucción ecológica de los sistemas humanos, esto es, para avanzar hacia sociedades ecológicamente sostenibles:
| problema de escala: hemos “llenado” el mundo | à principio de autolimitación (o de gestión generalizada de la demanda) |
| problema de diseño: nuestra tecnosfera está mal diseñada | à principio de biomímesis |
| problema de eficiencia: somos terriblemente ineficientes | à principio de ecoeficiencia |
| problema fáustico: nuestra poderosa tecnociencia anda demasiado descontrolada | à principio de precaución |
A estas alturas de los debates sobre sostenibilidad –que duran ya más de un cuarto de siglo–, los dos últimos principios –ecoeficiencia y precaución– deberían resultarnos familiares[6]; en cambio, los dos primeros resultan menos conocidos, y por ello a lo largo de este libro centré mi atención sobre todo en ambos. Pero merece la pena indicar dos dificultades:
(A) Hace falta práctica humana basada en los cuatro principios para avanzar hacia sociedades ecológicamente sostenibles, pero, de los cuatro, sólo el principio de ecoeficiencia encaja de forma más o menos “natural” con la dinámica del capitalismo. Ésa es la razón de que “desarrollo sostenible” –que, como sabemos, es un concepto sobre cuyo contenido existen intensas controversias– sea entendido por las empresas, y en general también por las autoridades públicas, de manera muy reductiva, en términos de ecoeficiencia, y de casi nada más. Volveré sobre esta importante cuestión en el capítulo 4.
(B) Esos cuatro principios bastarían –creo— para orientar hacia la pacificación nuestras relaciones con la naturaleza, pero no para lograr una ciudad humana habitable. Una sociedad podría poner en práctica los cuatro principios, y mantener sin embargo grados extremos de desigualdad social o de opresión sobre las mujeres. Podrían existir sociedades ecológicamente sustentables que fuesen al mismo tiempo ecofascistas y/o ecomachistas. El grado de desigualdad social que hoy prevalece en el mundo es históricamente inaudito, sigue en aumento y conduce a un terrible desastre. No es tolerable –ni tampoco viable a la larga– que el 80% de los recursos del mundo estén en manos del 20% de la población.[7]
Conscientes del problema (B), el problema de igualdad social (que sin duda hemos de considerar como un quinto rasgo básico de nuestra situación actual), sabemos que, al menos desde los valores emancipatorios de la izquierda, tenemos que defender un fuerte principio de igualdad social[8] (o mejor, la vieja buena tríada de la Gran Revolución de 1789: libertad + igualdad + fraternidad o solidaridad, todos ellos adecuadamente corregidos por la mirada feminista sobre la realidad)[9]. No nos basta con una sociedad ecológicamente sustentable: deseamos una sociedad ecosocialista. Lo que entiendo por ello comencé a ponerlo por escrito en un libro escrito a medias con Paco Fernández Buey y publicado en 1996, Ni tribunos[10]; por otra parte, ahondaremos en la cuestión en los capítulos 11 y 12 de este libro.
Traer a colación la tríada de valores liberté, égalité, fraternité supone reconocer la suprema importancia de la cuestión de la alteridad: en nuestra relación con el otro se juegan los asuntos ético-políticos más básicos de todos (en ello han insistido con lucidez Emmanuel Levinas o Zygmunt Bauman, por ejemplo), sobre todo cuando tenemos presente que no se trata solamente del otro humano, sino también del otro animal.[11]
Ahora ya puedo completar el cuadro que antes comencé a esbozar.
CINCO RASGOS PROBLEMÁTICOS DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL,
Y CINCO PRINCIPIOS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS
| problema de escala | hemos “llenado” el mundo | principio de autolimitación (o de gestión generalizada de la demanda) |
| problema de diseño | nuestra tecnosfera está mal diseñada | principio de biomímesis |
| problema de eficiencia | somos terriblemente ineficientes | principio de ecoeficiencia |
| problema fáustico | nuestra poderosa tecnociencia anda demasiado descontrolada | principio de precaución |
| problema de desigualdad | desigualdad social planetaria históricamente inaudita, y creciente | principio de igualdad social |
Nota: cabe añadir a este cuadro, de forma natural, el principio democrático (para responder al problema de falta de democracia a múltiples niveles); lo haremos en el capítulo 7.
Por otra parte, es interesante recordar que desde el pensamiento socialista se ha utilizado la expresión problema de diseño en un sentido diferente: aplicada no a la inadecuada tecnosfera existente, sino a la falta de diseños institucionales adecuados para una sociedad socialista. “Desde mi punto de vista” –escribe Gerald Cohen— “el problema principal con que se enfrenta el ideal socialista es que no sabemos cómo diseñar la maquinaria que lo haría funcionar. Nuestro problema no es, primordialmente, el egoísmo humano, sino nuestra carencia de una tecnología organizacional apropiada: nuestro problema es un problema de diseño” (Gerald Cohen, “¿Por qué no el socialismo?”, en Roberto Gargarella y Félix Ovejero (comps.): Razones para el socialismo. Paidos, Barcelona 2001, p. 78).
Una última observación: en el ámbito de lengua alemana, se han identificado desde hace años tres estrategias hacia la sostenibilidad que vienen a coincidir con los tres primeros principios del cuadro anterior: la elegante terna SUFICIENCIA/ COHERENCIA (entre tecnosfera y biosfera)/ EFICIENCIA correspondería con gestión generalizada de la demanda/ biomímesis/ ecoeficiencia. Véase Joseph Huber, “Nachhaltige Entwicklung durch Suffizienz, Effizienz und Konsistenz”, en Peter Fritz y otros, Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive, Hirzel, Stuttgart 1995; Joseph Huber, Nachhaltige Entwicklung. Strategien für eine ökologische und soziale Erdpolitik, Sigma, Berlín 1995; y también –como uno de los frutos de un proyecto de investigación interdisciplinar del Instituto Wuppertal que coordina Manfred Linz (“Öko-Suffizienz und Lebensqualität”, vale decir, “Eco-suficiencia y calidad de vida”)– Manfred Linz: Weder Mangel noch Übermass. Über Suffizienz und Suffizienzforschung, Wuppertal Institut (Wuppertal Paper 145), Wuppertal, julio de 2004, p. 7 y ss.
La idea de “mundo lleno”
Durante el siglo XX tuvo lugar un acontecimiento decisivo, cuyas consecuencias estamos aún lejos de haber asimilado. La humanidad, que durante milenios vivió dentro de lo que en términos ecológicos puede describirse como un “mundo vacío”, ha pasado a vivir en un “mundo lleno”.[12] Habitamos hoy un planeta dominado por el ser humano, en una escala que no admite parangón con ningún momento anterior del pasado. La humanidad extrae recursos de las fuentes de la biosfera y deposita residuos y contaminación en sus sumideros, además de depender de las funciones vitales básicas más generales que proporciona la biosfera. Pero el crecimiento en el uso de recursos naturales y funciones de los ecosistemas está alterando la Tierra globalmente, hasta llegar incluso a trastocar los grandes ciclos biogeoquímicos del planeta: la circulación del nitrógeno o el almacenamiento del carbono en la atmósfera, por ejemplo.
DOMINIO HUMANO SOBRE LOS ECOSISTEMAS DEL PLANETA TIERRA
En un bien documentado artículo, el biólogo P.M. Vitousek y sus colaboradores han resumido el alcance de la dominación humana sobre la Tierra en seis fenómenos:
- entre la mitad y una tercera parte de la superficie terrestre ha sido ya transformada por la acción humana.
- La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado más de un 30% desde el comienzo de la Revolución Industrial.
- La acción humana fija más nitrógeno atmosférico que la combinación de todas las fuentes terrestres naturales.
- La humanidad utiliza más de la mitad de toda el agua dulce accesible en la superficie del planeta.
- Aproximadamente una cuarta parte de las especies de aves del planeta ha sido extinguida por la acción humana.
- Las dos terceras partes de las principales pesquerías marinas se hallan sobreexplotadas o agotadas.
P.M. Vitousek/ Harold A. Mooney/ Jane Lubchenco/ Jerry M. Melillo: “Human domination of Earth’s ecosystems”, Science vol. 255 nº 5.325 (del 25 de julio de 1997).
Incluso puede fecharse, con cierta exactitud, el momento en que las demandas colectivas de la humanidad superaron por vez primera la capacidad regenerativa de la Tierra: según un grupo de científicos dirigidos por Mathis Wackernagel –uno de los creadores del concepto de “huella ecológica”— eso sucedió hacia 1980, y treinta años más tarde nuestras demandas excedían esa biocapacidad de la Tierra en un 50% aproximadamente[13]. Nos hallamos, entonces, en una situación crecientemente insostenible.
“Lo que está empezando a limitar nuestro desarrollo no es el suministro de petróleo o cobre, sino la vida misma. La continuidad de nuestro progreso está restringida hoy, pero no por el número de barcos de pesca disponibles, sino por la disminución de las reservas de peces; no por la potencia de las bombas extractoras, sino por el agotamiento de los acuíferos; no por el número de sierras mecánicas, sino por la desaparición de los bosques primarios. Aun cuando los sistemas vivos son la fuente de materiales tan deseados como la madera, el pescado u otros alimentos, los servicios que ellos ofrecen son de la máxima importancia y resultan mucho más decisivos para la prosperidad humana que los recursos no renovables. Un bosque no sólo proporciona el recurso de la madera, sino también los servicios de almacenamiento de agua y control de inundaciones. Un medio ambiente sano aporta en forma automática no sólo agua y aire limpios, lluvia, productividad oceánica, suelo fértil y cuencas fluviales resilientes, sino también otras funciones menos apreciadas, como el procesamiento de desechos (tanto naturales como industriales), su función de amortiguador contra los extremos del clima, y la regeneración de la atmósfera. (…) El debate en torno del clima es una cuestión pública en la cual lo que está en riesgo no son recursos específicos, como petróleo, pescado o madera, sino un sistema de soporte de la vida. Uno de los ciclos más críticos de la naturaleza es el intercambio continuo de dióxido de carbono y oxígeno entre plantas y animales. Este ‘servicio de reciclaje’ lo provee la naturaleza en forma gratuita. Sin embargo, el dióxido de carbono se está acumulando hoy en la atmósfera, en parte, por el uso de combustibles fósiles. En efecto, la capacidad del sistema natural para reciclar el dióxido de carbono ha sido rebasada, del mismo modo que la pesca excesiva ha superado la capacidad de las aguas para reabastecer las reservas piscícolas. Resulta de importancia especial comprender que no existe ningún sustituto conocido del servicio que nos brinda el ciclo del carbono de la naturaleza.”[14]
Tiene interés notar que este “chocar contra los límites” ecológicos coincide aproximadamente en el tiempo con otro “chocar contra los límites”, sociopolíticos en el segundo caso, que han analizado teóricos sociales e historiadores en términos de conflictos de acumulación y legitimación en el capitalismo tardío. Cabe pensar que hacia 1970, en efecto, el sistema capitalista mundial llegó a los límites de lo que podía ofrecerse en la redistribución mundial del excedente sin que tuviera impactos serios sobre la porción de plusvalor adjudicada a las clases dominantes y sus aliados.[15] Y por otra parte, también estamos llegando a los límites en lo que a desruralización del mundo se refiere (con la reducción constante del campesinado), lo que tiene importantes consecuencias sobre el precio de la fuerza de trabajo para el capital: al ir menguando el segmento más débil del ejército laboral de reserva (los campesinos desarraigados y recién trasladados a las áreas urbanas), aumenta el precio medio del trabajo, lo que tiende a deprimir la tasa media de ganancia, y por tanto a dificultar la acumulación, y con ello lleva al capital a buscar salidas por otra parte (rechazando las medidas de protección de la naturaleza, por ejemplo).[16]
Ahora vivimos, por consiguiente, en un “mundo lleno” o saturado en términos ecológicos[17]. Podríamos establecer un paralelismo con otro momento histórico crucial en que, de otra forma, el mundo se encontró lleno. Me refiero a la fase que antecedió a la “Revolución Neolítica” (que tuvo lugar hace unos diez mil años). Por entonces los grupos de cazadores-recolectores topaban con dificultades crecientes, al menos en ciertas zonas del planeta, para proseguir su modo de vida habitual: la caza y el forrajeo no proporcionaban suficiente sustento, y la emigración a zonas vírgenes era cada vez más difícil: ya se encontraban grupos humanos en casi todas partes. Los historiadores conjeturan que aquella situación de saturación o “mundo lleno” catalizó el desarrollo de la agricultura en varias regiones del mundo (valles del Nilo, del Indo, del Eúfrates, del Yangzé, valles de los Andes, mesetas de México…), y con ello condujo a una transformación radical de la humanidad[18]. La densidad aproximada de un habitante por cada diez km2 propia de los cazadores-recolectores del Paleolítico se vio multiplicada por varios cientos en las tierras con trigo, y por varios miles en las zonas del arroz.
Choque de las sociedades industriales contra los límites de la biosfera
El «tema de nuestro tiempo» –repito desde hace tiempo– es el choque de las sociedades industriales contra los límites de la biosfera. ¿Cuáles son estos límites? En 2009, un grupo internacional de científicos de primer nivel ha tratado de precisarlos en nueve «líneas rojas» cuyo respeto resulta fundamental para preservar la salud de la biosfera –algunas de las cuales han sido traspasadas ya[19]:
- Emisiones de C02 descontroladas. Las emisiones de CO2 deberían reducirse a 350 partes por millón si no se quiere llegar a un punto sin retorno; pero el exceso de dióxido de carbono atmosférico es uno de los límites que ya se han sobrepasado. Las emisiones actuales son de 387 partes por millón (ppm), mientras que antes de la Revolución Industrial eran de 280 ppm. Los científicos proponen un límite de seguridad de 350 ppm.[20]
- Aumenta dramáticamente la extinción de especies animales y vegetales. La desaparición de especies vivas es entre cien y mil veces superior a la que existía antes de la Revolución Industrial, y el ser humano es el principal responsable. Los científicos autores del trabajo al que me estoy refiriendo han fijado un límite de diez especies por cada millón de especies/años año (la tasa “natural” de extinción sería de una especie por cada millón de especies/ años).[21]
- El ciclo de nitrógeno se ve gravemente perturbado. El ser humano está fijando más nitrógeno (a través de un uso excesivo y/o inadecuado de los fertilizantes de síntesis, sobre todo) de lo que lo hacen los procesos naturales, lo que aumenta el calentamiento climático y la contaminación de acuíferos, cursos de agua y océanos. Estos expertos proponen reducir la producción artificial de nitrógeno un 75%.
- Acidificación de los océanos. Las aguas de los océanos se están haciendo más ácidas debido al exceso de dióxido de carbono, lo cual amenaza directamente a corales y moluscos.[22] El aumento de la acidez de los océanos limita la capacidad de generar los resistentes productos que componen las conchas de estos organismos, que resultan esenciales para su supervivencia. Esto tendría a su vez un impacto en el resto de especies que aún se desconoce, señalan los científicos. Proponen tomar como medida la abundancia en el agua de aragonita, uno de los compuestos en las conchas de los moluscos cuya saturación en el océano viene bajando desde tiempos preindustriales. Señalan un límite de saturación de 2,75. El actual es 2,90.
- Excesivas demandas de agua dulce. La injerencia del ser humano en el curso natural de la Tierra es tal que ya resulta el principal responsable del flujo de los ríos (por eso se dice a veces que el ciclo hidrológico ha entrado en una nueva era: el Antropoceno).[23] La línea roja en el consumo de agua dulce se situaría en los 4.000 kilómetros cúbicos al año. Actualmente, alcanza los 2.600 y sigue en aumento.
- Cambios en los usos de la tierra. La expansión de los cultivos también amenaza la sostenibilidad a largo plazo. La conversión de bosques y otros ecosistemas en tierras agrícolas se ha producido a un ritmo medio del 0,8% cada año en los últimos 40-50 años. Los científicos proponen que no más del 15% de la superficie de la Tierra –excluyendo los polos– se convierta en tierras de cultivo, y alertan de que, en este momento, la cifra ronda el 12%. [24]
- Una posible catástrofe marina a causa del exceso de fósforo. También aquí la humanidad está cerca de cruzar un umbral peligroso: cada año, alrededor de 9 millones de toneladas de fósforo, procedentes sobre todo de los fertilizantes agrícolas acaban en el océano. Si esta cantidad supera los 11 millones de toneladas, advierten estos científicos, se producirá una extinción masiva de la vida marina, como ya ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia.[25]
- Reducción de la protectora capa de ozono estratosférico. El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida persistirá aún durante varias décadas. Los autores alaban la efectividad del Protocolo de Montreal, en el que la mayoría de países del mundo fijaron una estrategia común. El pacto ha permitido que la concentración de los productos químicos que destruyen el ozono en la atmósfera haya disminuido casi un 10%. Sin embargo, la capa de ozono tarda mucho en recuperarse, por lo que los expertos proponen un límite global a la disminución de ozono de 276 unidades Dobson. El nivel actual es de 283 y el preindustrial era de 290.
- Los aerosoles en la atmósfera se duplican. Producto de la actividad humana desde el comienzo de la era industrial, la concentración atmosférica de aerosoles se ha duplicado. Numerosos estudios vinculan la acumulación de partículas en suspensión con cambios en el clima, ya que reflejan la radiación solar incidente, así como con la formación de nubes, lo que afecta a los ciclos de precipitaciones. Además, los aerosoles afectan directamente a la salud de las personas. Sin embargo, la compleja naturaleza de las distintas partículas dificulta el establecimiento de un único valor límite.
EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO:
ADVERTENCIAS SOMBRÍAS
Un análisis de los ecosistemas mundiales realizado en 2000 por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales afirmaba: «Hay signos importantes de que la capacidad de los ecosistemas, los motores biológicos del planeta, para producir muchos de los bienes y servicios de los que dependemos, está decayendo rápidamente»[26]. Cinco años después se hizo público –el treinta de marzo de 2005– el informe de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, auspiciado por la ONU, y elaborado por 1.300 expertos de 95 países.
El informe concluye que “la degradación actual de los servicios que prestan los ecosistemas es un obstáculo”. Según este importante esfuerzo de investigación, dos terceras partes de los ecosistemas de los que depende la vida sobre la Tierra están sobreexplotados o se utilizan de manera insostenible, lo que podría tener consecuencias desastrosas para la humanidad en las próximas décadas.
“Los expertos están en condiciones de afirmar que la degradación se está produciendo en 15 los 24 servicios que los ecosistemas prestan”, leemos. Algunos ejemplos serían “la aparición de nuevas enfermedades, los cambios súbitos en la calidad del agua, la aparición de zonas muertas en las costas, el colapso de las pesquerías o los cambios de clima regionales”.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio llega a algunas conclusiones básicas. La primera sería que “en los últimos 50 años los seres humanos han modificado los ecosistemas de manera más rápida e intensa que en cualquier otro periodo de la historia”. Se utilizaron más tierras, más abonos de síntesis y más recursos pesqueros que nunca para satisfacer la demanda creciente de la Humanidad. A cambio, entre el 10% y el 30% de las especies están en peligro de extinción.
Sólo cuatro mejoras han proporcionado los ecosistemas las pasadas cinco décadas: más cereal, más carne, más pescado de acuicultura y más absorción de carbono. A cambio, “la pesca y el agua dulce han sobrepasado los límites de su capacidad para la demanda actual”, y mucho peor será en la demanda futura. Muchos servicios de los ecosistemas se han degradado seriamente, con el riesgo de cambios no lineales: la prolongación de estos procesos, de no ser corregida, disminuirá considerablemente los beneficios que las generaciones futuras podrán obtener de los ecosistemas.
Aunque el informe prevé una reducción del hambre, ésta será mucho más lenta de lo deseable. Entre otras cosas, las epidemias han mermado la riqueza de continentes enteros. Si hubiera desaparecido la malaria (o paludismo), el PIB africano contaría con 100.000 millones de dólares más. La degradación de los servicios de la naturaleza –según este informe— podría empeorar durante la primera mitad del presente siglo, haciendo imposible la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y el acceso a los servicios básicos para buena parte de la población mundial.
Estamos gastando más de lo que tenemos, se titula el estudio. El derroche de los recursos naturales tiene claras consecuencias en el “capital natural y bienestar humano”, que es como se subtitula el informe. Aunque la degradación de los ecosistemas podría ser parcialmente revertida mediante cambios sustanciales en las políticas, las instituciones y las prácticas sociales, de momento tales cambios no están produciéndose.[27]
Sobre comunidades de vecinos en bloques de viviendas
De manera que a comienzos del siglo XXI resulta plausible creer que ya se han alcanzado the limits to growth, los límites del crecimiento sobre los que alertaba el primer informe al Club de Roma hace más de cuatro decenios; que un ulterior crecimiento basado en el consumo de mayor cantidad de recursos naturales y mayor ocupación de espacio ambiental alejará todavía más al planeta de una economía sostenible; y que, al sobrepasar los límites, estamos bloqueando aceleradamente opciones que podríamos necesitar en el futuro[28]. La época en que las sociedades humanas y sus economías eran relativamente pequeñas con respecto a la biosfera, y tenían sobre ésta relativamente poco impacto, pertenece irrevocablemente al pasado. El efecto acaso más importante de este cambio –que no resultaría exagerado calificar con el algo pedante adjetivo “epocal”— es que vuelve a situarnos cara a cara a todos los seres humanos. Me explicaré.
Una metáfora adecuada puede ser la contraposición entre habitar un chalé aislado (el modelo “la casa de la pradera”, digamos), o un piso de un bloque de viviendas. En el primer caso, puede uno hacerse la ilusión de que su forma de vivir no afecta a los demás, y –si cuenta con recursos suficientes— organizarse básicamente sin tener en cuenta a los otros. En el segundo caso, ello es manifiestamente imposible. Ahora bien: para generalizar en nuestra biosfera la manera de vivir que metaforiza “la casa de la pradera”, tendríamos que ser muy pocos y muy ricos, y sabemos que ése no es el caso a comienzos del siglo XXI (hemos llegado a ser 7.000 millones de habitantes a finales de 2011, con cientos de millones de pobres de solemnidad y un nivel aberrante de desigualdad social a escala planetaria)[29]. Estamos abocados entonces a un modelo de convivencia que se parecerá más a la de la comunidad de vecinos en el bloque de viviendas[30]. (Dicho sea de paso: el Centro de Tecnología de Vecindarios de Chicago estimó, a finales de los noventa, que el desarrollo urbanístico difuso provoca un consumo –y los impactos ambientales asociados con el mismo— 2’5 veces mayor que el urbanismo compacto.) [31]
A cualquiera que haya vivido las aburridas y muchas veces difíciles reuniones de los vecinos de la escalera, donde hay que aguantar las excentricidades de la del tercero derecha, las inaguantables pretensiones del morador del ático y el aburrido tostón que nos endilga el del segundo izquierda, la perspectiva podrá parecerle descorazonadora. Y sin embargo, ésa es la situación en que nos hallamos, y no va a modificarse ni un ápice por intentar ignorarla practicando la política del proverbial avestruz. Tendremos que mejorar la calidad de la convivencia con los vecinos de nuestra escalera, darnos buenas reglas para el aprovechamiento compartido de lo que poseemos en común, y educarnos mutuamente con grandes dosis de paciencia, tolerancia y liberalidad. Estamos obligados a llegar a entendernos con esos vecinos, so pena de una degradación catastrófica de nuestra calidad de vida… o quizá, incluso, de la desaparición de esa gran comunidad de vecinos que es la humanidad, cuya supervivencia a corto plazo en el planeta Tierra no está ni mucho menos asegurada. [32]
La nueva interdependencia
La metáfora se ajusta bien a la situación en que nos hallamos, como inquilinos de la biosfera que es nuestra casa común, a principios del siglo XXI. En este “mundo lleno” en términos ecológicos, no es posible ya imaginar ningún tipo de “espléndido aislamiento”, semejante al del opulento habitante del chalé aislado. La consecuencia más importante de la finitud del planeta es la estrecha interdependencia humana. En otro lugar he caracterizado esta situación como “la época moral del largo alcance”[33], pues las consecuencias de nuestros actos llegan más lejos –en el tiempo y en el espacio— que en ninguna fase anterior de la historia humana.
“Las decisiones de uno, ya sea un individuo, una colectividad o una nación, tienen necesariamente consecuencias, a mayor o menor plazo, para todos los otros. Cada uno incide entonces en las decisiones de todos. Esta sujeción puede parecer penosa. En realidad, es la clave para el acceso de todos a un estatuto verdaderamente humano. Intentar escapar de ella sería renunciar a una riqueza esencial, nuestra humanitud, que no recibimos de la naturaleza, sino que la construimos nosotros.” [34]
Somos mucha gente viviendo dentro de un espacio ambiental limitado. Las reglas de convivencia que resultan adecuadas para esta situación son diferentes, sin duda, de aquellas que hemos desarrollado en el pasado, cuando éramos pocos seres humanos viviendo dentro de un espacio ambiental que nos parecía ilimitado. Pensemos por ejemplo en que, todavía hoy, las subvenciones para actividades que destruyen el medio ambiente (como la quema de combustibles fósiles, la tala de los bosques, la sobreexplotación de acuíferos o la pesca esquilmadora) alcanzan en todo el mundo la increíble cifra de 700.000 millones de dólares cada año[35]. Sólo los subsidios a los combustibles fósiles suman anualmente (con datos de la Agencia Internacional de la Energía para 2009) 224.000 millones de euros (mientras que las energías renovables reciben apenas 41.000 millones: cinco veces menos); en 2010 los subsidios a los combustibles fósiles aumentaron todavía más, sobrepasando los 409.000 millones de dólares, frente a 64.000 millones para las renovables (6’5 veces menos)[36]. Se trata, evidentemente, de una situación heredada de tiempos pasados, cuando en un “mundo vacío” podía tener sentido incentivar económicamente semejantes actividades extractivas. En un “mundo lleno” resulta suicida: hacen falta nuevas reglas de convivencia (gravar tales actividades con ecoimpuestos o tasas ambientales en lugar de subvencionarlas, por ejemplo).
Un asunto que en la nueva situación se torna imperioso es la necesidad de incrementar la cantidad y la calidad de la cooperación. En un “mundo lleno”, los intereses comunes de los seres humanos son cada vez más numerosos, e igualmente lo son los peligros que afectan a todos y todas. Se hace cada vez más difícil lograr ventajas individuales a costa de los otros. Incluso para defender eficazmente el interés propio se torna necesario incrementar la cooperación. El cowboy del Lejano Oeste podía intentar prosperar en solitario (aunque quizá al precio de una vida empobrecida, breve y violenta); para el ser humano del siglo XXI esa opción ni siquiera puede plantearse.
En un “mundo lleno”, no cooperar sale muy caro
“El barco está lleno”, dice la propaganda anti- inmigración de la extrema derecha en algunos países europeos desde los años noventa del siglo XX. La respuesta adecuada es: depende. El barco está lleno con muy pocos pasajeros si todos viajan en primera; y admite a muchos más si viajan en tercera. Y lo más importante es que, si se elimina la división entre primera y tercera clase redistribuyendo espacios y recursos, entonces el barco puede transportar en buenas condiciones a todos los pasajeros previstos para los decenios futuros[37] (la población mundial se estabilizará a mediados del siglo XXI, ya lo señalamos antes).
Somos muchos, y estamos destinados a vivir cerca unos de otros. Tal situación no es necesariamente una condena: podemos y debemos transformarla en una ocasión para mejorar juntos. Pero eso nos exige pensar de otra manera sobre los valores de lo individual y lo colectivo, y en cierta forma nos convoca a reinventar lo colectivo. De ahí la importancia de la nueva reflexión acerca de los bienes comunes y servicios públicos emprendida en los últimos años por numerosos pensadores.[38]
“La alternativa a la guerra pasa ante todo por la promoción de una economía basada en una serie de bienes comunes y servicios públicos mundiales. Urge reconocer que el aire, el agua, la energía solar, los bosques, el conocimiento, la biodiversidad del planeta, la seguridad alimentaria, la salud, los océanos, el espacio hertziano, la educación, la estabilidad económica, la seguridad colectiva, son bienes y servicios que deben ser garantizados por la colectividad mundial y bajo su responsabilidad.”[39]
En un “mundo lleno”, el comportamiento no cooperativo no sólo destruye a otros: es también autodestructivo. Ser egoísta sale muy caro cuando las cosas vienen mal dadas. Y ser egoísta no es “natural” en ningún sentido interesante de la palabra “natural”, como los etnólogos y antropólogos saben muy bien.
Aunque he tratado este importante asunto por extenso en un texto que pregunta si “¿Somos los seres humanos egoístas por naturaleza?”[40], recordemos al menos aquí un par de cuestiones básicas. “En las sociedades que viven en el límite de la subsistencia no existe el hambre”, señalaba el antropólogo estadounidense Melville Jean Herskovits (en su obra de 1940 The Economic Life of Tribal Peoples): no porque no se den situaciones de escasez, sino cuando alguien padece necesidad está seguro de recibir ayuda. Sin compartir, estas sociedades “primitivas” no sobreviven. La humanidad preindustrial no conocía la clase de egoísmo competitivo que la ideología dominante adscribe con alucinante desparpajo a la “naturaleza humana”. Una anécdota de los años cincuenta ilustra bien lo que está en juego. Durante una partida de caza en Sudáfrica, un grupo de blancos conducidos por el explorador Laurens van der Post topó con un grupo de bosquimanos San, una docena entre adultos y niños. Van der Post y los suyos dedicaron unas horas a cazar, de manera que los San pudieran llevar algo más de comida en su viaje «hacia el relámpago en el horizonte», donde estaban comenzando las lluvias estacionales. Uno de los blancos observó que los San no daban las gracias al resultar así favorecidos, y censuró su ingratitud.
“Ben, otro de los participantes que comprendía la cultura bosquimana, replicó que dar a otro ser humano comida y agua es sólo comportamiento correcto, pura rutina entre los bosquimanos. Si los blancos se hubiesen hallado perdidos en el desierto y muriendo de hambre, y los bosquimanos les hubieran hallado, de inmediato habrían compartido su comida y agua, incluso arriesgando su propia supervivencia. Y no hubieran esperado que les dieran las gracias a cambio.”[41]
Una fase de reflexividad acrecentada (contaminación en un “mundo lleno”)
Las reglas de gestión, los criterios económicos y los principios de convivencia que han de regir en un “mundo lleno” son diferentes a los que desarrollamos en el pasado para un “mundo vacío”. Como bien saben el matemático o el teórico de sistemas, el cambio en las “condiciones en los límites” transforma el equilibrio del sistema.
Cuando alcanzamos los límites del planeta, todo parece volver a nosotros en una suerte de “efecto bumerán” ubicuo y multiforme, y se vuelve imperiosa la necesidad de organizar de una manera radicalmente distinta nuestra manera de habitarlo. En todas partes retornan a nosotros los efectos de nuestra actividad –a menudo de forma muy problemática. Podríamos aducir muchos ejemplos, pero uno importante es el de los desechos y residuos que generamos. Los sistemas locales de gestión de la contaminación nos hacen creer que nos desembarazamos de las sustancias nocivas, pero en realidad lo que suele suceder es que las trasladamos más lejos, a menudo haciendo surgir en otro lugar problemas que pueden ser más graves que los iniciales. Y no encontramos ya centímetro cúbico de aire o agua, o gramo de materia viva, donde no podamos rastrear las trazas de nuestros sistemas de producción y consumo.
NUESTRAS MARCAS IMPRESAS HASTA EN LO MÁS ÍNTIMO Y REMOTO
(A) Investigadores del CSIC hallan contaminantes en las truchas de once lagos de alta montaña europeos
Un estudio llevado a cabo por investigadores del CSIC, en colaboración con el Norwegian Institut for Water Research, ha detectado la presencia del contaminante polibromodifenil éter (PBDE) en truchas de once lagos de alta montaña de Europa y Groenlandia. El descubrimiento se realizó tras analizar muestras de músculo e hígado, y grasa de ambos tejidos. El interés científico del trabajo está en que muestra cómo en relativamente pocos años los PBDE se han distribuido a zonas tan remotas como los lagos de alta montaña.
Las muestras analizadas revelan concentraciones medias de 0,1 a 1,3 nanogramos por gramo en hígado (de 2,4 a 40 nanogramos en grasa), y de 0,06 a 0,7 nanogramos por gramo en músculo (de 2,9 a 410 nanogramos por gramo en grasa). Los polibromodifenil éteres (PBDE) son compuestos bromados retardantes de llama que se emplean en la industria y en numerosos componentes para prevenir incendios. Se empezaron a utilizar hace unos años como sustitutos de los más tóxicos PCB y se pueden encontrar en gran variedad de aplicaciones sobre plásticos, textiles, circuitos electrónicos y otros materiales. Su uso está en aumento. De hecho, se estima que entre 1990 y 2000 se pasó de 145.000 a 310.000 toneladas anuales de compuestos bromados.
En esta misma línea se encuentra otro trabajo realizado por un equipo de científicos del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (CSIC) y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este trabajo, dirigido por el profesor de investigación del CSIC Damiá Barceló, analiza la presencia de PBDE y hexabromociclododecano (HBCD) en peces y sedimentos de cuatro localizaciones del río Cinca. Las muestras analizadas provienen de las partes más extremas del mencionado río a su paso por Monzón, población muy industrializada. Se han analizado las concentraciones de PBDE y HBCD en el hígado y el músculo de 23 ejemplares de barbos de Graells (pez normalmente no destinado a alimentación) y en los sedimentos del río.
En las muestras de sedimentos se han encontrado concentraciones de PBDE que van desde dos hasta 42 nanogramos por gramo en seco y, en el caso del HBCD, desde niveles no detectables hasta 514 nanogramos por gramo. Más elevadas son las concentraciones en los peces. Se han hallado desde niveles no detectables hasta 446 nanogramos por gramo de PBDE. Y desde niveles no detectables hasta 1.172 nanogramos de HBCD. También se han encontrado otros compuestos bromados de la misma familia, en sedimentos y en peces.
Fuente: El Mundo, 22 de abril de 2004.
(B) Océanos de plástico
Científicos británicos han descubierto fragmentos microscópicos de nylon, poliéster y otros siete tipos de plásticos en aguas y sedimentos del Atlántico Norte. Esos minúsculos plásticos son ingeridos por percebes y diminutos crustáceos con consecuencias ambientales aún impredecibles.
Cuatro décadas de producción masiva, a un ritmo anual de millones de toneladas, ha originado una peligrosa acumulación de plástico en los océanos. En las orillas de islas remotas y de los territorios polares se ha documentado la llegada de esa basura, que puede persistir siglos en esos frágiles hábitats. Ahora, científicos británicos de las Universidades de Plymouth y Southampton aportan pruebas de que también existe una generalizada contaminación por fragmentos microscópicos de plástico en zonas pelágicas y sedimentarias, que sería el resultado de la degradación de ropas, cuerdas, embalajes y objetos de mayor tamaño arrojados como basura a los mares.
«Esos minúsculos plásticos son ingeridos por organismos marinos, aunque las consecuencias ambientales son todavía desconocidas», matiza Richard Thompson y sus colaboradores. La microbasura plástica había suscitado poca preocupación científica porque su potencial contaminante era considerado bajo a escala global. La mayoría de los plásticos son resistentes a la biodegradación y por eso sólo se consideraban peligrosos para el medio ambiente los objetos relativamente grandes fabricados con esos materiales sintéticos. En realidad, la mayoría acaba fragmentándose por el batir del mar. Y además hay muchos productos, como ciertos agentes limpiadores, que contienen pequeños fragmentos de plástico abrasivos.
Para cuantificar la abundancia de microplásticos en los océanos, este equipo recogió sedimentos en playas y estuarios de la zona de Plymouth. La mayoría de partículas filtradas en laboratorio tenía un origen natural, aunque un tercio eran polímeros sintéticos de varias clases, como acrílicos, poliéster, polietilenos, polivinilos, nylon, polipropilenos y metacrilato. Los rastreos se ampliaron a playas de todo el litoral británico, lo que permitió comprobar la generalizada contaminación de los hábitats sedimentarios.
La situación en mar abierto es similar. Se examinaron muestras de plancton recogidas desde los años 60 en la ruta marítima entre Abeerden y las islas Shetland, de 315 kilómetros de distancia, y en la ruta entre Sule Skerry e Islandia, de 850 km. Estos científicos hallaron numerosos fragmentos de polímeros similares y observaron que la concentración era superior cuanto más reciente había sido la recogida de la muestra. La mayoría de estos fragmentos tenía un tamaño que no superaba las 20 micras de diámetro. En la cadena alimenticia las consecuencias de estas diminutas partículas sobre los seres vivos están por determinar. Se sabe que los grandes objetos de plástico arrojados a los mares causan problemas a peces, mamíferos y pájaros. Para determinar los efectos de la basura microscópica, los investigadores introdujeron micropartículas plásticas en acuarios con tres clases de pequeños organismos marinos: anfípodos (pequeños crustáceos que se alimentan de detritus), lombrices de arena y organismos que filtran agua, como los percebes. El grupo de Thompson observó que todos los especímenes ingerían los plásticos en cuestión de días. En las conclusiones de este estudio, publicado hoy en la revista Science, se matiza que la posibilidad de que las sustancias tóxicas presentes en los plásticos pasen a la cadena alimenticia está aún por demostrar.
Fuente: ABC, 7 de mayo de 2004
(C) Productos químicos dañinos en nuestra sangre
Ordenadores, secadores, televisiones, sartenes antiadherentes, biberones, prendas de ropa, alfombras o productos cosméticos contienen sustancias químicas tales como retardantes de fuego, compuestos químicos perfluorados, plaguicidas, antibacterianos y almizcles sintéticos, que se concentran sobre todo en la sangre de los más jóvenes y de las personas mayores. La organización ecologista WWF ha analizado tres generaciones pertenecientes a trece familias europeas, con el objetivo de detectar la presencia de 107 productos químicos en nuestro organismo: y ha confirmado la presencia de 73 de ellos. Los niños están a menudo más contaminados que sus padres. De las tres generaciones estudiadas, los abuelos son los que contienen un mayor número de productos químicos en la sangre, elevándose a 63 sustancias, seguidos de los más jóvenes que, con 59 productos químicos presentes en su sangre, superan la contaminación sanguínea de sus progenitores.
Una de las participantes en el análisis, Marie-Christine, madre de familia belga, asegura haberse quedado atónita con los resultados del estudio y advierte de ‘la falta de conocimiento sobre los riesgos potenciales de los productos que utilizamos a diario’. Y es que el impacto de las sustancias químicas en la salud y en el medio ambiente sólo puede ser observado a largo plazo, lo que hace que todavía hoy exista un gran desconocimiento de su verdadero efecto. De ahí también que su regulación y control sean precarios.
El mismo experimento ya se hizo en 2003 con miembros del Parlamento europeo, ministros de la UE, científicos y celebridades. Dos años después los resultados se confirmaron. ‘Somos cobayas involuntarios de una experiencia desprovista de cualquier control’, afirma Kurt Wagner, director de la campaña de WWF en Europa. La mayoría de los productos detectados fueron prohibidos hace años por la UE, pero continúan siendo una de las mayores amenazas para el hombre y para la fauna salvaje. Es el caso del DDT, un insecticida altamente persistente en organismos vivos y en el medio ambiente, y del PCB, bioacumulable y con claros efectos negativos en el desarrollo neurológico.
Una de las sustancias con mayor presencia en la sangre es el retardante de fuego TBBP-A, utilizado en secadores, microondas, televisiones, tapicerías o prendas de ropa. Se trata de un producto químico que a priori puede resultar ventajoso por su capacidad para retrasar la propagación de fuego, pero que podría causar trastornos hormonales a largo plazo. Lo mismo ocurre con las grandes concentraciones de bisfenol-A en niños, que tiene un efecto imitador de hormonas y que está presente en ciertos envases de botellas de plástico y en las cajas de CD.
En la mayoría de los casos, estos productos podrían ser sustituidos por otros con menor impacto, pero ello requeriría profundas investigaciones y análisis que la industria química y de otros sectores que hacen uso de esas sustancias no están dispuestos a pagar.
Fuente: ABC, 27 de octubre de 2005
Veamos otro ejemplo. En un “mundo vacío”, las sustancias tóxicas se diluyen, y podríamos quizá despreocuparnos de lo toxificados que están nuestros sistemas productivos; pero en un “mundo lleno” los tóxicos acaban siempre retornando a nosotros, produciendo daño. De ahí la importancia de propuestas como las que avanza la química verde[42], que diseña procesos y productos químicos que eliminan (o reducen al máximo) el uso o la generación de sustancias peligrosas. Lo decisivo, aquí, es incorporar ya en la fase inicial de diseño la previsión de los riesgos que pueden surgir después, cuando el compuesto químico marcha a vivir su vida dentro de ecosistemas, sociosistemas, mercados y organismos vivos[43]. De nuevo vemos cómo producir en un “mundo lleno” exige un salto cualitativo en lo que a reflexividad se refiere: la anticipación de daños futuros obliga a intervenir en el momento de diseño inicial.[44]
LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE
SEGÚN PAUL ANASTAS Y JOHN WARNER
- Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados).
- Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado.
- Usar y generar sustancias que posean poca o ninguna toxicidad.
- Preservar la eficacia funcional, mientras se reduce la toxicidad.
- Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo disolventes o agentes de separación).
- Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental).
- Preferir materiales renovables frente a los no renovables.
- Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de protección y desprotección).
- Preferir reactivos catalíticos frente a reactivos estequiométricos.
- Diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso.
- Vigilancia y control “desde dentro del proceso” para evitar la formación de sustancias peligrosas.
- Seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de siniestralidad.
Fuente: Paul T. Anastas y John C. Warner: Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University Press 1998, p. 30.
Por cierto que el ejemplo de la química verde nos ha servido para introducir una cuestión importante: la del mal diseño de nuestros sistemas tecnológicos. De manera análoga a como la ingeniería química necesita un importante proceso de “rediseño” para que sus procesos y productos “encajen bien” en la biosfera, lo mismo sucede con la gran mayoría de nuestros sistemas socio-tecnológicos, cuyo conjunto podemos llamar tecnosfera. Volveremos después sobre este asunto (en los capítulos 2, 8 y 9).
Productividad en un “mundo lleno”
Uno de los elementos determinantes de la Revolución Industrial fue el gigantesco salto en la productividad humana que permitió. La historia es bien conocida: la conjunción de una serie de procesos como la privatización de bienes comunes (las enclosures en el campo inglés), la acumulación primitiva de capital, la dinámica comercial y mercantilizadora, ciertas mejoras técnicas, una creciente división del trabajo, una también creciente proletarización del campesinado, la mecanización intensiva y el uso masivo de una nueva fuente de energía (el carbón) condujeron a una transformación de los sistemas productivos que hizo crecer exponencialmente las capacidades productivas humanas. En la industria textil británica, lo que hacían doscientos obreros en 1770 lo realizaba uno solo ya en 1812, y esta poderosa tendencia al incremento constante de la productividad del trabajo ha proseguido desde entonces: en los últimos decenios, como es bien sabido, ha recibido nuevos impulsos (automatización, informatización, robotización). En definitiva, una tendencia histórica del capitalismo industrial ha sido producir cantidades crecientes de bienes y servicios con cantidades decrecientes de trabajo.
Ahora bien, los comienzos de la Revolución Industrial tuvieron lugar en un “mundo vacío” en términos ecológicos, y –consiguientemente— la preocupación por la productividad de las materias primas y la energía fue solamente marginal. Los recursos naturales y el capital natural se consideraban prácticamente “bienes libres”. Ciertamente se han producido en los últimos dos siglos importantes avances en la productividad del factor productivo naturaleza, pero sólo como subproducto de otras búsquedas orientadas a aumentar los beneficios, y no como objetivo de una estrategia sistemática y deliberada.
La situación ha de cambiar radicalmente en un “mundo lleno”. Observemos que la racionalidad económica requiere que se maximice la productividad del factor de producción más escaso. Ahora bien: entre los tres factores clásicos de producción –trabajo, capital y tierra/naturaleza–, a largo plazo –y ya en nuestro “mundo lleno”– la naturaleza es el factor de producción más escaso. En efecto: la fuerza de trabajo es reproducible si existen alimentos y recursos naturales; el capital es reproducible si existe trabajo y recursos naturales; pero la naturaleza no es reproducible de la misma forma. Existen recursos naturales –los combustibles fósiles, por ejemplo– que se están agotando irreversiblemente, los recursos renovables se vuelven en la práctica no renovables cuando se sobreexplotan, muchos ecosistemas están degradándose irreversiblemente. Hoy, los únicos recursos renovables infrautilizados parecen ser la energía solar directa y la fuerza de trabajo humana: “la evolución de la economía humana ha conducido de una era en la que el capital manufacturado era el factor limitante para el desarrollo económico a otra era en la que el restante capital natural se ha convertido en el factor limitante.” [45]
En el “mundo vacío” de los comienzos de la industrialización, donde el factor trabajo escaseaba y el factor naturaleza abundaba, tenía sentido concentrarse en la productividad humana; en un “mundo lleno” en términos ecológicos, donde la situación es inversa (el factor trabajo abunda y el factor naturaleza escasea), hay que invertir en protección y restauración de la naturaleza, así como buscar incrementos radicales de la productividad con que la empleamos[46]. Es el importante tema de la ecoeficiencia[47], que trataremos con detalle más adelante en este libro. Observamos de nuevo cómo cuando se ha “llenado” o saturado ecológicamente el mundo, han de cambiar las reglas básicas de juego (en este caso, las estrategias de producción de bienes y servicios).
El problema de fondo con la productividad es que las ganancias en un ámbito suelen ir de consuno con pérdidas en otro, y que los seres humanos solemos ser propensos a ocultárnoslo tenazmente a nosotros mismos.
Insostenibilidad en un “mundo lleno”
El historiador ambiental John R. McNeill, en su contribución a las jornadas sobre “Políticas de la Tierra” en Salamanca, señaló que desde luego vivimos en sociedades ecológicamente insostenibles (aun más: la inmensa mayoría de las comunidades y sociedades humanas, hasta hoy, han sido insostenibles, esto es, las consecuencias ecológicas de sus comportamientos imposibilitaban que estos pudieran prolongarse a largo plazo); y que, por añadidura, si uno examina fríamente la cuestión, no hay razones para esperar cambios hacia la sostenibilidad a corto plazo, a pesar de las preocupaciones de los científicos y de la retórica sostenibilista oficial.
“Es cierto que en los últimos decenios algunos estados han hecho de la sostenibilidad ecológica un objetivo oficial explícito de su política. Nueva Zelanda, por ejemplo, se comprometió con este objetivo en 1992. Pero estos compromisos oficiales, en Nueva Zelanda, en los Países Bajos, o en cualquier otro lugar, siguen siendo esencialmente fórmulas retóricas. Los poderes ejecutivo y legislativo aceptaron esos compromisos sólo porque imaginaron (correctamente) que los pasos necesarios no se darían, o si se daban sería en un futuro lejano que no les afectaría. Los estamentos más poderosos del gobierno y de la sociedad siguen empeñados en garantizar que otras prioridades prevalezcan sobre la sostenibilidad ecológica. Las prioridades más importantes suelen ser la seguridad y el crecimiento económico, ninguna de las cuales es fácil de compatibilizar con la sostenibilidad ecológica.”[48]
Su conclusión, sin embargo, no es pesimista: según el historiador de la Universidad de Georgetown, no estamos abocados a un colapso rápido, y la insostenibilidad podría durar todavía bastante tiempo, quizá uno o dos siglos más.
“Para ver cómo puede funcionar esto, volvamos a la historia de China y al análisis de Mark Elvin. China es la civilización más antigua del mundo, con una continuidad cultural que se mantuvo durante más de 3.500 años. Pero China jamás ha organizado en estos últimos 3.500 años una economía sostenible. En vez de eso, ha desarrollado sucesivamente varios regímenes insostenibles sucesivos, cada uno de ellos distinto de los anteriores. China se enfrentó a distintas crisis, y tuvo que desarrollar nuevas tecnologías, nuevos cultivos, cambiar sus modelos de comercio, etc., con lo que fue acumulando un régimen insostenible tras otro para evitar, o al menos posponer, el colapso total.”[49]
No obstante, cabe preguntarse si este análisis moderadamente optimista no está dejando de considerar cuestiones importantes. Para mí, dos son decisivas. La primera: aunque continuar la “huida hacia delante” pudiera permitir la subsistencia humana en condiciones de extrema degradación ecológica, está por ver que valiese la pena –en términos de una existencia humana decente— subsistir en semejantes condiciones (que podrían incluir, por ejemplo, terribles tiranías y atroces desigualdades sociales “congeladas”).
La segunda cuestión básica es que, aunque en el pasado muchos grupos humanos lograsen practicar la “huida hacia delante” que McNeill –apoyándose en Mark Elvin— identifica en China, lo hacían en condiciones de “mundo vacío”. Pero sucede que en un “mundo lleno” ya no hay lugar donde huir: las estrategias de crecimiento extensivo son directamente inviables, y las estrategias de intensificación chocan contra límites cada vez más estrechos[50]. Por ello, quizá en el pasado se lograse escapar desde una situación insostenible a otra según pautas que no resulten ya practicables en el futuro. Lo factible en un “mundo vacío” no tiene por qué serlo en un “mundo lleno”.
Costes externos (o externalidades) en un “mundo lleno”
La teoría económica (y también la experiencia cotidiana) ha identificado hace tiempo el problema de los costes externos o «externalidades negativas»: las actividades económicas generan –a menudo como subproducto indeseado— costes externos para terceros, en forma de daños y molestias de tipo social y ecológico, como la contaminación, el agotamiento de recursos, la degradación de los suelos fértiles, la destrucción de la belleza natural, la pérdida de diversidad (biológica y cultural), la desintegración de las comunidades… Al producir “bienes” económicos, producimos también inevitablemente “males” socioecológicos (trataremos esta cuestión con más profundidad en el capítulo 5 de este libro, recurriendo al concepto de producción conjunta).
La magnitud de estos costes externos es enorme: de la persistencia de tales mecanismos de “exportación de daños” depende la supervivencia económica de las mayores empresas del mundo, y el dominio que los ricos y poderosos ejercen sobre los empobrecidos. Por ejemplo, el economista estadounidense Ralph Estes calculó que, sólo tomando en cuenta externalidades “irrefutables” bien establecidas en estudios serios, en 1994 se permitió a las empresas estadounidenses infligir daño social y ecológico por valor de 2’6 billones de dólares: es decir, cinco veces más que sus beneficios totales.[51]
La cuestión, de nuevo, es que la escala y la naturaleza de las externalidades negativas es completamente diferente en un “mundo vacío” y en un “mundo lleno”. En el primero hay mucho espacio ecológico disponible para que los costes externos (todavía de naturaleza fundamentalmente local) se diluyan, y las personas se trasladen a lugares afectados por menos daños y molestias; en el segundo aparecen “externalidades” generalizadas (como el “efecto de invernadero” o la difusión de tóxicos organoclorados por toda la biosfera), se saturan las funciones que producen los ecosistemas para la economía humana (fuentes de recursos, sumideros de residuos, servicios esenciales para el mantenimiento de la vida) y no quedan zonas más o menos intactas a las que escapar.
Por eso, las reglas de juego han de cambiar radicalmente cuando pasamos del “mundo vacío” al “mundo lleno”. En el primero, podría tener sentido tratar al aire puro, el agua limpia y la tranquilidad como bienes libres; en el segundo se trata de bienes ineluctablemente escasos. En un “mundo vacío” podía hallar alguna justificación el que prevaleciese el “derecho a contaminar” de la industria sobre los derechos de las personas afectadas (por no hablar ahora de los restantes seres vivos afectados); en un “mundo lleno” la situación debería invertirse, con cambios institucionales de largo alcance. Así, se ha propuesto reconocer derechos de apacibilidad (amenity rights), de salud y de integridad ecológica, derechos reconocidos por la ley y exigibles en los tribunales[52]. Una vez reconocidos tales derechos no se podría forzar a nadie, en contra de su voluntad, a que absorbiese los subproductos nocivos de la actividad de otros.
“Basta con imaginar un país en el que los individuos se viesen investidos por la ley con derechos de propiedad por lo que respecta al aislamiento, la tranquilidad y el aire puro –cosas todas ellas muy simples, pero indispensables para muchos para disfrutar de la vida— para reconocer que la amplitud de los pagos compensatorios [en economías con mercados competitivos, J.R.], que forzosamente deberían acompañar a la actuación de las industrias, del tráfico motorizado y de las líneas de aviación, obligaría a muchos de ellos a retirarse, o quizás a operar a niveles situados muy por debajo de aquellos que prevalecerían en ausencia de tal legislación, por lo menos hasta que la industria y el transporte descubriesen formas baratas de controlar sus subproductos nocivos. (…) Aquello que proponemos puede considerarse como una alteración del marco legal dentro del cual operan las empresas privadas con el fin de que se dirijan a objetivos que estén más de acuerdo con los intereses de la sociedad moderna.”[53]
La propuesta de los amenity rights es una vía interesante para “internalizar las externalidades” generadas en economías de mercado que operan dentro de un “mundo lleno” (otra vía sería una amplia y bien meditada reforma fiscal ecológica)[54]. Es muy importante señalar que los “fracasos del mercado” pueden interpretarse en muchos casos, más bien, como fracasos del marco legal que ordena los mercados. “En especial, debemos recordar que lo que constituye un coste para la empresa depende de la legislación existente. Si la ley aceptase la esclavitud, los costes de la mano de obra se reducirían a los costes implicados en la captura de un hombre y en mantenerlo al nivel de subsistencia”[55].
En un “mundo vacío”, “internalizar las externalidades” podía considerarse un desideratum de rango secundario para el buen funcionamiento de la economía; en un “mundo lleno” se convierte en un imperativo político-moral de primer orden, y en algunos casos incluso en un requisito de supervivencia.
Apropiación justa en un “mundo lleno”
Pensemos, por otra parte, en los criterios de apropiación justa que desarrolló la filosofía política occidental. Clásica al respecto es la reflexión de John Locke, quien sentó las bases de la teoría liberal de la propiedad. Como es sabido, el principio fundamental propuesto por Locke es el derecho del autor a su obra, que remite a la idea del hombre como ser propietario: propietario de sí mismo, en cuerpo y alma, y de cuanto haga, produzca u obtenga con su cuerpo y su alma (es la figura del individualismo posesivo que C.B. MacPherson analizó profundamente[56]). Locke insiste una y otra vez en que “el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son propiedad suya”[57] (del ser humano), en la medida en que el trabajo mezcla los dones de la naturaleza con el esfuerzo físico e intelectual humano. Ahora bien, cabe preguntarse enseguida, ¿cuáles son las condiciones para que la apropiación resultante de ese trabajo humanizador de la naturaleza resulte justa? Locke establece tres cláusulas de apropiación justa, una de las cuales es la que nos interesa aquí. Dice así: “Esta apropiación es válida cuando existe la cosa en cantidad suficiente y quede de igual calidad en común para los otros”[58].
Salta a la vista que se trata de una condición pensada para el “mundo vacío”: Locke siempre pensó en la infinitud de la naturaleza, porque en su época, como decía, existían amplias extensiones de tierra sin ser explotadas. Así, para el pensador inglés, la privatización absoluta de la tierra en la Europa del XVII no incumplía la regla de apropiación justa, puesto que aún quedaban extensas tierras vírgenes en América
“La regla de apropiación, es decir, que cada hombre posea tanto cuanto pueda aprovechar, podía seguir siendo válida en el mundo, sin que nadie se sintiera estrecho y molesto, porque hay en él tierra bastante para mantener al doble de sus habitantes, si la invención del dinero, y el acuerdo tácito de los hombres de atribuirle un valor, no hubiera introducido (por consenso) posesiones mayores y un derecho a ellas.”[59]
En un “mundo lleno”, no quedan ya tierras vírgenes por explotar, y la teoría liberal de la apropiación justa deja de rendir los servicios de legitimación para los que fue ideada.
Desigualdad en un “mundo lleno”
En un “mundo lleno”, los problemas de desigualdad sociopolítica y de justicia distributiva se plantean de forma muy diferente a como lo hacían en el mundo que acabamos de dejar atrás. En efecto: en los años de fuerte crecimiento económico que siguieron a la segunda guerra mundial –años de “pacto social fordista” y de expansión del “Estado del bienestar” en el Occidente industrial, y de expectativas de avance en los países eufemísticamente llamados “en vías de desarrollo”–, cabía esperar que, incluso dentro de estructuras sociales profundamente desiguales, el enriquecimiento general permitiría que los “beneficios del progreso” mejorasen la situación de todos, incluso de los más pobres y desprotegidos. Como evoca Paco Fernández Buey:
“Hubo un tiempo no muy lejano en el que los economistas defensores del modo capitalista de producir y de vivir argumentaban que este sistema es el mejor de los posibles (en época de vacas gordas, naturalmente) porque la mano invisible del mercado permite hacer crecer una tarta maravillosa cuyos restos, en última instancia, aprovechan a todos, incluso a los parias explotados y desempleados. Pero no es nada seguro que esta imagen se adecúe al momento presente. Pues estos son tiempos de negocios ecológicos y de reciclaje en curso de todo lo divino y lo humano, y en ellos los restos de la tarta que queda para los pobres y proletarios del mundo ni siquiera son ya pastel: son residuos, basura.”[60]
Fernández Buey se refiere sobre todo a la calidad del pastel que ha de repartirse, pero también su cantidad cuenta (de hecho, ambas cuestiones están interrelacionadas, como sería fácil mostrar). En un mundo lleno el pastel no puede seguir creciendo, y por lo tanto cae por su propio peso la que probablemente sea más fuerte justificación del mantenimiento de las desigualdades (que pueden mejorar la situación de los que peor están, al estimular el crecimiento general de la riqueza, vía los incentivos económicos a los “más capaces y productivos” en contextos de mercado). A partir de la crisis ecológica y la situación de haber “llenado el mundo” hay, por tanto, nuevas y más fuertes razones para exigir la igualdad social.[61] El enorme –y creciente— nivel de desigualdad existente se vuelve moralmente aún más intolerable cuando la perspectiva de una mejora material ilimitada deja de ser una opción.[62]
En un planeta finito cuyos límites se han alcanzado, ya no es posible desembarazarse de los efectos indeseados de nuestras acciones (por ejemplo, la contaminación) desplazándolos a otra parte: ya no hay “otra parte”. Una vez hemos “llenado el mundo”, volvemos a hallarnos de repente delante de nosotros mismos: recuperamos de alguna forma la idea kantiana de que en un mundo redondo nos acabamos encontrando. Por eso, en la era de la crisis ecológica global, la filosofía, las ciencias sociales y la política entran en una nueva fase de acrecentada reflexividad. Y la humanidad debe hacer frente a una importante autotransformación… que acaso puede ser iluminada por el ciclo vital de una humilde ameba, como nos sugiere Albert Jacquard.
AUTOTRANSFORMACIÓN: LA AVENTURA
DE LA AMEBA DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM
“Los desarrollos exponenciales tienen necesariamente un límite. El desarrollo tecnológico de la humanidad acaba de alcanzar ese límite. Su desarrollo demográfico lo alcanzará antes de un siglo, situación comparable a la aventura de la ameba Dictyostelium discoideum. Cuando el medio le aporta alimentación suficiente, cada ameba, unicelular, vive y se reproduce por su propia cuenta, en competencia con las otras. Pero si este medio es limitado, la expansión de la colonia agota las riquezas que aquél aporta. La falta de alimento y de espacio provoca entonces una modificación radical. Las células se reúnen para formar sólo un ser único; luego se diferencian, unas constituyendo la base de ese ser, las otras el equivalente de su cabeza. Si el medio se vuelve más favorable, esta cabeza se abre para difundir esporas que se reconvertirán en amebas aisladas, y el ciclo recomienza.
En un planeta que se pudiera considerar como infinito, inagotable, el espléndido aislamiento de los egoísmos, individuales o colectivos, sería posible. En nuestro planeta cada vez más pequeño, de recursos no renovados, esta actitud es suicida para todos. Nos hace falta, como a la ameba, reunirnos para formar un ser único. Pero, al contrario que la ameba, no tenemos ninguna esperanza de ver un día ensancharse y enriquecerse nuestro medio. Estamos definitivamente condenados a la solidaridad de las células de un mismo ser. No cabe alegrarse de ello ni deplorarlo: hay que sacar consecuencias. (…) Desde mañana, la humanidad debe ser diferente de lo que era ayer, del mismo modo que el hombre adulto se diferencia del niño.”[63]
Topar con los límites de su medio obliga a la ameba a dar un impresionante salto cualitativo; de forma análoga la humanidad, en una situación de “mundo lleno”, tendría que autotransformarse adoptando nuevas pautas organizativas, reconstruyendo sus sistemas productivos, potenciando otras normas y valores…
Un mundo sin alrededores
Nuestro “mundo lleno”, que es un mundo vulnerable[64], ha de ser pensado también como un mundo sin alrededores, según la acertada sugerencia de Daniel Innerarity. Para este investigador, todas las explicaciones que se ofrecen para aclarar lo que significa la globalización se contienen en la metáfora de que el mundo se ha quedado sin márgenes, sin afueras, sin extrarradios. Global es lo que no deja nada fuera de sí, lo que contiene todo, vincula e integra de manera que no queda nada suelto, aislado, independiente, perdido o protegido, a salvo o condenado, en su exterior. El “resto del mundo” es una ficción o una manera de hablar cuando no hay nada que no forme de algún modo parte de nuestro mundo común. No hay alrededores, no hay “resto del mundo”: nos encontramos –hay que insistir en ello– cara a cara con todos los demás seres humanos, y regresan a nosotros las consecuencias de nuestros actos en un “efecto bumerán”.
“La mayor parte de los problemas que tenemos se deben a esta circunstancia o los experimentamos como tales porque no nos resulta posible sustraernos de ellos o domesticarlos fijando unos límites tras los que externalizarlos: destrucción del medio ambiente, cambio climático, riesgos alimentarios, tempestades financieras, emigraciones, nuevo terrorismo. Se trata de problemas que nos sitúan en una unidad cosmopolita de destino, que suscitan una comunidad involuntaria, de modo que nadie se queda fuera de esa suerte común. Cuando existían los alrededores había un conjunto de operaciones que permitían disponer de esos espacios marginales. Cabía huir, desentenderse, ignorar, proteger. Tenía algún sentido la exclusividad de lo propio, la clientela particular, las razones de Estado. Y casi todo podía resolverse con la sencilla operación de externalizar el problema, traspasarlo a un ‘alrededor’, fuera del alcance de la vista, en un lugar alejado o hacia otro tiempo. Un alrededor es precisamente un sitio donde depositar pacíficamente los problemas no resueltos, los desperdicios, un basurero. (…) Tal vez pueda formularse con esta idea de la supresión de los alrededores la cara más benéfica del proceso civilizador y la línea de avance en la construcción de los espacios del mundo común. Sin necesidad de que alguien lo sancione expresamente, cada vez es más difícil ‘pasarle el muerto’ a otros, a regiones lejanas, a las generaciones futuras, a otros sectores sociales. Esta articulación de lo propio y lo de otros plantea un escenario de responsabilidad que resumía muy bien un chiste de El Roto: «En un mundo globalizado es imposible intentar no ver lo que pasa mirando para otro lado, porque no lo hay».”[65]
Zygmunt Bauman, el gran sociólogo polaco, llama la atención sobre el fin de las tierras vacías[66]. Benjamin R. Barber, el catedrático de la Universidad de Maryland, ha desarrollado en varias de sus obras recientes las consecuencias políticas de la nueva interdependencia humana. En un mundo donde interior y exterior de las fronteras nacionales tienden a confundirse, donde las crisis de la ecología, la salud pública, los mercados, la tecnología o la política acaban afectando a todos, “la interdependencia es una cruda realidad de la que depende la supervivencia de la especie humana”[67]. En un “mundo lleno”, nos enfrentamos a la inaplazable necesidad de reinventar lo colectivo, y quizá tengamos que reevaluar los valores socialistas básicos –igualdad, cooperación, comunidad— también y destacadamente por razones ecológicas.
[1] Albert Einstein, “Hacia un gobierno mundial”, 24 de mayo de 1946; ahora en Sobre el humanismo, Paidos, Barcelona 1995, p. 25.
[2] Albert Jacquard, “Finitud de nuestro patrimonio”, Le Monde Diplomatique (edición española) 103, mayo 2004, p. 28.
[3] Jane Lubchenco y otros, “The sustainable biosphere initiative – An ecological research agenda – A report from the Ecological Society of America”, Ecology vol. 72 nº2 (abril de 1991).
[4] Lester R. Brown, Plan B. Salvar el planeta: ecología para un mundo en peligro. Paidos, Barcelona 2004, p. 20.
[5] Remito a mis libros Un mundo vulnerable (Los Libros de la Catarata, Madrid 2000), Todos los animales somos hermanos (Universidad de Granada 2003) y Gente que no quiere viajar a Marte (Los Libros de la Catarata, Madrid 2004). Los dos primeros volúmenes se han reeditado en 2005 (editorial Los Libros de la Catarata).
[6] Sobre el principio de ecoeficiencia, Ernst Ulrich von Weizsäcker, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales (informe al Club de Roma), Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona 1997. En cuanto al último de los cuatro principios, véase Jorge Riechmann y Joel Tickner (eds.), El principio de precaución, Icaria, Barcelona 2002. Una interesante revisión del problema de la tecnociencia, escrita por un científico –astrónomo y cosmólogo— “más allá de toda sospecha”: Martin Rees, Nuestra hora final. Crítica, Barcelona 2004.
[7] Algunas tendencias hoy ya bien dibujadas en el mundo contemporáneo deberían producir verdadero terror. Como ha señalado Félix Ovejero, “la situación de escasez, si se quiere hacer compatible con un sistema donde la desigualdad opera como ‘estímulo’, exigiría una tiranía de ámbito planetario (de los privilegiados para defenderse de los excluidos) de una brutalidad inimaginable. En una situación de aguda escasez, los excluidos pasan a ser un estorbo para los privilegiados. Es lo que técnicamente se llama una situación de dominación. Mientras en una situación de explotación el privilegiado está interesado en que el explotado exista, en una situación de dominación prefiere que desaparezca. En una situación de explotación, la riqueza de unos puede ser causa de la ‘pobreza’ de otros; en una de dominación, la pobreza de unos es condición necesaria de la riqueza de otros (para que los países del primer mundo puedan mantener sus elevados consumos energéticos, esto es, puedan mantener sus actuales condiciones de vida, es condición que los países pobres consuman poco” (en Roberto Gargarella y Félix Ovejero (comps.): Razones para el socialismo, Paidos, Barcelona 2001, p. 19). En sentido análogo Francisco Fernández Buey, Otro mundo es posible –Guía para una globalización alternativa, Ediciones B, Barcelona 2004, p. 40. Nunca me cansaré de recomendar la lectura de dos libros importantes: Carl Amery, Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor, Turner/ FCE, Madrid 2002. Y Susan George, El informe Lugano, Icaria, Barcelona 2001.
[8] Los debates conceptuales y normativos sobre la igualdad, en el seno de la filosofía práctica, son complejos y extensos: no podré abordarlos aquí. Mi propia respuesta a la pregunta básica “¿igualdad respecto a qué?” sería más o menos: igualdad en lo relativo a las capacidades humanas necesarias para vivir una vida buena. El lector o lectora interesados podrán hallar una buena introducción a estos debates en los tres libros siguientes: Amartya Sen, Nuevo examen a la desigualdad, Alianza, Madrid 1995. Alex Callinicos: Igualdad, Siglo XXI, Madrid 2003. Y Gerald A. Cohen, Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Paidos, Barcelona 2001.
[9] Para una reflexión actual sobre los valores socialistas véase Gerald A. Cohen, “Vuelta a los principios socialistas”, mientras tanto 74, Barcelona 1999; y Félix Ovejero, capítulos 1 y 2 de Proceso abierto –El socialismo después del socialismo, Tusquets, Barcelona 2005. Una importante relectura de las tradiciones socialistas con mirada republicana en Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, Crítica, Barcelona 2004.
[10] Francisco Fernández Buey y Jorge Riechmann, Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa ecosocialista, Siglo XXI, Madrid 1996.
[11] Jorge Riechmann, Todos los animales somos hermanos, Universidad de Granada 2003; segunda edición en Libros de la Catarata, Madrid 2005.
[12] Ha sido el economista ecológico Herman E. Daly quien más lúcidamente ha argumentado que ya no nos encontramos en una “economía del mundo vacío”, sino en un “mundo lleno” o saturado en términos ecológicos (porque los sistemas socioeconómicos humanos han crecido demasiado en relación con la biosfera que los contiene): Véase Daly y y John B. Cobb, Para el bien común, FCE, México 1993, p. 218. También Daly, “De la economía del mundo vacío a la economía del mundo lleno”, en Robert Goodland, Herman Daly, Salah El Serafy y Bernd von Droste: Medio ambiente y desarrollo sostenible; más allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid 1997, p. 37-50.
[13] Mathis Wackernagel y otros, “Tracking the ecological overshoot of the human economy”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 9 de julio de 2002, p. 9266-9271. De mucho interés también es la actualización del clásico informe al Club de Roma Los límites del crecimiento (originalmente publicado en 1972): Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y Jorgen Randers, Limits to Growth: The 30 Year Update, Chelsea Green Publishing 2004.
[14] Paul Hawken, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Natural Capitalism. Creating the Next Industrial Revolution, Little, Brown & Co., Boston/ Nueva York 1999, p. 3.
[15] Immanuel Wallerstein, El futuro de la civilización capitalista, Icaria, Barcelona 1997, p. 79-80. Para Wallerstein, el sistema-mundo capitalista está herido de muerte aunque no sea más que porque “siendo un sistema que necesita una expansión espacial constante, ha alcanzado sus límites” una vez que se ha hecho coextensivo con el mundo (Wallerstein, “The World-System after the Cold War”, Journal of Peace Research vol. 30 número 1, 1993, p. 3). De ahí que, desde la perspectiva de las clases dominantes, resulte “natural” el salto fuera de la biosfera y la conquista del expacio exterior: he tratado esta cuestión en Gente que no quiere viajar a Marte (Los Libros de la Catarata, Madrid 2004).
[16] Immanuel Wallerstein, “Ecología y costes de producción capitalistas: no hay salida”, Iniciativa Socialista 50, otoño de 1998, p. 58. Pero estos son asuntos que superan la perspectiva que me he dado en este libro, y simplemente los menciono en este lugar, aunque sin desarrollar más semejante análisis.
[17] Lo justifica convincentemente por ejemplo Robert Goodland, “La tesis de que el mundo está en sus límites”, en Robert Goodland Herman Daly, Salah El Serafy y Bernd von Droste: Medio ambiente y desarrollo sostenible; más allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid 1997, p. 19-36. Después de algunas consideraciones teóricas generales, Goodland va examinando pormenorizadamente las cinco “pruebas” básicas de su tesis: la excesiva apropiación de biomasa por los seres humanos, el calentamiento global, la rotura de la capa protectora de ozono, la degradación del suelo fértil y la masiva hecatombe de biodiversidad.
[18] Véase por ejemplo Jean Baechler, Esquisse d’une histoire universelle, Fayard, París 2002.
[19] La prensa española se ha hecho eco de este estudio: Público el 24 de septiembre de 2009, y El País el 4 de octubre. El artículo original es Johan Rockström, Will Steffen y otros: «Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity». Ecology and Society, septiembre de 2009. Puede accederse a este importante artículo en http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries
[20] Este límite permitiría asumir el margen de error de los actuales modelos climáticos, cuyas conservadoras estimaciones de ascenso de las temperaturas en función de las emisiones podrían minusvalorar hasta dos grados la tendencia en curso. También permitirían conservar las dos placas polares, deteniendo el retroceso del hielo en el Ártico y en la Antártida.
[21] La pérdida de especies puede afectar al equilibrio global del planeta: la reducción hace más vulnerables los ecosistemas en los que viven a otros cambios ambientales potenciados por el hombre. Se espera que este siglo el 30% de los mamíferos, aves y anfibios estén amenazados de extinción.
[22] En efecto, el exceso de CO2 que produce el ser humano no sólo potencia el calentamiento, sino también un proceso paralelo que acidifica las aguas del océano. Este fenómeno afecta directamente a multitud de especies que son muy sensibles a los cambios del pH, especialmente el coral y los moluscos que cubren su cuerpo con conchas.
[23] Se estima que el 25% de las cuencas fluviales del mundo se seca antes de llegar a los océanos a causa de la descontrolada utilización del agua dulce. A juicio del grupo de científicos, la amenaza que se cierne sobre la humanidad por el deterioro de los recursos globales de agua es triple: la pérdida de la humedad del suelo, a causa de la deforestación; el desplazamiento de las escorrentías y el impacto en el volumen de precipitaciones.
[24] El estudio apunta que los sistemas agrícolas que mejor imitan los procesos naturales (biomímesis) podrían permitir una ampliación de este límite, aunque otros factores deberían controlarse. La degradación de la tierra, la pérdida de agua de riego, la competencia con el suelo urbano o la producción de biocombustibles son algunos de ellos. Reservar las tierras más productivas para la agricultura es una de sus principales recomendaciones.
[25] Este fenómeno, conocido como “evento anóxico oceánico”, es una eutrofización masiva que se desencadena por el agotamiento del oxígeno en el agua marina a consecuencia de la sobredosis de fósforo. Los umbrales que provocarían la catástrofe ya se han superado en algunos estuarios y sistemas de agua dulce, pero los científicos creen que, si se mantienen los flujos de fósforo actuales, el riesgo se evitará durante el próximo milenio.
[26] World Resources Institute: A Guide to World Resources, People and Ecosystems, the Fraying Web of Life, WRI 2000.
[27] W.V. Reid y otros: Millennium Ecosystem Asessment Synthesis Report, 2005. Puede consultarse en www.millenniumasessment.org. Véase también Gustavo Catalan Deus: “Alerta de la ONU ante la explotación insostenible de los recursos naturales”, El Mundo, 31 de marzo de 2005. El estudio se ha acometido para evaluar si los Objetivos del Milenio adoptados por Naciones Unidas en el año 2000 son posibles: básicamente, lo que los expertos analizan es si el agua dulce, la pesca, la regulación del aire, el agua, el clima o las enfermedades van a permitir alcanzar las cuotas de bienestar humano que se han marcado los países para 2015.
[28] Goodland, loc. cit., p. 19.
[29] Recordemos que en poco más de siglo y medio la población mundial se ha multiplicado por siete: de mil millones de habitantes hacia 1850, a siete mil millones en 2011. En 2004, la población mundial era de 6.377 millones de habitantes, y en 2005 aumentó a 6.465 (cifras oficiales del Fondo de NN.UU. para la Población), a los que cada año se añaden unos 75 millones más. El bebé que aumentó la población humana a 7.000 millones nació a finales de 2011.
Las previsiones de NN.UU. suponen una estabilización cerca de los nueve mil millones de personas en 2050. Pero Ernest Garcia suele recomendar cautela: para tal estabilización la tasa de fecundidad debería haberse situado ya en la tasa de reemplazo (dos hijos por mujer, o muy poquito más, 2’01), mientras que en 2011 la tasa de fecundidad se sitúa (en el promedio mundial) todavía en 2’5 hijos por mujer.
En 2004, dos de cada cinco personas (2.800 millones en todo el mundo) vivían con menos de dos dólares al día (1’64 euros); en 2005, las mujeres asalariadas ganaban en promedio un 23% menos que los varones en los países ricos, y un 27% menos en los países pobres.
[30] Siempre que conservemos entre nuestros valores el aprecio por la justicia sin el cual “condición humana” se volvería una palabra huera. Si no fuera así, son concebibles modelos de organización socioecológica donde unos pocos viven en espléndidos chalés protegidos por alambre de espinos, campos minados y ejércitos privados –por seguir con nuestra metáfora de antes— mientras que la mayoría se hacina en míseras chabolas en las favelas circundantes. Al respecto, insisto en recomendar la lectura de dos libros importantes: Carl Amery, Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor, Turner/ FCE, Madrid 2002. Y Susan George, El informe Lugano, Icaria, Barcelona 2001.
[31] Gary Gardner, Eric Assadourian y Radica Sarin: “La situación del consumo actual”, en Worldwatch Institue: La situación del mundo 2004, Icaria, Barcelona 2004, p. 55.
[32] Martin Rees, Nuestra hora final, Crítica, Barcelona 2004. Como ya cité en la introducción, este importante cosmólogo escribe: “Creo que la probabilidad de que nuestra actual civilización sobreviva hasta el final del presente siglo no pasa del 50%. Nuestras decisiones y acciones pueden asegurar el futuro perpetuo de la vida (…). Pero, por el contrario, ya sea por intención perversa o por desventura, la tecnología del siglo XXI podría hacer peligrar el potencial de la vida.” (p. 16).
[33] Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, segunda edición, Los Libros de la Catarata, Madrid 2005.
[34] Albert Jacquard, “Finitud de nuestro patrimonio”, Le Monde Diplomatique (edición española) 103, mayo 2004, p. 28.
[35] Lester R. Brown: Plan B. Salvar el planeta: ecología para un mundo en peligro. Paidos, Barcelona 2004, p. 307. Por ejemplo –según ha señalado WWF/ Adena en 2005–, la industria pesquera recibe en España 350 euros por tonelada de pescado capturada (totalizando más de 1.700 millones entre 2000 y 2006, según datos oficiales, y sin incluir los acuerdos pesqueros). Y eso ¡en una situación de caladeros sobreexplotados, tanto en nuestros mares próximos como en los más lejanos! Pues, según la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente), entre el 62% y el 91% de los stocks comerciales –dependiendo del caladero— se encuentran fuera de los límites biológicos de seguridad en el Atlántico Noroeste, y en el Mediterráneo el 70%. A escala mundial, la FAO alertó en 2005 de que el 79% de las pesquerías se encuentran sobreexplotadas o agotadas…
[36] Informe de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) World Energy Outlook 2011, publicado el 9 de noviembre de 2011. Puede consultarse toda la serie en http://www.worldenergyoutlook.org/. Véase también Duncan Clark, “Phasing out fossil fuel subsidies ‘could provide half of global carbon target’”, The Guardian, 19 de enero de 2012; puede consultarse en http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/19/fossil-fuel-subsidies-carbon-target
[37] Y eso sin contar con que algunas reparaciones dentro del barco (mejoras tecnológicas esperables en los decenios futuros) pueden proporcionar cierta holgura adicional (mejores formas de aprovechar espacios y recursos).
[38] Es muy sugestiva la reflexión al respecto de Enric Tello, en su libro La historia cuenta y en varios artículos de estos últimos años (alguno de los cuales se citará más abajo).
[39] Ricardo Petrella, “Cambiar el mundo es posible”, Le Monde Diplomatique 118 (edición española), agosto de 2005, p. 3.
[40] Capítulo 9 de La habitación de Pascal, Los Libros de la Catarata, Madrid 2009.
[41] Entrada de blog de Tom Hartmann, el 4 de noviembre de 2007, que puede consultarse en http://www.thomhartmann.com/blog/2007/11/last-hours-ancient-sunlight-lessons-ancient-people-have-us
La fuente original de la anécdota es el libro de Laurensvan der Post The Heart of the Hunter, Harvest Books, New York 1961.
[42] Las ideas seminales de este movimiento fueron formuladas por Paul Anastas y Pietro Tundo a comienzos de los años noventa. Un manual básico es Paul T. Anastas y John C. Warner: Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University Press 1998. Dos útiles introducciones breves: Terry Collins, “Hacia una química sostenible”, y Ken Geiser, “Química verde: diseño de procesos y materiales sostenibles”, ambos en Estefanía Blount, Jorge Riechmann y otros, Industria como naturaleza: hacia la producción limpia, Los Libros de la Catarata, Madrid 2003. Dos buenos libros divulgativos son Xavier Domènech, Química verde, Rubes Ed., Barcelona 2005; y José Manuel López Nieto, La química verde, CSIC/ Los Libros de la Catarata, Madrid 2011. En España, el centro de referencia en química verde es el IUCT (Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología, véase www.iuct.com), con sede en Mollet del Vallès, que entre otras iniciativas ha creado un programa interuniversitario de doctorado sobre química sostenible pionero en el mundo (participa en él una docena de universidades españolas: véase por ejemplo www.unavarra.es/organiza/pdf/pd_Quimica_Sostenible.pdf). Estos esfuerzos han sido honrados con la concesión del Permio Nobel de Química 2005 al investigador francés Yves Chauvin y a los norteamericanos Robert H. Grubbs y Richard R. Schrock por sus trabajos en química verde (en concreto, por el desarrollo del método de metatesis en síntesis orgánica, que permite reducir notablemente la formación de residuos peligrosos al producir nuevas sustancias químicas).
[43] Como introducción al ecodiseño puede servir Joan Rieradevall y Joan Vinyets, Ecodiseño y ecoproductos, Rubes Editorial, Barcelona 2000.
[44] Tengo presente, claro está, que la sociología de los últimos dos decenios –pienso sobre todo en Anthony Giddens y en Ulrich Beck— ha colocado la categoría de reflexividad en un lugar central. El ex director de la London School of Economics, por ejemplo, ha desarrollado en varias obras una idea optimista –y seguramente demasiado acrítica— de la reflexividad como característica del sujeto moderno. Giddens divide la modernidad en dos fases: la modernidad baja y la alta modernidad. La primera se basó en cuatro grupos de “complejos institucionales de modernidad”, que formaban la base del proceso: el poder administrativo, el militar, el capitalismo y el industrialismo. Para Giddens, la alta modernidad se apoya sobre tres procesos interrelacionados: la globalización, la reflexividad social y la destradicionalización. El sujeto de esta “alta modernidad” dirige su vida desde una vigilancia continua de su subjetividad, dentro de una cultura que ofrece una plétora de posibilidades de vida en un “proyecto reflexivo del yo”. Véase Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, Alianza Editorial, Madrid 1997; Modernidad e identidad del yo, Ediciones Península, Barcelona 1997; Las transformaciones de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Cátedra, Madrid 2000.
[45] Herman E. Daly, “From empty-world economics to full-world economics”, en Robert Goodland, Herman Daly, Salah El Serafy y Bernd von Droste: Environmentally Sustainable Economic Development. UNESCO, París 1991, p. 29.
[46] Éste es el tema de libros importantes como Ernst Ulrich von Weizsäcker, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales (informe al Club de Roma), Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona 1997; y Paul Hawken, L. Hunter Lovins y Amory B. Lovins: Natural Capitalism. Creating the Next Industrial Revolution, Little, Brown & Co., Boston/ Nueva York 1999.
[47] La idea de llegar al desarrollo sostenible promoviendo la ecoeficiencia tiene una fuerte impronta empresarial (del “sector ilustrado” del empresariado multinacional), y fue promovida vigorosamente por el Business Council for Sustainable Development (BCSD, hoy WBSCD) en la antesala de la “Cumbre de Río” de 1992. Un buen texto reciente coordinado por el Instituto Wuppertal: Jan-Dirk Seiler-Hausmann, Christa Liedtke y Ernst Ulrich von Weizsäcker, Eco-efficiency and Beyond. Towards the Sustainable Enterprise, Greenleaf Publishing, Sheffield 2004.
[48] John R. McNeill, “Sostenibilidad ambiental y políticas de estado: una visión histórica”, ponencia en las jornadas “Políticas de la Tierra” (Encuentros de Salamanca IV) organizadas por la Fundación Sistema, Salamanca, 22 al 25 de junio de 2005.
[49] McNeill, “Sostenibilidad ambiental y políticas de estado: una visión histórica”, loc. cit. El trabajo al que se está refiriendo es Mark Elvin: The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China, Yale University Press, New Haven 2004.
[50] Salvo que uno sea un creyente de la huida al espacio exterior, claro está. Pero quienes no consideramos deseable, o posible, o ambas cosas a un tiempo, semejante perspectiva de expansión extraterrestre, tampoco nos dejamos confortar fácilmente con especulaciones de ciencia-ficción. Véase Jorge Riechmann: Gente que no quiere viajar a Marte, Los Libros de la Catarata, Madrid 2004.
[51] Ralph Estes, Tyranny of the Bottom Line: Why Corporations Make Good People Do Bad Things, 1996 (citado en George Monbiot: La Era del Consenso. Manifiesto para un nuevo orden mundial, Anagrama, Barcelona 2004, p. 209).
[52] E. J. Mishan, Los costes del desarrollo económico, Oikos-Tau, Barcelona 1971 (ed. original inglesa de 1969), capítulo 5. La perspectiva de Mishan es económica; para ver tratados algunos temas conexos desde perspectiva jurídica, Mª Eugenia Rodríguez Palop, “De la reivindicación ambiental y los derechos humanos”, en Jorge Riechmann (coord.), Ética ecológica. Propuestas para una reorientación, Nordan/ Comunidad, Montevideo 2004. También, de la misma autora, La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación, Dykinson/ Univ. Carlos III de Madrid, Madrid 2002.
[53] Mishan, Los costes del desarrollo económico, op. cit., p. 62 y 67.
[54] Véase al respecto Jorge Riechmann, «Necesitamos una reforma fiscal guiada por criterios igualitarios y ecologistas», en Jorge Riechmann, José Manuel Naredo y otros: De la economía a la ecología, Trotta, Madrid 1995, p. 79-116.
[55] Mishan, Los costes del desarrollo económico, op. cit., p. 60.
[56] C.B. MacPherson, La teoría política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona 1979; hay reedición posterior en ed. Trotta.
[57] John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, sección 27.
[58] Ibid., sección 27.
[59] John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, sección 36.
[60] Francisco Fernández Buey, “Ecología política de la pobreza en la mundialización del capitalismo”, en Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey (coords.): Trabajar sin destruir. Trabajadores, sindicatos y ecologismo, HOAC, Madrid 1998, p. 65.
[61] Alguna reflexión adicional sobre estas cuestiones en Jorge Riechmann: “Un apartheid planetario. Sobre ecología, globalización y desigualdad socioeconómica”, capítulo 8 de Un mundo vulnerable (segunda edición), Los Libros de la Catarata, Madrid 2005.
[62] Una situación de “mundo lleno” plantea, por tanto, dificultades notables tanto a las políticas socialdemócratas como a las inspiradas por el liberalismo igualitario de John Rawls: en ambos casos se apuesta por el crecimiento fuerte (combinado con una redistribución moderada) sin cuestionar los grandes niveles de desigualdad reinantes. Ahora bien, también afecta, por supuesto, a las concepciones tradicionales del marxismo (ya lo mencioné en la introducción). En efecto: en la argumentación del marxismo tradicional, el supuesto de la abundancia material ilimitada era central. Se suponía que el capitalismo ponía en marcha un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, hasta llegar a un punto en que las propias relaciones capitalistas de producción se convertían en una traba para el crecimiento ulterior. De ahí la necesidad de la transformación revolucionaria, que introducía nuevas relaciones de producción (socialistas/ comunistas) capaces de asegurar el despliegue sin trabas de las fuerzas productivas. En la sociedad postcapitalista, la abundancia material iba a ser tan grande –habría tanto de todo para todos y todas— que los problemas de justicia distributiva ni se plantearían… Ilusiones, terribles ilusiones. Como dice Gerald A. Cohen –y como reconoció mucho antes que él Manuel Sacristán–, tenemos que abandonar el extravagante optimismo materialista de Marx previo a la conciencia ecológica.
“El logro de la igualdad marxista (de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades) tiene como premisa la convicción de que el progreso industrial llevará a la sociedad a una condición tal de abundancia que será posible proporcionar lo que cada uno necesite para llevar una vida plenamente satisfactoria. Ya no habrá ocasión para competir por la primacía, ya sea entre individuos o entre grupos. Una razón para predecir la igualdad la constituía esa abundancia futura (supuestamente) inevitable. La escasez persistente es ahora una razón para exigirla” (Gerald A. Cohen, Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Paidos, Barcelona 2001, p. 154). Si el marxismo tradicional preveía un comunismo de la abundancia donde en realidad la ética y la política saldrían sobrando, la realidad de la escasez (y la consiguiente persistencia de los conflictos) nos obligan a pensar un ecosocialismo donde las cuestiones ético-políticas recobran su papel fundamental. La productividad industrial no jubilará a la moral.
[63] Albert Jacquard: Éste es el tiempo del mundo finito, Acento, Madrid 1994, p. 144.
[64] Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable, Los Libros de la Catarata, Madrid 2000 (segunda edición reelaborada en Los Libros de la Catarata, Madrid 2005).
[65] Daniel Innerarity: “Un mundo sin alrededores”, El Correo, 23 de mayo de 2004.
[66] Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Paidos, Barcelona 2005.
[67] Benjamin R. Barber, “El día de la interdependencia”, El País, 10 de septiembre de 2004.



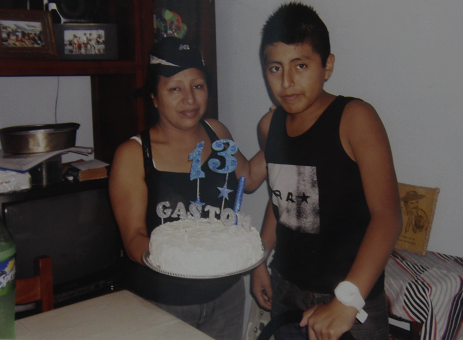

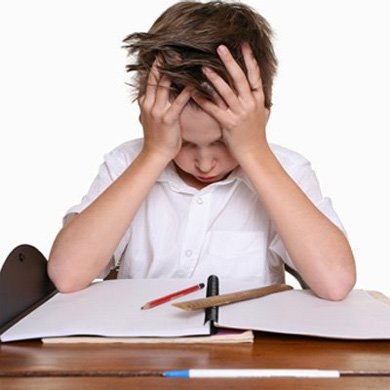

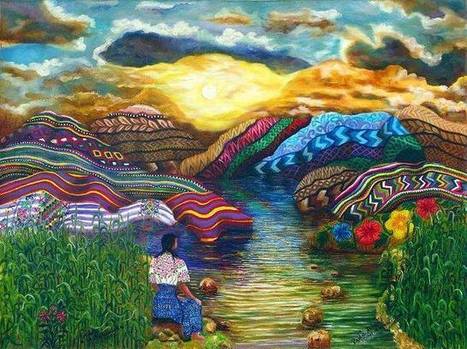
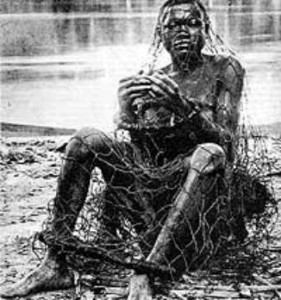







 Users Today : 31
Users Today : 31 Total Users : 35416008
Total Users : 35416008 Views Today : 42
Views Today : 42 Total views : 3349272
Total views : 3349272