Luz Palomino entrevistan para CIIOVE
Conocimos personalmente a Mercedes Mayol en el 2018. Los ecos de su trabajo se escuchan desde hace mucho tiempo por toda América Latina y el Caribe, como producto de su extraordinario esfuerzo en defensa del derecho a la educación en general y la educación preescolar en particular.
Es un ser humano extraordinario, diáfana y directa en su hablar, con una sonrisa y buena idea a flor de piel. Luego de conocerla asumiría la presidencia de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) y desde allí está impulsando un trabajo innovador y comprometido con la educación pública.
Mercedes Mayol Lassalle es Maestra Normal Nacional, Licenciada en Ciencias de la Educación, por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido maestra, fundadora y directora de Jardines Maternales estatales. En el área de gobierno, fue directora del Área de Educación Infantil de la Ciudad de Buenos Aires. Fue consultora senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es Profesora de la Maestría en Educación Infantil de la Universidad de Buenos Aires y del Programa Regional de Capacitación en Planificación y Gestión de Políticas Educativas, IIPE-UNESCO Buenos Aires, Oficina para América Latina. Su campo de interés son las políticas educativas para la primera infancia en relación con los derechos humanos, así como también la organización y gestión de centros educativos para niños de 0 a 3 años. Coordina programas de capacitación y actualización docente en contextos de pobreza y es evaluadora de políticas públicas y programas sobre educación y cuidado de la primera infancia.
Miembro de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) desde 1999. Ha sido, durante 6 años Vicepresidenta Regional para América Latina y, como les comentamos, actualmente es la Presidenta Mundial de la OMEP, cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2020.
Conversar con Mercedes Mayol Lasalle es una experiencia de actualización rápida sobre la historia, actualidad y perspectivas de la educación preescolar, por ello compartimos este diálogo, con los lectores y colaboradores de Otras Voces en educación
Mercedes, cuéntanos un poco tu historia de vida, ¿cómo llegaste a la educación crítica y contestataria, a la lucha por la educación inicial?
El día que yo nací mi abuelo, que era Ingeniero Agrónomo, estaba fundando una Escuela Pública secundaria para formar Técnicos Agropecuarios, que tenía internado, porque era para niños del campo. Todos vivíamos en el predio de la escuela, en medio del monte pampeano en Argentina, de manera que ya desde mis primeros años, la escuela y “el olor a tiza” fueron parte de mi vida cotidiana.
Mi abuelo (ingeniero, ecologista y darwiniano) y mi madre (joven escritora de izquierda y docente) tuvieron una gran influencia en mi formación, ya que, desde muy pequeña, me conectaron, tanto con la literatura y las artes, como con los libros de ciencias naturales y sociales. Las discusiones políticas y las tertulias culturales eran parte de nuestra vida, así como los viajes por el país más profundo.
Luego de una escuela primaria signada por las frecuentes mudanzas familiares (muchas por cuestiones políticas), hice mi secundario y me recibí de maestra normal nacional a los 17 años en la Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa y enseguida, en 1970, fui a Buenos Aires a estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Los años 70 del siglo XX fueron tiempos muy convulsionados. En Argentina y en la región el escenario político era cambiante y activo, las producciones y los debates en el campo de las ciencias sociales y la pedagogía fueron interesantes, desafiantes, polarizados y atravesados por el discurso próximo a las luchas populares y a los movimientos estudiantiles.
Mientras estaba en la Facultad, conseguí trabajo como maestra en educación infantil, lo que signó la elección de mi carrera futura. Los niños de mi primer grupo tenían dos años.
En 1975 me casé con un estudiante de arquitectura y militante de izquierda, como yo y a los 20 días, la “Triple A”, un grupo parapolicial que operó durante el gobierno de Isabel Perón nos fue a buscar para asesinarnos. Afortunadamente no nos encontraron, así que, en marzo de 1976 cuando se instala la dictadura cívico-militar en la Argentina, nosotros ya habíamos cambiado de casa, de trabajo y dejamos de asistir a la Universidad para evitar que nos secuestraran y nos desaparecieran.
Durante la dictadura tuve a mi hija, crecí mucho y aprendí a resistir, reflexionando, estudiando, trabajando y pensando críticamente. La conciencia de saber qué estaba pasando no era generalizada en mi país, mientras intelectuales y jóvenes desaparecían en manos de los “grupos de tareas” del ejército argentino, se jugaba el Mundial de Futbol 1978, se salía de compras con el famoso “deme dos” de los consumistas y se libraban guerras (contra Chile primero y luego por las Malvinas contra el Reino Unido y sus aliados).
Tener conciencia me daba terror, pero al mismo tiempo me permitía tener claridad y trabajar resistiendo para aportar a la construcción de un mundo mejor desde el respeto de los derechos humanos y el valor de la democracia. Ese es el horizonte que persigo todavía. Yo no me olvido, es más, cultivo la memoria constructivamente mirando hacia el futuro y hacia “los nuevos”: la primera infancia.
¿Cuáles son los elementos relevantes de la crisis del sistema educativo latinoamericano en cuanto a la educación preescolar?
Rápidamente podríamos afirmar que la educación y el cuidado de la Primera Infancia en la región muestra tres rasgos o características: es diversa, está fragmentada y muestra grandes desigualdades.
La experiencia de haber sido 6 años Vicepresidenta regional para América Latina de la OMEP me dio la posibilidad de ver bastante a fondo esta problemática. Porque sin ninguna duda, para conocer sobre la educación hay que “caminar” las escuelas, observar, conversar con los actores y actrices (niños, niñas, familias, maestras y maestros).
Retomando el rasgo de la diversidad, construir una visión lleva tiempo porque los contratos fundacionales de las instituciones y sistemas que coexisten son muchísimos; unas se formaron como primer nivel al amparo de los sistemas educativos, acunado por las míticas y discursos de la pedagogía, la psicología y la escuela, otros basados en las luchas de las mujeres trabajadoras que peleaban por “una guardería” para acoger a sus hijos, otras fruto de la movilización y la lucha popular comunitaria y la necesidad de proteger a los más pequeños en nuestras grandes crisis…
También obviamente aparece la lógica diferente del mercado, de la escuela privada, que también es diversa y se apoya tanto en las tradiciones educativas religiosas, desde las misiones o la atención a las clases más acomodadas, en la maestra que arma cooperativa e instala “el jardicinito” del barrio, a las grandes cadenas de “franchaising” de la educación infantil… esta diversidad, puede ofrecer frutos maravillosos y frutos malogrados.
Si atendemos a la fragmentación, creo que hay varios temas paradigmáticos: por ejemplo, la fragmentación en la gestión y rectoría de la educación de la primera infancia: vemos que en los años 90 del siglo XX muchos países “primarizaron” la educación de los niños de 4 y 5 años, se perdió la aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación en primera infancia, con el cercenamiento del juego, del arte y de la cultura para reemplazarlo por tristes “entrenamientos” y procesos escolarizantes, con grandes tintes evaluativos.
Al mismo tiempo, para los sectores populares se ofrece servicios centrados en los cuidados, con poco juego, poca cultura y actividades rutinarias y poco desafiantes para los pequeños. Esto se relaciona con otra seña de identidad: la fragmentación entre “el cuidado” y la “educación”, que yo considero una falacia, dado que se trata de prácticas sociales y éticas inseparables.
Asimismo, es una visión que atenta contra el derecho humano a la educación desde que el niño nace. Este es un problema muy serio que tenemos en la Región, atender en los tres primeros años de vida el niño solo a la alimentación, higiene y sueño, que no está mal, en una región tan desigual, pero que debe reinterpretarse y enriquecerse con lo más bello de la cultura de Nuestra América, con nuestros lenguajes, danzas, artes, conocimiento social y natural, con la habilitación de la ciudadanía de cada niño y cada niña a través de su participación activa de acuerdo con la potencia de su nivel de desarrollo y la su expresividad corporal, kinestésica, lúdica, antes que apoyada en el lenguaje verbal.
Otro aspecto que no quiero soslayar en el tema de la fragmentación es como juegan las ideologías y las modas dentro de la construcción pedagógica de la educación infantil. Si bien siempre ha habido influencias de determinadas áreas disciplinares, hoy en día el mercado de “gurúes” de la educación, las editoriales y los franchaisings están privatizando y empobreciendo a la pedagogía y por ende al saber de los maestros y maestras de la región.
El neopositivismo con su afán de argumentar sostenido en la (imposible) evidencia, el “neuroliberalismo” (me encanta este neologismo) o las explicaciones de los economistas sobre la tasa de retorno en la inversión hacia la primera infancia, me ponen nerviosa.
Tenemos que aprender que ninguna ciencia explica por si misma un hecho tan complejo como la educación en la primera infancia, permeada por la complejidad y la velocidad del desarrollo humano, la recreación de la cultura por parte de cada cachorro humano, la importancia de la familia, los otros niños y niñas, los vínculos con los maestros y maestras, la vivencias en comunidad….
Por eso, trato de pensar desde un paradigma de complejidad, sin “evidencias” pero con “experiencias” y relatos provisorios provenientes de múltiples miradas, campos científicos y actores…
A veces esto es angustiante, porque, claro, es más fácil agarrarse de las recetas y de la correlación lineal “causa-consecuencia”. Sin embargo, para mi es desafiante, maravilloso y atractivo y me conecta más con la maravilla que sienten los niños y niñas frente al mundo a descubrir…
Volviendo a la caracterización de la educación infantil en la Región, afirmaba que otra nota es la desigualdad. En el continente más desigual no podría ser de otra manera. Pese a los grandes esfuerzos para garantizar el acceso a la educación de la primera infancia, este está altamente signado por las desigualdades.
Los niños y niñas de 4, 5, 6 y 7 años, tienen acceso, ligado a la obligatoriedad en muchos de los países. Sin embargo, los menores de 3 años no corren con la misma suerte y el acceso suele estar correlacionado directamente con la capacidad económica de las familias para pagar una institución privada.
La gran mayoría carece de una oferta pública y gratuita. Por eso, también se acentúa la presencia y oferta de los sectores de desarrollo social de los Estados, las iniciativas comunitarias, además del sector mercantil.
Obviamente, la desigualdad también se expresa en la calidad educativa, las instalaciones, los juguetes, libros y materiales, la higiene y la alimentación que rodean a cada niño… esto da para extenderse muchísimo…
¿Consideras que la formación de los y las futuras maestras(os) se corresponde a las necesidades de la región y los desafíos pedagógicos del siglo XXI?
Dentro del terreno de las desigualdades está también la situación y formación de los maestros y maestras dedicados a la educación infantil. Cuanto más pequeño es el niño, menos requerimientos y menos formación tienen los adultos a cargo.
También mayor es la informalidad en las relaciones laborales de cada educador, al punto de que existen programas que pagan con “propinas” a los “cuidadores” institucionales de los niños y niñas.
Además de la precarización laboral, vemos una alta feminización de la fuerza laboral docente, siendo muy pocos los varones que desean trabajar en el nivel.
Respecto de la formación, se han realizado muchos esfuerzos para mejorar los niveles de formación inicial. En algunos países coexisten universidades con institutos terciarios de buena calidad, herederos de las viejas Escuelas Normales.
Los estudios se han alargado y la conversación entre práctica y teoría en muchos países se ha tratado de resolver desde el primer año, con prácticas y pasantías. Sin embargo, estoy convencida de que por más intensa que sea la formación inicial, por meticuloso que haya sido un plan de estudios, esa formación inicial será insuficiente para asegurar todo lo que un docente debe saber en su vida profesional.
Por eso, se hace necesario un permanente proceso de formación a lo largo de la actividad profesional. Reflexionar sobre la práctica, estudiar siempre, y crear “experiencia” que no es lo mismo que “antigüedad”.
Y cuando digo sistemas de formación permanente, pienso en trayectos formativos que vayan acompañando el desarrollo profesional de maestros, profesores y directivos fuertemente articulados con su experiencia laboral. Por eso son tan importantes los buenos directores e inspectores, además del grupo de “pares-maestros” que comparten el proyecto de la escuela.
Asimismo, me vuelvo a referir a la imposibilidad de encontrar sistemas o teorías que nos brinden todas respuestas, ante las incertidumbres. Las preguntas son parte de nuestra profesión y será necesario apelar permanentemente a la reflexión activa en los problemas e involucrarse en los debates más importantes de la cultura, de la educación y de la política.
Lo que se requiere es robustecer la formación en teorías, enfoques y perspectivas que permitan una comprensión compleja del problema educativo, y que ayuden a construir un saber pedagógico en constante evolución y transformación.
El gran desafío, creo yo, es concebir a la educación como una práctica política (que se construye en el espacio público y con otros y otras; no se trata de una mera técnica para aplicar.
¿Qué ha significado el Coronavirus en lo educativo? ¿Consideras que las medidas educativas tomadas en el marco de la pandemia afectan al derecho a la educación?
Sin dudas muchas de las medidas sanitarias no han podido o no han querido considerar la ciudadanía (los derechos humanos) de las primeras infancias. Y lo pongo en plural, porque en esta Latinoamérica desigual, hay múltiples experiencias vitales que definen distintos modos de vivir la infancia.
Sin dudas, muchas decisiones fueron tomadas por lo imprevisto del momento, la debilidad de los sistemas de protección de derechos y tal vez con las mejores intenciones.
Pero, de golpe, aún con marcadas desigualdades de acceso y calidad, los niños que jugaban en las plazas, en los jardines de infantes, en las escuelas, en los diversos espacios públicos han quedado confinados al espacio del hogar.
Debemos tener en cuenta que el 80 % de la población latinoamericana vive en ciudades, y una gran mayoría de niños y niñas viven en condiciones habitacionales muy precarias.
Muchas familias no cuentan con suficiente comida y no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. El Dr. Jaime Breich, nos señala que las infancias viven en ciudades tóxicas, caracterizadas por el urbanismo salvaje y en condiciones malsanas.
A esto se le suma, que la experiencia de vivir en familia en contextos de desigualdades y violencias puede ser muy doloroso. Ello se constata en que las denuncias por maltrato infantil y violencia de género han aumentado en la Región desde que comenzó el confinamiento.
Aun en las mejores condiciones habitacionales y sanitarias, para un niño o una niña pequeña la situación es incomprensible. El estar confinado en el hogar limita derechos y genera angustias, enojos y desconcierto en los niños pequeños.
El cuidado y la crianza, generalmente feminizada, se ve tensada por el encierro y por las casi nulas políticas públicas dirigidas a acompañar a las familias en la crianza a través de todos los medios posibles.
Así las formas de vida en las ciudades, los espacios reducidos, el aislamiento en el contacto con la naturaleza son factores de alienación, ansiedades y fobias aun más marcadas entre los infantes que no tienen aún la estructura psíquica que les permita comprender la situación.
En los últimos días, en varios países, algunas voces se han alzado reclamando por los derechos de la infancia: niños que muestran regresiones, rabietas y angustias, niños que hablan con amigos imaginarios preocupan a las familias…
Tampoco podemos seguir las recetas de los demás niveles educativos, que pretenden seguir enseñando a través del uso de Internet. Sin dudas, pensar el cuerpo del niño en el siglo XXI incluye pensarlo en relación con las nuevas tecnologías, pero el uso temprano y abusivo de las pantallas tiene consecuencias negativas para la niñez y, especialmente, en la primera infancia se presentan como un obstáculo para la construcción de su subjetividad, su corporeidad y su juego.
Tengamos en cuenta que las 4 características de las pantallas: luz, brillo, movimiento y continuidad, en conjunción producen la captura de la atención, sin un beneficio para el niño y niña pequeña.
Por ello el uso libre de las pantallas en la primera infancia ha llevado los especialistas a recomendar su restricción en los dos primeros años y que se paute rigurosamente el uso después de esta edad.
En este sentido recomendamos que las estrategias tecnológicas más bien se usen para orientar e informar a las familias y ampliar sus recursos culturales y educativos para el mejoramiento de la crianza y de las oportunidades de acceso al juego, a las artes y al conocimiento del mundo cultural y natural.
¿Cuáles consideras que son las propuestas más importantes para iniciar un proceso de transformación radical de los sistemas educativos?
¡Esta pregunta me desafía a escribir un libro! De hecho, con la compañera Gabriela Fairstein estamos terminando uno sobre los tres primeros años de vida y su educación.
Yo soy muy respetuosa con mis críticas a los sistemas educativos, y en especial vinculados a la educación inicial, dado que veo que a veces sirven de argumento para destruir todo lo construido y plantear opciones “baratas” y “de-simbolizadas” desde el punto de vista educativo, cultural y humano.
Tenemos que mirar para adelante, pero con los pies bien puestos en las mejores tradiciones, saberes y construcciones pedagógicas que tienen en el mundo, más de 200 años, sumándole nuestra recreación, nuestro rescate de las prácticas de crianza y formación humana de las culturas de Nuestra América.
Con mis compañeras de la OMEP, abogamos por una escuela infantil donde los niños sean respetados en su dignidad y percibidos, como ciudadanos que tienen derecho al goce de todos los derechos humanos.
Desde tiempos ancestrales sabemos que el juego y la exploración son vitales para la constitución subjetiva que se va construyendo en conversación con la cultura propia, la lengua materna y los otros y otras significativos.
Trabajemos por una escuela infantil en la que todos y todas accedan en condiciones de equidad a un contexto cultural y lúdico rico respetuoso y cuidado, donde los bebés, niños y niñas dispongan de adultos con una actitud y una acción generosa de entrega de la cultura, que se presten a la habilitación del juego, brindando espacios que permitan los desplazamientos y movimientos, actividades desafiantes y materiales potentes para el conocimiento y el desarrollo personal holístico y en armonía con la naturaleza, la comunidad, y el mundo.
Finalmente, deseo enfatizar que esta escuela del futuro no es posible sin democracia. Como decía Alessandro Baratta “la democracia es buena para los niños”
Debemos construir un espacio donde los niños y niñas puedan desarrollar su ciudadanía, protagonismo y su potencia, donde las familias tengan participación activa y donde el colectivo de maestros, maestras y directivos desplieguen autonomía y solvencia profesional.
Así todas y todos podrán formar, formarse y transformarse en comunidad iluminados por el horizonte de la protección y realización de los derechos humanos.
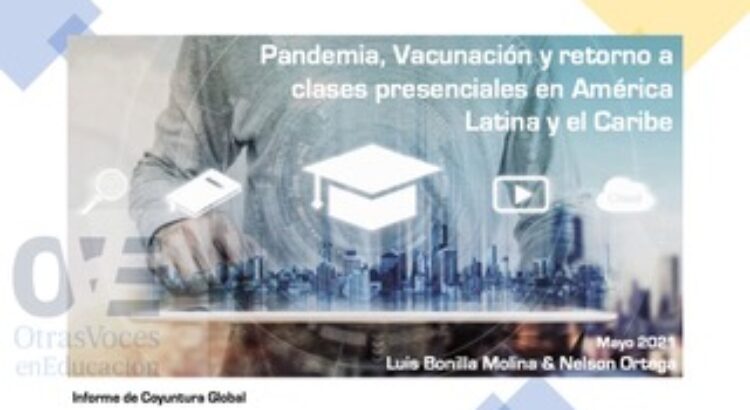











 Users Today : 78
Users Today : 78 Total Users : 35415921
Total Users : 35415921 Views Today : 103
Views Today : 103 Total views : 3349139
Total views : 3349139