Por: Andrés García Barrios
En la educación que yo quiero, de ninguna manera se pide a los maestros que mantengan un estado de ánimo siempre positivo; se pide que puedan verse a sí mismos y puedan exponerse con toda franqueza frente a sus estudiantes.
¿Lavado de cerebro?
¿Existe de verdad un tipo de manipulación en la que una persona dicta a otra la manera en que debe pensar, sentir, desear y actuar, y consigue que ésta asuma el mensaje como verdad absoluta y lleve a cabo todo lo que se le dice? Si un publicista predica que determinado producto de limpieza es una maravilla, ¿esa persona irá a comprarlo? Si un líder de opinión declara que fulanito es una buen político, ¿sin pensarlo irá a votar por él? Y si el sacerdote en su sermón afirma que tal deseo es malo, ¿de inmediato lo asegurará también, borrando toda inclinación personal al respecto?
Creer que existe el llamado “lavado de cerebro” se considera una posición “crítica al sistema”. A mi parecer, se trata en realidad de una visión mecanicista sobre las reacciones humanas, bastante parecida a la que aplicamos cuando pensamos en el perro de Pavlov, que segrega jugos gástricos con sólo oír la campana que antes sonaba cada vez que le daban de comer. Sin embargo, me atrevo a afirmar que tanto el perro de Pavlov como cada uno de nosotros ─cuando somos sometidos a ese tipo de señales externas─ conservamos nuestra subjetividad siempre bien despierta y activa, igual que hacemos en cada interacción con el mundo.
La intención de este artículo no es sólo negar tal tipo de manipulación sino revisar en qué consiste realmente eso de “ser manipulado”. Ciertamente, no consiste en sustituir mi subjetividad por la de otro; de hecho, podemos decir que manipular es todo lo contrario: en vez de hacer enflacar mi ser interior, quien me manipula se dedica a engordarlo, darle gusto, apapacharlo. Sí, la manipulación funciona porque atina a decir cosas que quiero oír, a mostrarme cosas que quiero ver, a poner frente a mi algo que me gustaría tener, a venderme algo que en realidad deseo; en resumen, a ofrecerme una versión de la vida que me gusta (o que me disgusta, pero con la que concuerdo).
No estoy hablando de que todo mi ser resulta implicado en esa visión del mundo que adopto al ser manipulado. En el fondo, mi ser interior es capaz de concordar con mil cosas más que las que el demagogo manipulador me muestra. Ese ser mío es abierto, inmensamente abarcador… En él se cumple aquello de “¡Hasta el infinito y más allá!” (exclamación que incluso puede quedarle corta). Mi ser interior es capaz de mirar el mundo desde cualquier punto de vista. “Soy humano, y nada de lo humano me es ajeno”, decía Terencio. Sin embargo, con sus predicas constantes ─bien planeadas, bien producidas y emitidas en los momentos adecuados─, el manipulador consigue poco a poco limitar mi ser sólo a aquello que a él le conviene que yo sea, impulsándome a desarrollar sólo aquellos intereses y atributos míos que le reportan un beneficio.
Ninguno de esos intereses y atributos es falso. Por el contrario, son aspectos auténticos de mí mismo, tanto que los puedo llevar a la práctica en el momento en que quiera: lo que la publicidad me ofrece, lo puedo buscar afuera y disfrutarlo; los valores que favorece, los puedo practicar y moverme con ellos por el mundo (sobre todo en entornos donde la gente es sometida a las mismas estrategias de manipulación). Por supuesto, en ese estrecho mundo siempre viviré insatisfecho, siempre existirá una disparidad entre mi potencial humano y lo que el entorno me ofrece; pero eso también lo tiene contemplado el manipulador, quien suplirá calidad por cantidad, ofreciéndome una lluvia constante de bienes y valores que no me dejarán tiempo para detenerme y voltear a verme.
Larga historia
Como es obvio, nada de esto data de la era de la comunicación iniciada en el siglo pasado. Desde siempre, los seres humanos nos hemos aprovechado de lo que los otros nos muestran de sí mismos; atentos a las huellas que inevitablemente van dejando los demás, nos hacemos una noción de sus deseos y temores, y utilizamos esta información cuando queremos acercárnosles; sentimientos positivos nos pueden hacer usarla para favorecerlos; sentimientos negativos, para exaltar aquellas partes que más convienen a nuestros propósitos. Esto último es lo que hace Yago al celoso Otelo cuando lo convence de que su esposa le es infiel; es lo que hacen los “artistas de la televisión” cuando nos engañan para que compremos un champú que ellos jamás usarían; es lo que hacen las plataformas de noticias al llenarnos sólo de opiniones con las que estamos de acuerdo, ayudándonos a pensar que el mundo entero se reduce a lo que a nosotros nos parece importante (yo, por ejemplo, llevo semanas ilusionado con la idea de que todos en este mundo estamos enormemente interesados por el devenir de la inteligencia artificial, cuando es probable que sólo unos cuantos compartamos esa preocupación).
En los inicios de nuestra historia, este tipo de manipulación se basaba en exaltar las necesidades comunes a todos: la búsqueda de bienes básicos, el miedo a la muerte, la percepción de la imperfección del mundo… Ya en siglos más recientes, en el inicio de la modernidad, la manipulación comenzó a incidir sobre necesidades más personales, apoyada (es lamentable decirlo) en el surgimiento de la democracia, que daba un lugar especial al individuo bajo el entendido de que “cada cabeza es un mundo” (claro, siempre y cuando ninguna de esas cabezas se excediera en sus atribuciones, a riesgo de que la guillotina le hiciera entrar en razón).
En el siglo XX, ya aplacado todo exceso, al conocimiento de lo humano se añadieron ciencias como la sociología y la psicología, y técnicas como la mercadotecnia, y se dio carta abierta a quienes quisieran indagar en las inclinaciones íntimas de cada poblador. Finalmente llegó el día de hoy, en que todo ese conocimiento (desde el de las necesidades comunes hasta las específicas de cada persona) se concentra en tecnologías minuciosamente programadas para registrar las huellas que cada quien va dejando a través de sus dispositivos electrónicos y para generar con ellas un algoritmo cuya misión, como hemos visto, es crear reducidos mundos personales acordes con todo aquello que conviene al mercado.
Enseñar es compartir la necesidad de aprender
Idealmente, la escuela sería un espacio para contrarrestar este poderoso influjo exterior que nos asalta sin que podamos controlarlo. A ella iríamos para ampliar nuestro espectro de intereses y para darnos cuenta de que además de la visión que nos han dado nuestros padres y los medios, existen muchos otros puntos de vista sobre lo que pasa en el mundo.
Eso es lo que ocurriría idealmente, insisto. En la realidad, las cosas pueden ser patéticas. El filósofo español José Ortega y Gasset nos da un punto de vista estremecedor (a pesar de que fue expresado hace más de cien años): “El estudiante es un ser humano a quien la vida le impone estudiar ciencias de las cuáles él no ha sentido auténtica necesidad. Ser estudiante es verse obligado a interesarse por lo que no le interesa”.
Ligando esta idea ─bastante familiar a todos nosotros─ con lo que vengo diciendo sobre la manipulación, me gustaría proponer al ilustre pensador español un pequeño ajuste: no es que las cosas que los maestros enseñan no tengan interés para sus estudiantes (¡sólo recordemos la pasión con la que aprendimos a escribir y leer o a recitar las primeras tablas de multiplicar!). Tal vez lo que ocurre es que ─a diferencia de lo que decíamos sobre la publicidad─ la escuela nos enseña cosas que no podemos llevar a la vida práctica (salvo si se trata de técnicas que ejerceremos en una profesión). Decíamos que si un anuncio nos promete una prenda de ropa o un perfume, nosotros podemos ir a la tienda y comprarlos; y si un discurso nos alienta a seguir determinados valores, podemos salir a la calle y actuar conforme a ellos. Sin embargo, con respecto a la escuela, es como si ahí nos mostraran la fotografía de deliciosos manjares que no se sirven en ninguna parte o de parques de diversión que no existen en el mundo real.
Creo que detrás de todo esto hay un malentendido. Desde hace mucho, la escuela se ha concentrado en compartir productos de conocimiento y no procesos del mismo. Son dos cosas distintas: la segunda se puede llevar a la vida, la primera, no (salvo, como digo, en contextos técnicos específicos). Enseñar la ciencia, la matemática, la gramática, la historia o cualquier otra maravilla de la creatividad y el entendimiento humanos, no puede limitarse a mostrar datos y fórmulas, es decir, conclusiones; debe enseñarnos éstas junto con la vida humana que está implicada en ellas, es decir, debe presentarnos también a los seres humanos ─exactamente iguales a nosotros─ que han vivido esos procesos de conocimiento. Para poder llevar este último a la vida real, el estudiante necesita verse participando en él, necesita sentir cómo es que él mismo se encuentra presente en la capacidad de sospechar, indagar y descubrir, cómo le son afines los distintos vértices de la sabiduría humana.
Y ahora viene lo que, a mi parecer, es lo mejor de todo esto. Para mostrarnos a los seres humanos que están implicados en el conocimiento, el profesor puede contarnos historias de sabios, hablarnos de su pasión, ponernos ejemplos, describir sorprendentes ideas y descubrimientos; sin embargo, nunca tendrá mejor ni más inmediato ejemplo que el de sí mismo. Para enseñarnos tanto el conocimiento como a la persona que va en su búsqueda, ─el profesor─ es el más vivo y confiable testigo. Antes de exponer ningún tema, el maestro se expone a sí mismo, dejando ver a sus estudiantes como en él se siembran el aprendizaje y el conocimiento, y cómo a veces, al florecer, éstos desgajan la estrecha visión del mundo que aprendió antes, impulsándolo a salir y a expandirse hacia territorios más amplios.
Enseñar es, en esencia, compartir la necesidad de aprender.
Exponte a ti mismo
Quiero terminar con lo que me parece una descripción atinada de lo que es exponerse a uno mismo, y aclarar cuál sería la mejor habilidad de un maestro en la educación que queremos. Es algo que vi en la película Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt. En heroicas peripecias espaciales en un mundo futuro, nuestro héroe debe someterse a constantes evaluaciones de su estado psíquico, mediante el simple procedimiento de pararse frente a un robot y decir cómo se siente. En casi todas las escenas, la máquina determina que el sujeto es viable para seguir con la misión. Sin embargo, esto termina cambiando, no cuando el personaje confiesa sus perturbaciones emocionales y las dudas que tiene de su capacidad, sino cuando no puede identificar su propio estado de ánimo, y confundido balbucea ideas sin lograr hacer insight ni reconocer lo que siente. Entonces la máquina determina que ha dejado de ser útil. El héroe es apto para su misión sólo si puede ser honesto consigo mismo.
En la educación que yo quiero, de ninguna manera se pide a los maestros que mantengan un estado de ánimo siempre positivo y ecuánime; se pide que puedan verse a sí mismos y puedan exponerse con toda franqueza frente a sus estudiantes, mostrando una manera de estar en el mundo con la que éstos puedan identificarse. Toda verdadera enseñanza proviene de esta sinceridad. Es posible que la antigua frase “conócete a ti mismo” fuera dirigida más a los maestros que a quienes deseaban aprender. Aunque, bien visto, ¿no son ambos lo mismo?
Fuente de la información e imagen: https://observatorio.tec.mx





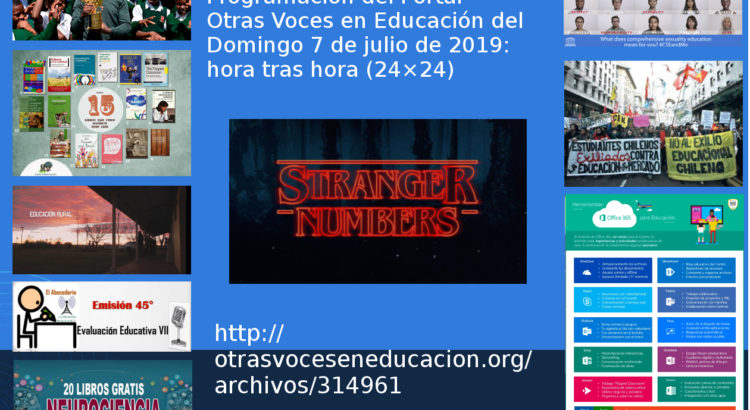






 Users Today : 16
Users Today : 16 Total Users : 35459922
Total Users : 35459922 Views Today : 20
Views Today : 20 Total views : 3418485
Total views : 3418485