Por: Cristina Bazán
Ser niña y tener que migrar a otro país sola o acompañada implica una serie de riesgos a la salud física, pero también a la salud mental de los que pocas veces se habla.
Las experiencias dependen mucho del tipo de migración, si se cruza una frontera a pie, en bus o vía aérea y si el ingreso ha sido de manera regular o irregular, pero Fiorela Alva, Nahiobe González y Gabriela Vega, tres migrantes sudamericanas que se mudaron a otros países cuando eran niñas o adolescentes, coinciden en que es importante tomar en cuenta el impacto que un cambio de vida de esa magnitud puede suponer para las niñas, y piden mayor implicación en la adaptación emocional de las menores.
«Creo que es importante hablar con la niña, independientemente de la edad que tenga, pero hablar de lo que va a pasar, hacerles sentir seguras, decirles: ‘Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, vas a estar segura porque estoy yo contigo y vamos a hacer juntas esta este viaje, vamos a estar juntos en esto hacia lo desconocido’», dice Vega, quien a los siete años tuvo que viajar desde su natal Bolivia a un pequeño pueblo de España para reencontrarse con su madre.
De hecho ella misma vivió por muchos años una especie de «duelo», pues no lograba comprender lo que estaba sucediendo en su vida y eso provocó que sintiera que no pertenecía al lugar en el que estaba viviendo.
Plan Internacional señala que un 13% de las niñas migrantes encuestadas para un reciente informe presenta cuadros de tristeza, generados principalmente por la fragmentación de su grupo familiar, las condiciones socioeconómicas que afrontan, la limitación al derecho a la educación en los países a los que llegan, y la condición de vulnerabilidad frente a diferentes formas de violencia.
Fiorela Alva, por su parte, cuenta que si bien ella no vivió ningún tipo de acoso, sí es importante que los padres den apoyo psicológico a los hijas o les hagan entender la situación que van a vivir, especialmente si llegan a un país en el que el idioma es diferente.
«Creo que el riesgo que también tienen las niñas es el impacto mental que tiene haber vivido toda su vida en un lugar diferente y de porrazo viven con otra persona en otro lugar. Tienes que ir a una escuela y en algunas lamentablemente hay bullying hacia los migrantes», precisa Alva, quien migró a los 14 a Italia desde Perú.
Las tres jóvenes han contado sus historias en el conversatorio virtual «¿Cómo viven las niñas latinas», organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Día Internacional de la Niña.
El impacto emocional en la niña migrante
Nahiobe González cuenta que ella salió a los ocho años de su natal Venezuela junto con su madre y que aunque ingresaron por vía aérea vivieron muchos años de incertidumbre hasta obtener un estatus migratorio que les permitiera acceder a trabajos y estudios formales.
«Yo soy hija única y mi madre es soltera, entonces nos sentíamos muy solas. Tuvimos que crear una red de apoyo de otras migrantes latinas, gente que hoy en día son como tías mías, mujeres que vinieron de Colombia, de Cuba, de Venezuela y que uno va haciendo su propia familia en este nuevo país», recuerda. También dice que le ha tocado «esforzarse el doble» para sobrevivir como niña en un nuevo país.
Asegura, además, que utilizó el estudio como un refugio para enfrentar la incertidumbre que le generaban los problemas migratorios y económicos que tenían. Pero que adaptarse más rápido que su madre en la cultura y en el idioma hizo que ella pusiera un peso adicional sobre sus hombros. «Empecé a llamar a la compañía de teléfono, a traducirle documentos. Sé que ella lo hizo de manera inconsciente, pero creo que se debe proteger esa niñez».
González también es consciente de que, pese a todas las dificultades que ha vivido, su migración fue completamente distinta a la que ahora viven miles de niñas venezolanas. «Ahorita los venezolanos están pasando por el Darién (zona de selva compartida por Panamá y Colombia), están yendo a pie a Chile o Estados Unidos y obviamente esa es una forma de migrar increíblemente riesgosa y sobre todo para las mujeres y las niñas».
Según Unicef, las familias de migrantes con niños y niñas que cruzan la selva del Darién están particularmente expuestas a la violencia, incluido el abuso sexual, la trata y la extorsión por parte de bandas criminales. Mientras Plan Internacional asegura que venezolanas que han migrado por tierra a Perú, Colombia y Ecuador reportan una alta exposición a múltiples formas de violencia sexual, en particular la explotación sexual comercial infantil.
La violencia a la que están expuestas las niñas
Cada vez más niñas y niños de Latinoamérica viajan solas para reencontrarse con sus familiares en países como Estados Unidos.
De acuerdo al Boletín de Estadísticas Migratorias del Instituto Nacional de Migración de México, entre enero y septiembre de 2021, el flujo de niñas, niños y adolescentes extranjeros que viajaban solos fue de 9.585, provenientes especialmente de Guatemala (4.815), Honduras (3.480), El Salvador (1.033) y, en una proporción más reducida, de naciones como Haití, Perú, y Ecuador (257).
«En este tránsito muchas niñas y adolescentes no acompañadas están particularmente expuestas a muchos peligros, así como son sometidas a violencia sicológica y tratos deshumanizados», asegura Plan Internacional.
Para intentar generar recursos económicos mientras continúan el camino a Estados Unidos, les ofrecen contratación irregular en el servicio doméstico. Por esos oficios les pagan alrededor de 20 dólares mensuales cuando en muchas ocasiones trabajan más de 12 horas. «Otras no reciben pago con el pretexto que tienen un techo donde permanecer, y en múltiples ocasiones viven bajo las amenazas de ser acusadas en Migración, si no cumplen con las exigencias», explica el organismo.
En uno de sus últimos reportes, Save the Children relata la historia de una menor que huyó de la violencia de San Pedro Sula, Honduras, uno de los lugares más violentos del mundo. Su sueño era reencontrase con su hermana, también menor, que había migrado a México.
«Migró sola, pasó a México desde Guatemala. Al llegar allí se encontró con su hermana en Tapachula. Feliz por empezar una nueva vida, comenzó a buscar una habitación para instalarse. Concertó una visita para alquilar una. Cuando llegó la rodearon varios hombres y la violaron. Se entregó a la policía y acabó en el centro de menores», cuenta la organización.
Si logran cruzar las fronteras y llegar a su destino, las niñas enfrentan diversos temores que provocan que identifiquen a las calles como lugares inseguros. Las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan a favor de los derechos de las niñas piden mayores esfuerzos a los gobiernos del mundo para garantizar su seguridad física y emocional.
Fuente de la información e imagen: https://efeminista.com
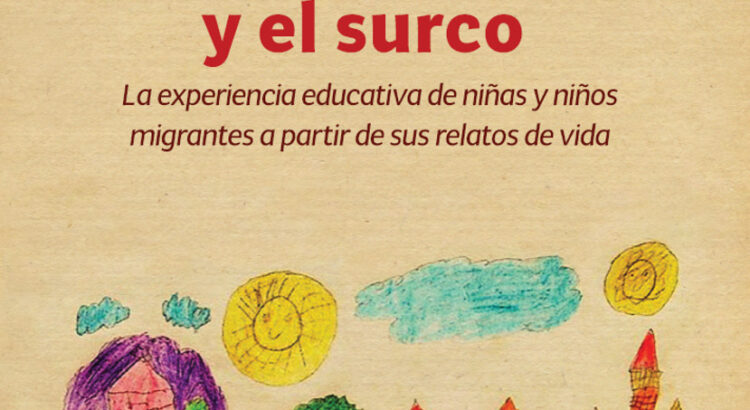














 Portada de ‘Desaparecidos. Cartografías del abandono’. / Ed. Turner
Portada de ‘Desaparecidos. Cartografías del abandono’. / Ed. Turner









 Users Today : 21
Users Today : 21 Total Users : 35460152
Total Users : 35460152 Views Today : 35
Views Today : 35 Total views : 3418818
Total views : 3418818