Chile / 1 de febrero de 2018 / Autor: Malva Villalón / Fuente: Scielo
Resumen
Pocas veces la arquitectura, en cuanto recrear y construir un mundo, es tan elocuente. Para un niño, la escuela es la primera visión de lo que es la sociedad más allá de las puertas de su casa; como tal, se convierte en modelo inaugural de las relaciones extra familiares. Como lo entendía Sánchez Ferlosio, es la entrada del ciudadano en el ámbito de lo público (y de lo impersonal), enfrentándolo sistemáticamente a los otros en una marcadora primera experiencia de urbanidad. ¿Qué pasa hoy con los espacios para la educación, como formadores de sociabilidad? ¿ha invadido la familia el territorio social del colegio? ¿cómo la arquitectura refleja los cambios de una educación que se acomoda cada vez más a la individualidad de cada estudiante?
En un momento en que se han reformulado los roles de padres y profesores, vale la pena preguntarse si las escuelas son las únicas depositarias posibles de la tarea educadora: la necesaria continuidad del proceso más bien hace pensar en una ciudad que es, toda ella, una escuela: abierta, pública, transparente.
Palabras clave: Educación, ensayos – experiencias pedagógicas, establecimientos educacionales, colegios urbanos, escuelas.
La educadora infantil ideal debería tener un físico fuerte, una personalidad agradable y modales tranquilos y firmes. Ser equilibrada y con un carácter moral sólido, fuerte pero no impetuosa, al ser mordida o rasguñada. Su educación debería incluir un doctorado en psicología y medicina, siendo aconsejable que cuente también con estudios de sociología. Su formación tendría que incluir, al menos, cinco años de práctica en carpintería, gasfitería, música y poesía. Tener la capacidad de observar a las personas y evaluar su carácter, relacionándose con gente de todas las edades. Ser capaz de hipnotizar a los padres de sus jóvenes alumnos, y lograr que cambien su forma de pensar luego de dos reuniones de apoderados (Stanton, 1990). (1)
En este perfil es posible reconocer la influencia del filósofo y pedagogo John Dewey (1859-1952), para quien la democracia es la fuerza rectora de la educación y quien concibe la experiencia como el origen del conocimiento y del desarrollo de las personas. Sus ideas guiaron los movimientos pedagógicos iniciados a comienzos del siglo XX. En un período de fuerte expansión de los sistemas educativos, se buscó renovar, a partir de sus principios, la educación en las escuelas y desde éstas a la sociedad completa (Ravitch, 2000). En un tono ciertamente humorístico, este perfil del profesor ideal propuesto al inicio del siglo pone de relieve la amplitud de las demandas impuestas al profesional de la educación. Su figura aparece como la clave del proceso educativo, dotado de unas condiciones personales y de una formación amplia que lo hace capaz de enfrentar en solitario las resistencias de los niños y compensar la falta de preparación de los padres de familia para hacerse cargo de la educación de sus hijos. Estos ideales, así como la época y el contexto en el cual surgen, pueden ser vistos como una de las claves fundamentales para comprender el cuestionamiento al que está sometida la educación escolar en la actualidad.
El proceso de desarrollo de los sistemas escolares alcanzó mayor fuerza desde la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, potenciado por la convergencia de demandas de desarrollo de distinto origen. Por una parte, los requerimientos de personal cualificado desde el sector productivo; por otra, las presiones sociales dirigidas a lograr una mayor igualdad de oportunidades y también la influencia del pensamiento ilustrado, que relaciona el acceso al conocimiento con una mayor equidad social. En este contexto, los sistemas escolares nacionales fueron vistos como el medio más adecuado de responder a estas demandas, compensando las desigualdades determinadas por la situación familiar, especialmente en el caso de los grupos más pobres y marginados. Se instauró la educación básica obligatoria, la que fue complementada con programas de atención a la infancia y con la oferta de programas de educación secundaria, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo más avanzados del mundo occidental (Delors, 1996). Esta concepción de la educación como aspecto clave del cambio social y como tarea del Estado también se hizo sentir en nuestro país.
La consigna “Gobernar es educar” que presidió la campaña que llevó a Pedro Aguirre Cerda a ser elegido Presidente de Chile en 1939, ilustra la relevancia de esta convicción en las políticas gubernamentales de la época, como parte de una tendencia que marcó el desarrollo de los países a lo largo del siglo. Los recursos y esfuerzos se orientaron a garantizar el acceso de la población infantil a la educación básica, a través de la construcción y la dotación de escuelas (Barnard, 2000). Los edificios escolares se convirtieron en un elemento característico del entorno urbano, tanto como las formas sociales propias de la cultura escolar se articularon con el resto de la vida social de todos los sectores. El desarrollo sostenido del sistema escolar llevó a que los profesores llegaran a ser uno de los grupos profesionales más numerosos en todos los países. Diversos especialistas de distintos ámbitos influyeron en la introducción de cambios en los métodos pedagógicos, los objetivos y los contenidos curriculares, los materiales educativos y la formación de los profesores, los sistemas de evaluación y promoción del sistema escolar, buscando incorporar a la enseñanza los hallazgos de la investigación científica y la innovación tecnológica. La profundidad y el ritmo de estos cambios no fueron los mismos en todos los países, influidos por la presión de distintos grupos e instituciones sociales y por la mayor o menor disponibilidad de recursos, pero la tendencia universal fue de un creciente reconocimiento de la importancia de la educación para el desarrollo social y económico (Delors, 1996).
El aumento de los recursos económicos destinados a la educación a través del siglo llevó a un interés creciente por los resultados alcanzados por el sistema escolar, que se hizo más amplio durante las últimas décadas. Títulos como “La escuela ¿Cómplice del fracaso escolar?” (Filp, Cardemil, Donoso, Torres, Diéguez y Schiefelbein, 1981), publicado en Chile o “Una nación en riesgo” (National Commission on Excellence in Education, 1983), en Estados Unidos, permiten ilustrar este contexto de preocupación y denuncia. Durante la segunda mitad del siglo XX, y especialmente desde la década de los setenta y los ochenta, comenzaron a implementarse sistemas de evaluación de los aprendizajes escolares, primero a nivel local y luego a nivel nacional e internacional, estableciéndose comparaciones entre distintos segmentos de la población (Marchesi y Martín, 1998). Los resultados obtenidos mostraron la distancia existente entre las metas propuestas y los logros alcanzados en la asimilación de aquellos conocimientos definidos como básicos para que las personas puedan participar plenamente de la vida en sociedad. Desde entonces se han multiplicado los informes que muestran las dificultades que presenta una mayoría de los alumnos de distintos grados escolares y los egresados del sistema escolar, para resolver problemas matemáticos, comprender lo que leen y expresarse por escrito de acuerdo a los objetivos de los programas cursados (Bruer, 1993). Estas dificultades han probado ser aun mayores para los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los que se dan niveles altos de repitencia y deserción escolar. Como consecuencia de este panorama, el interés de los especialistas se ha centrado en la identificación de los factores que determinan la calidad de la enseñanza. Los métodos pedagógicos, las actividades de aprendizaje, el papel del director en la gestión escolar y las relaciones de los centros educativos con las familias y el contexto social inmediato son algunos de los aspectos que han sido reconocidos como los más relevantes para mejorar el rendimiento de los alumnos (Marchesi y Martín, 1998).
Los antecedentes aportados por estos estudios han servido de base para el desarrollo de programas de intervención orientados a lograr una educación más efectiva a partir de la realidad de las escuelas. En este contexto, el perfil del profesor ideal no corresponde al planteado al inicio. El número de profesores que se requiere para atender a toda la población infantil y juvenil no permite esperar una homogeneidad en las características personales de los profesores, tampoco en la calidad de la formación inicial recibida (Delors, 1996). Diversos estudios muestran que en los centros de calidad el desempeño efectivo aparece como el resultado de un trabajo colaborativo de todo el equipo docente del centro escolar y no como un producto del esfuerzo individual de cada profesor con sus alumnos (Barberá, 2003). Tampoco el período de formación profesional inicial resulta suficiente para que los profesores puedan cumplir con su tarea, en una sociedad en la que el conocimiento se renueva de una manera acelerada. Esta formación sólo puede plantearse como la primera etapa de una formación que debe ser continua. Por otra parte, más que imponer a los padres sus puntos de vista, se ha demostrado que es preciso que los profesores valoren y tomen en cuenta la influencia de la familia en el proceso de aprendizaje. De esta forma se logra que ésta se potencie a través de la educación escolar y que se alcancen los resultados de aprendizaje esperados.
Sin embargo, frente al optimismo de esta postura, representada por quienes creen que el problema está en identificar y superar los carencias específicas que presentan los distintos niveles del sistema escolar, se alza un conjunto de voces críticas que plantean que es necesaria una revisión más profunda de la relación entre la educación y la escolarización, es decir, entre la formación intelectual y moral de las personas y el aprendizaje en las escuelas. Desde esta perspectiva de crítica más radical se advierte que el error fundamental está en que se ha llegado a una identificación arbitraria de ambos términos, educación y escolarización. Se afirma que en el intento de dar solución a todos los problemas que plantea la formación de las personas se ha perdido de vista el sentido más restringido del aprendizaje escolar, que es el de enseñar un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son la base del desarrollo personal y de la vida en sociedad (Coll, 1999; Letwin, 2000).
En esta perspectiva crítica, se ha puesto de relieve que el traspaso de todas las responsabilidades relacionadas con el desarrollo de los niños y los jóvenes a la educación escolar ha implicado simultáneamente una des-responsabilización del resto de las instituciones sociales en esta tarea (Coll, 1999). El entorno social se percibe como nocivo para la salud física, psicológica y moral de los niños y los jóvenes, en una situación agravada por el debilitamiento de la influencia familiar. Estas condiciones han hecho de los centros educativos un lugar que se considera adecuado para proteger a los niños y los jóvenes del abandono y la negligencia, de las carencias físicas y afectivas, de la violencia, el abuso sexual y las drogas. Se espera también que la educación escolar garantice el desarrollo de hábitos de vida saludables y de formas de convivencia colaborativa que preparen a los alumnos a integrarse a la sociedad. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que estas demandas no pueden ser una tarea exclusiva de los profesores y las actividades escolares (Ghilardi, 1993). La importancia del conocimiento y del dominio tecnológico en el contexto globalizado actual plantea exigencias de una formación amplia y continua que superan los recursos con los que cuentan los centros escolares (Barberá, 2003). En este escenario han surgido iniciativas que plantean la necesidad de hacer de la educación una tarea social más amplia, en la que participen activamente las distintas instituciones de la sociedad. El caso del Proyecto Educativo de Ciudad, llevado adelante por la ciudad de Barcelona desde 1988, permite ilustrar esta postura innovadora acerca de la educación (Institut d’Educació de Barcelona, 1998). A través de este proyecto se ha revisado el papel de los municipios y de la ciudad en la organización y la provisión de servicios educativos, generándose un conjunto de iniciativas en las que todos los sectores aportan a la educación, desde su área de especialidad, en ámbitos tan diversos como la conservación del patrimonio artístico o el reciclaje de los residuos. Cada una de estas instituciones ha sido invitada a reflexionar y a proponer experiencias para aportar a la educación de las nuevas generaciones. En otras ciudades y regiones, especialmente en Gran Bretaña, Australia y Canadá, han surgido también proyectos similares, desde 1990 (2). En ellos se ha aplicado el concepto de comunidades de aprendizaje, como una forma de poner de relieve la responsabilidad compartida con la que es necesario llevar adelante la educación de las nuevas generaciones (Yarnit, 2000). En un contexto en el que el conocimiento está ampliamente distribuido y se renueva a un ritmo vertiginoso, parece necesario distribuir también la tarea de traspasarlo, cambiando sustancialmente el perfil del educador y de su actual marco institucional.
notas
1. En el verano de 1920 Jessie Stanton elaboró un perfil del profesor ideal. Este trabajo fue parte del programa de innovación pedagógica al que asistió con todo el equipo docente de la escuela de la ciudad de Nueva York en la que trabajaba como educadora de párvulos. Este programa estaba dirigido a preparar a los profesores que participarían en las nuevas escuelas experimentales que se iniciaron en ese período. Jessie Stanton fue más tarde reconocida como una autoridad en educación infantil, como directora de un centro educativo y profesora de la Universidad de Nueva York, además de autora de numerosos artículos especializados. Su ensayo acerca del profesor ideal fue publicado en 1954 y nuevamente en 1990, como una propuesta vigente a través del tiempo.
2. Las propuestas y experiencias surgidas en torno a este concepto de comunidades de aprendizaje pueden encontrarse en sitios de internet como: Learning Communities Network, http://www.lc-network.com/, en el que se presentan antecedentes acerca del programa desarrollado en Gran Bretaña, incluyendo documentos de referencia. En el sitio: http://www.bcn.es/imeb/pec/, es posible acceder a las diversas iniciativas que incluye el proyecto desarrollado por la ciudad de Barcelona: PEC- Projecte Educatiu de Ciutat. En la dirección http://www.ala.asn.au/cities.html, se presenta el proyecto de educación de adultos desarrollado en Australia, propuesto como una red de aprendizaje comunitario ajustado a las necesidades de las personas.
Bibliografía
Barberá, Elena; “Profesores para la era de la Información ¿Cuál es el perfil?”. [ Links ]Pensamiento Educativo, Vol. 32, 2003, pp. 190-203. [ Links ]
Barnard, Anne; “Growing with equity: Social change and challenges to education in Chile”. [ Links ] En: Mazurek, K.; Winzer, M. y Majorek, C. (Eds.); Education in a global society: A comparative perspective. Allyn & Bacon, Boston, 2000. [ Links ]
Bruer, John T.; Schools for thought: A science of learning in the classroom. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1993. [ Links ]
Coll, César; “Algunos desafíos de la educación básica en el umbral del nuevo milenio”. [ Links ]Perfiles Educativos, 83/84, 1999. pp. 8-26. [ Links ]
Delors, Jacques; La educación encierra un tesoro. Ediciones UNESCO, París, 1996. [ Links ]
Filp, Johanna; Cardemil, Cecilia; Donoso, Sebastián; Torres, Jaime; “La escuela ¿cómplice del fracaso escolar?”. [ Links ]Revista de Tecnología Educativa (OEA), Nº4, Vol. 7, 1981, pp. 340-358. [ Links ]
Ghilardi, Francesco; Crisis y perspectivas de la profesión docente. Gedisa, Barcelona, 1993[ [ Links ]STANDARDIZEDENDPARAG]
Institut d’Educació de Barcelona Projecte Educatiu de Ciutat; Barcelona educació. Monogràfic Nº 2, Barcelona, 1998.
Letwin, Olivier; “Objetivos de la enseñanza escolar: La importancia de la base”. [ Links ]Estudios Públicos, 78, 2000, pp. 165-172. [ Links ]
Marchesi, Alvaro, Martín, Elena; Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Alianza Editorial, Madrid, 1998. [ Links ]
National Commission on Excellence in Education; A nation at risk: The imperative for educational reform. A report to the nation and the Secretary of Education, United States Department of Education, Washington, 1983. [ Links ]
Ravitch, Diane; Left back: A century of failed school reforms. Simon & Schuster, Nueva York, 2000. [ Links ]
Stanton, Jessie; “The ideal teacher and how she grows”. [ Links ]Young Children, Mayo, 1990, p.19. [ Links ]
Yarnit, Martin; Towns, cities and regions in the learning age: A survey of learning communities. A report submitted to the CERI/OCDE, 2000. [ Links ]
Fuente del Artículo:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962004005600003
Fuente de la Imagen:
https://es.slideshare.net/emvalerga/educacion-siglo-xxi-12263678




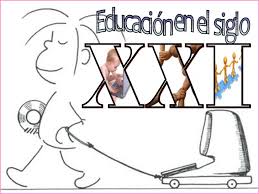







 Users Today : 33
Users Today : 33 Total Users : 35460336
Total Users : 35460336 Views Today : 48
Views Today : 48 Total views : 3419076
Total views : 3419076