Europa/España/18-02-2022/Autor: IGNACIO ZAFRA/Fuente: elpais.com
El cambio que prepara Educación facilitaría un sistema de acceso a la Universidad más homogéneo en las diferentes comunidades autónomas.
El Ministerio de Educación quiere cambiar la actual Selectividad por una prueba menos basada en contenidos y más parecida a los exámenes del Informe Pisa, con los que la OCDE mide regularmente en decenas de países (79, en 2018) las competencias del alumnado en lectura, matemáticas y ciencias. El objetivo es que la nueva prueba no pida tanto a los alumnos reproducir contenidos como demostrar que saben aplicar los conocimientos que han aprendido a lo largo del Bachillerato, explican a EL PAÍS fuentes que están participando en la revisión del sistema de evaluación. El Gobierno espera tenerla diseñada antes del inicio del próximo curso. El primer paso de Educación ha consistido en recabar información de cómo funciona el acceso a la Universidad en el resto de países europeos.
El ministerio que dirige Pilar Alegría considera necesario el cambio para dar coherencia a la nueva forma de aprender que va a empezar a implantarse en septiembre en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, basada en competencias. Este modelo, patrocinado por instituciones como la propia OCDE y la Unión Europea, defiende que la meta del sistema educativo no debe consistir tanto en transmitir a los estudiantes grandes cantidades de información y conceptos presentados de forma parcelada, como lograr que los chavales consigan una “comprensión profunda” de las cuestiones y tengan capacidad para “movilizar conocimientos de una forma mucho más interdisciplinar”, en el lenguaje que utiliza el ministerio.
Una prueba más homogénea
El nuevo sistema haría más fácil cumplir uno de los objetivos compartidos por sucesivos responsables del Ministerio de Educación, y que defiende Alegría, de lograr una cierta homogeneización en la Selectividad, una prueba que tiene características diferentes en cada comunidad autónoma, pero cuyos resultados sirven para acceder a todas las universidades públicas del país. La cuestión es especialmente importante ahora porque uno de los efectos de la actual reforma educativa es que la diversidad entre lo que se estudia en unos institutos y otros aumentará. Sucederá debido a la naturaleza de los nuevos currículos (las normas que regulan cómo deben aprenderse y evaluarse las asignaturas) que están elaborando a medias el ministerio y las comunidades autónomas, que dan mucho más margen de maniobra a los docentes, y también por el nuevo reparto de competencias establecido por la ley educativa que entró en vigor hace un año, que deja en manos de colegios e institutos la decisión de fijar una parte de los horarios y contenidos. En Cataluña, la primera en concretar el porcentaje, los centros educativos decidirán a qué se dedica un 20% del horario.
En tal escenario, avanzar en una homogeneización de la Selectividad con el actual sistema de exámenes parece imposible. Pero una Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) basada en competencias sí permitiría hacerlo. Al fin y al cabo, PISA plantea pruebas similares en países con sistemas educativos y contenidos mucho más diferentes de los que habrá en España.
El diseño concreto de la nueva Selectividad está todavía en sus inicios. En el Ministerio de Educación se ha constituido una comisión para definirla, cuyas conclusiones deberán ser consensuadas con el de Ministerio de Universidades. En el proceso de decisión intervendrá también la conferencia de rectores, la CRUE, el organismo que reúne a los responsables de las 50 universidades públicas y las 26 privadas.
Cómo se hace en Europa
El primer paso que ha dado Educación ha sido recabar la información de cómo está regulado el acceso a la Universidad en 27 países europeos, casi todos pertenecientes a la UE, a cuyas autoridades educativas el ministerio envió un cuestionario a través del foro educativo Eurydice. El ministerio ha elaborado un primer informe en base a sus respuestas, que refleja por ejemplo que en un 71% de los 27 Estados analizados los alumnos realizan algún tipo de prueba al acabar el equivalente a su Bachillerato. Pero solo un 36% de los países utiliza la calificación obtenida en un examen “como criterio para el acceso a la Universidad, de manera exclusiva o junto con otros requisitos”.
Entre los ocho países donde no “existe ninguna prueba externa y estandarizada para el acceso a los estudios universitarios” figuran Alemania, Francia e Italia. Mientras que en algunos Estados, como Finlandia y Estonia, las universidades pueden realizar sus propias pruebas para filtrar al alumnado.
Un dato llamativo es que, según el informe, “en la mayoría de los países con pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad”, los estudiantes solo se examinan “de algunas disciplinas” del último curso de Bachillerato. Entre los que realizan pruebas más exhaustivas figuran Polonia y Portugal (aunque en este último caso las pruebas las realizan los propios centros y no se considera una evaluación externa estandarizada). Entre los que se examinan de menos disciplinas se encuentran Austria y Estonia, donde los alumnos solo están obligados a examinarse de su lengua propia, una lengua extranjera y matemáticas. A diferencia de lo que pasa en España, al menos en una docena de países (no todos han respondido a todas las preguntas del cuestionario) parte de los exámenes son orales, sobre todo en lengua extranjera, aunque otros también los utilizan en la prueba de lengua autóctona.
La duración los exámenes es muy variable: de los 55 minutos en Suecia a las seis horas en Finlandia (en España duran 90 minutos). En 15 países la prueba es la misma para todo el Estado, mientras otros tres (Países Bajos, Dinamarca y República Checa) tienen una parte general y otra que deciden los centros. El informe constata que el “caso de los países descentralizados” no arroja luz para el caso de España, porque Alemania “no tiene pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad” y el ministerio no ha conseguido información de lo que ocurre en Bélgica con las comunidades flamenca y germanófona.
Así es un examen competencial
¿Cómo es una evaluación competencial? Ana Remesal, profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, responde a la pregunta con el ejemplo contrario: “Un examen de Matemáticas no competencial puede plantear una actividad que diga: ‘¿Cómo se calcula el área de un triángulo?’ Y se espera que el alumno diga: base por altura partido por dos. O: ‘¿Cuántas clases de triángulos hay?’. A lo que se espera que el alumno responda que según los ángulos hay estos tipos de triángulos, y según los lados hay estos tipos de triángulos. Se trata de lo que llamamos un conocimiento declarativo, en el que se pide al alumno que exprese en palabras aquello que sabe sin ir más allá de una definición, la identificación de una fórmula o un algoritmo”. Un examen de Matemáticas más competencial, en cambio, plantearía “un contexto más cotidiano o verosímil de partida, en el que aparecerían diferentes tipos de triángulos, y el alumno tendría que resolver esa actividad problemática demostrando con ello que distingue diferentes tipos de triángulos”, prosigue Remesal.
El objetivo final de una enseñanza y una evaluación competencial sería alcanzar una transdisciplinariedad en el mismo examen, es decir, que para resolver una actividad el estudiante tenga que relacionar conocimientos de diferentes disciplinas. “Pero eso es muy complicado”, reconoce Remesal, que recuerda que incluso PISA sigue planteando la prueba por grandes áreas (comprensión lectora, matemáticas y ciencias). Esta experta añade que en los últimos 20 años las autoridades educativas hablan con cierta alegría de la evaluación por competencias: “Ponen la etiqueta competencial muy rápido, pero no siempre se cumplan los requisitos”.
Fuente e Imagen: https://elpais.com/educacion/2022-02-14/la-selectividad-se-sustituira-por-una-prueba-menos-basada-en-contenidos-parecida-a-los-examenes-de-pisa.html




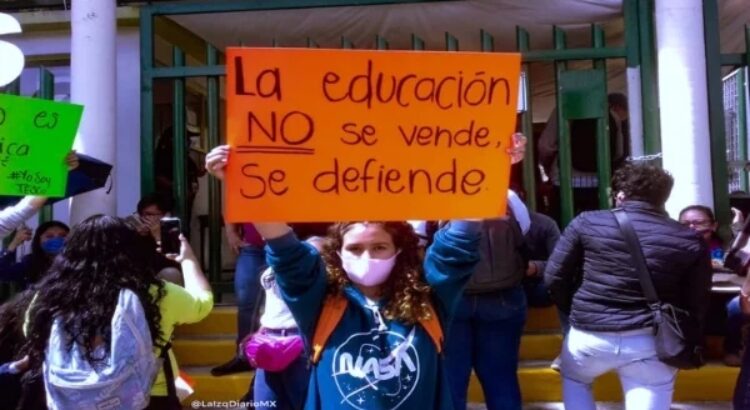










 Users Today : 12
Users Today : 12 Total Users : 35460981
Total Users : 35460981 Views Today : 16
Views Today : 16 Total views : 3420452
Total views : 3420452