Por: Mariano Fernández Enguita
La concentración del horario escolar en la mañana suscita el interrogante de su efecto sobre la atención, la fatiga y el rendimiento académico. Tiene otros aspectos, como la compatibilidad con los horarios familiares o las condiciones de trabajo y ocio del profesorado, pero lo esencial siempre ha sido saber si produce beneficios o, al menos, no provoca daños en términos de atención, fatiga y rendimiento. Llevo casi dos decenios topando de modo intermitente con el tema: primero como responsable de un informe para la Comunidad de Madrid en 2000, publicado como libro en 2001, y desde entonces como experto al que se acude cuando se abre el debate. Eso me obligó a una revisión extensiva y detallada de lo que por entonces se sabía y a seguir las aportaciones nuevas. Este post se limita a una cuestión: ¿qué dice la investigación?

Antes de que el debate saltara en España, existía ya cierta tradición en Francia, relacionada con la cronobiología y la psicología, sobre los ritmos circadianos, es decir, sobre la evolución de nuestras funciones y facultades a lo largo del día natural, con independencia de otros factores. El sentido común, que no es gran cosa, tiende a pensar que nuestro estado depende de lo que acabamos de hacer: estamos muy despiertos porque acaba de comenzar el día, somnolientos porque acabamos de comer, etc. Es cierto que todo acto tiene consecuencias, como también los usos sociales, pero lo que hemos aprendido es que, bajo todo eso, hay un sustrato biológico que no se puede ignorar, y es el que se estudia como ritmo circadiano (= de la duración de un día aproximadamente)
La investigación más abundante es la que aborda la atención y la fatiga. La atención se mide por la proporción de errores cometidos en la realización de pequeñas tareas numerosas y sencillas, por ejemplo, identificar, encontrar o completar figuritas sencillas (atención espacial, pero también suele pedirse verbal y numérica). La fatiga se suele medir como fatiga autopercibida, es decir, se pregunta al investigado. Los resultados son siempre muy parecidos: el patrón inicial de los trabajos de François Testu, como en el gráfico al que enlaza la Imagen 1: atención mediana a primera hora de la mañana, máxima a media mañana, fuerte caída al final de esta, mediana de nuevo a primera hora de la tarde– se repite en los trabajos deMontagner o Devolvé. (Las leyendas bajo las imágenes enlazan a gráficos de mayor tamaño y resolución.) Estaún ha medido lo contrario, la fatiga percibida por los escolares a lo largo de la jornada escolar, en este caso aquí y tanto en partida como en continua, y la pauta, como muestra la Imagen 2, es plenamente coherente: la exactamente inversa. El estudio de la atención muestra la falsedad de un tópico enormemente extendido, ese que dice que la primera hora de la mañana es la mejor, que están más atentos (en realidad, están más dormidos), lo que es relevante, primero, porque el paso a la continua entraña adelantar al menos media hora el comienzo de la jornada y, segundo, pero no menos importante, porque muestra la ignorancia generalizada del sentido común sobre el horario (incluido, siento decirlo, el de mi gremio). El estudio tanto de la atención como de la fatiga nos alerta, además, de que pretendidamente salvífica jornada continua sustituiría una hora mediocre, la primera de la tarde, por la peor de todas, la primera de la mañana.

(Entre paréntesis cabe señalar que, antes que la jornada continua para primaria que tanto debate suscita ahora, se impuso la misma para secundaria sin consulta ni debate alguno. Los alumnos se bachillerato y formación profesional, primero, y los de la ESO, después, fueron sometidos a ella por consideraciones aparentemente pragmáticas, los primeros, y sin consideración alguna los segundos –sin mencionarlo siquiera, la LOGSE pasó a los adolescentes de 12-14 años de partida a continua. Hoy sabemos con absoluta certidumbre, a partir de la investigación de Carskadon y otros, que, contra otra aparente evidencia del sentido común, a esa edad se retrasa el reloj biológico de los adolescentes y necesitan acostarse y levantarse más tarde que sus hermanos menores. Con la consecuencia de que, si no les dejamos hacerlo, no los obligamos a dormir antes sino a dormir menos… pero ¿a quién le importa?)
La tradición francesa no se ha detenido nunca en el efecto sobre el logro académico, pero otros países sí que han comenzado a hacerlo. Estudios recientes de Klein y otros muestran que las mismas asignaturas, cursadas en distintos bloques horarios, desembocan en distintos resultados; es decir, que la hora cuenta. Y aparece la misma pauta (Imagen 3) que en los estudios de fatiga y atención: la última hora de la mañana es la peor, peor que cualquier otra, incluso que la primera de la tarde. Desde que avanza de sur a norte (que nunca ha sido el sentido del progreso) la jornada continua, hace ya veinte años, se han investigado muy poco sus efectos sobre el logro, pero algo se ha hecho. El primero fue un estudio en Galicia, dirigido porJ.A. Caride para el ICE de la USC. Caride comparó en 1987 y 1990 as calificaciones de dos muestras de alumnos de EGB, con resultados nítidos, mucho peores en jornada continua: 12 a 14% más “insuficientes” (suspensos), etc. (Imagen 4).

Otras bases de datos no distinguen centros con jornada continua y partida, pero sí comunidades autónomas en las que domina una u otra. Es el caso de las cifras sobre fracaso escolar (no graduación en la ESO: Imagen 7), la Evaluación General de Diagnóstico 2010 (Imagen 8) o la prueba PISA 2015 (Imagen 9El segundo fue un informe de trabajo deRidao y Gil sobre alumnos de primaria en tres provincias andaluzas, comparando el número de materias suspendidas (“necesita mejorar”) por los alumnos según la jornada, con un 8% menos de aprobados en todo en la continua y con más materias suspendidas por alumno suspendido (Imagen 5). Muy poca investigación para algo tan relevante, lo cual tan solo indica que es un tema tabú, pero, como ya menudean las pruebas de carácter general, ha sido inevitable que saliera a la luz alguna comparativas: de los nueve centros que implantaron la jornada en el curso 2011-13 en la Comunidad Valenciana, 8 cayeron 37 puntos en la evaluación diagnóstica de 2014 (Imagen 6).

¿Hay resultados que indiquen lo contrario? Desde que inicié el informe de 2000 me visto persiguiendo investigaciones y expertos que presuntamente apoyaban los beneficios académicos de la jornada continua. He aquí el listado:). En general puede verse que, tomando como unidad de comparación las CCAA, aquellas en las que impera la jornada continua tiene en general un peor desempeño, se mida lo que se mida (excepto la C. Valenciana, que ya lo tenía sin JC, lo que no significa que no pueda empeorarlo).
En la pugna por la JC en Canarias se aducía un informe “de la UNESCO” favorable a la JC. Tras mucho buscar resultó ser un texto policopiado, Pre-informe. Análisis, diagnóstico y recomendacionespara políticas y acción del sistema de educación de Canarias, hoy inencontrable, encargado a un improbable Eduardo Miranda Salas, más bien especialista en pensiones. Sobre el mismo escribí entonces que “leído en perspectiva, dudosamente pasaría un filtro académico, pero que, por un par de comentarios marginales y finales sobre la apertura de la escuela a la sociedad, la complementariedad de los aprendizajes, etc. se convirtió en un argumento a favor de la jornada continuada.”

En mis entrevistas con los partidarios de la JC en el Noroeste de Madrid me hablaron una y otra vez de “un seminario” en la Universidad de Alcalá y un “experto” de la Universidad de Zaragoza que abogaban por la jornada. Pude cerciorarme plenamente de que tal seminario nunca había tenido lugar y pude localizar al experto, que negó de forma taxativa haber hablado públicamente de la jornada y, con mayor razón, haber defendido la JC. Hoy parece perder el tiempo con habladurías, pero estas leyendas urbanas estaban en boca de todos los interesados.
En la prensa de los STEs, uno de los sindicatos más beligerantes al respecto, en 1996, se decía del antes mencionado trabajo de Caride: “El ICE de esta Universidad [Santiago de Compostela] hizo un informe favorable de la experiencia [en Galicia] en el año 1992, constatando que no existían diferencias significativas en cuanto a los tipos de jornada desde las perspectivas psico-pedagógica, médicosanitaria y pedagógico-organizativa.” (Pissarra 81) Es difícil adivinar qué querían decir con una perspectiva tan multilateral, pero salta a la vista el esfuerzo por ignorar lo obvio: la fuerte caída de los resultados académicos.
Hace ahora tres años vi por última vez mencionar una fuente precisa a favor de la jornada: “La influencia del azúcar en sangre para estudiar. Una doctora en Bioquímica y Biología Molecular apunta ventajas físicas para los niños con jornada continua”, rezaba un titular del diario Información en Alicante. Fuente: “la representante de la Plataforma de Familias de la Comunidad por la Jornada Continua se presenta con un estudio bajo el brazo, obra de la doctora en Bioquímica y Biología Molecular, Elisa Herrero.” Al final resultó que tal informe no existía, que la doctora lo era pero su única obra eran los seis ejemplares su tesis doctoral, treinta años antes y sin relación alguna con el asunto, y que las afirmaciones sobre el azúcar y el estudio eran disparatadas y contrarias a todo lo que enseña la investigación (lo traté en detalle aquí). Sencillamente una madre aportando su opinión, derecho que todo el mundo tiene, e inventando sus propios hechos, derecho que nadie tiene, menos si se pretende científico.

¿Qué demuestra o deja de demostrar todo esto? Yo no habría puesto la palabra cienciaen el título de esta entrada si no fuera como un señuelo. Personalmente prefiero aludir a algo más modesto, los resultados de la investigación, que siempre son discutibles (pero no de cualquier manera) y provisionales (pero no inexistentes). Todo lo que tenemos apunta en una misma dirección y permite explicaciones plausibles, pero mostrar asociación no es demostrar causación. En el campo las familias tienen más hijos y se ven más cigüeñas, pero eso no prueba que estas tengan ahí, además de residencia, su empleo tradicional. La asociación entre jornada continua y peores resultados aparece una y otra vez en las muestras de centros de Galicia, Andalucía y C. Valenciana, pero ¿quiere decir eso que descienden por la jornada? Por lo que sabemos, es más probable que lo contrario o que no haya relación alguna, pero también puede suceder que las familias peor equipadas para apoyar el progreso escolar de sus hijos sean, por eso mismo, las más vulnerables a los cantos de sirena y las presiones poco disimuladas del profesorado. Cuando comparamos comunidades autónomas ya no podemos pensar tanto en las diferencias familiares, pues, aunque la composición agregada sea distinta, en cualquier comunidad hay todo tipo de familias, pero cabe otra hipótesis: la JC llega antes a unas CCAA que a otras porque el profesorado tiene más fuerza, y tal vez una actitud más corporativa, en ellas, lo que le habría permitido no solo obtener la JC sino otras conquistas de dudoso efecto para el público.A esto hay que añadir siempre, por supuesto, la valoración dominante en el profesorado: adonde llega la JC, todo mejora. Parece más bien un caso de espiral del silencio que merecería la atención de la sociología y la psicología social. Nadie aporta datos que lo apoyen, los datos objetivos existentes lo contradicen, pero eso no impide que el runrún de los claustros y legiones de evangelizadores de “nuestra experiencia” repitan urbi et orbi que el nivel sube, la fatiga cae, el rendimiento mejora, o al menos no empeora, y ellos, como toda su “comunidad educativa”, están muy satisfechos.
Sobre las pruebas a favor de la JC continua no hay mucho que decir: hoy por hoy se reducen a cero. Si nos limitamos a investigadores y expertos que hayan trabajado sobre el tema (no a expertos en otras cosas, o a titulados superiores que, como la bióloga, pasaban por ahí), llama la atención que no haya todavía ni uno solo a favor. Al fin y al cabo, asuntos de mayor gravedad y con un abrumador bagaje científico en un sentido, como el Holocausto, el calentamiento global o la evolución de las especies, tienen sus negacionistas entre los propios investigadores. En lo relativo a la JC, donde habría que llamarlos afirmacionistas, haberlos, haylos, pero no entre la comunidad investigadora: hay que ir a buscarlos al profesorado, preferiblemente a su ariete laboral, y sobre todo a los sindicatos más corporativos. Y lo más preocupante es que toda esta incapacidad de distinguir hechos y datos de opiniones e intereses reine precisamente entre quienes deberían educar en ello a las generaciones que llaman a la puerta.
*Fuente: http://blog.enguita.info/2017/03/la-ciencia-que-sustenta-la-jornada_19.html







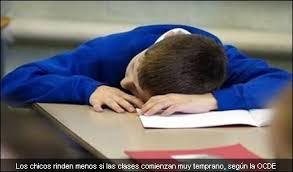












 Users Today : 7
Users Today : 7 Total Users : 35460216
Total Users : 35460216 Views Today : 10
Views Today : 10 Total views : 3418905
Total views : 3418905